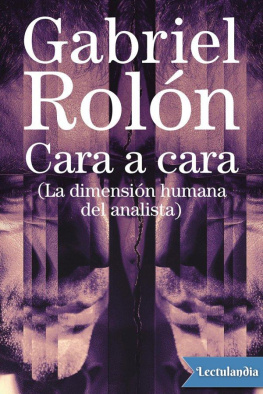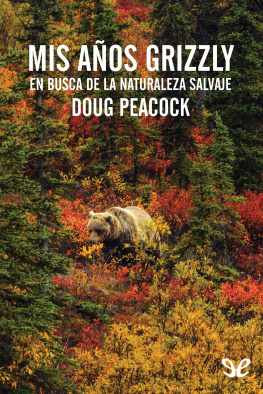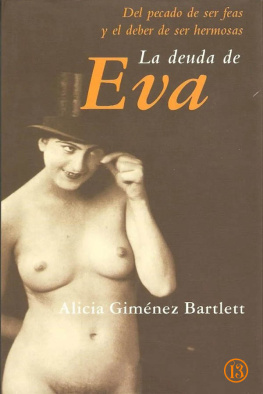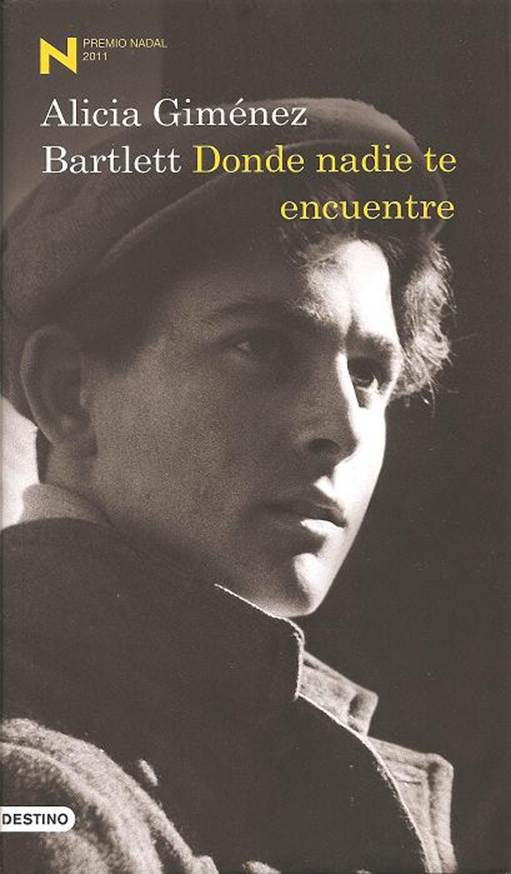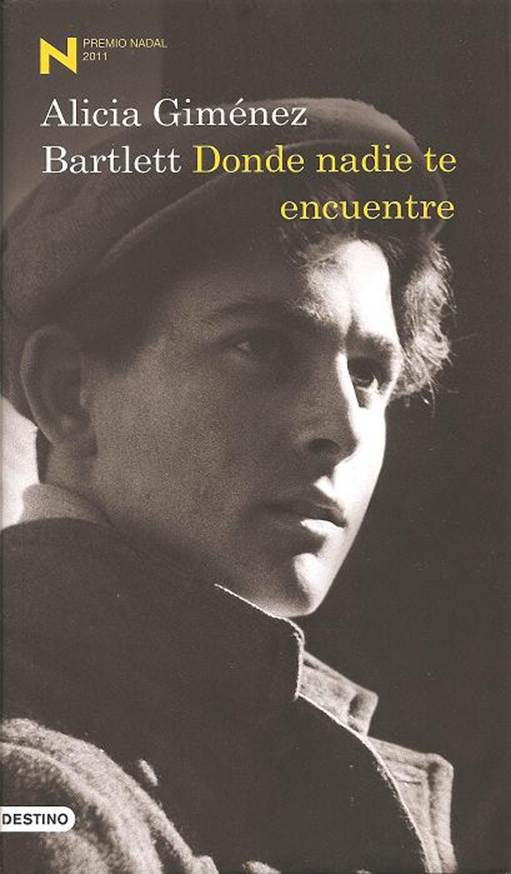
Alicia Giménez Bartlett
Donde Nadie Te Encuentre
Sin el libro de investigación La Pastora. Del monte al mito, de José Calvo, nunca hubiera podido escribir la presente novela.
Para él mi agradecimiento y amistad.
Barcelona, septiembre de 1956
Carlos Infante observó con satisfacción que el cielo era claro y soleado aquella mañana. Cualquier otro día le hubiera dado exactamente igual el tiempo que hiciera. Bastaba con llevar un paraguas si llovía o ponerse su viejo gabán si hacía frío. Pero aquel lunes era especial en cierto modo, o al menos podía serlo. En su vida monótona, en la vida monótona de todos los españoles, una simple cita inesperada podía convertirse en un acontecimiento singular. Y él tenía a las doce una cita que, de tan inusual, se le antojaba casi imposible. Había pensado en la posibilidad de que se tratara de una estúpida broma de alguno de sus compañeros periodistas, de una equivocación, de un malentendido. Pero no, el matasellos indicaba claramente que el sobre provenía de París. Leyó la carta una vez más mientras desayunaba café en su oscura cocina.
«Estimado señor Infante: he leído con enorme interés su artículo del mes pasado en La Vanguardia. Mi nombre es Lucien Nourissier. Soy psiquiatra y profesor en la Sorbona. Me encuentro disfrutando de un año exento de empleo y sueldo y estoy empleando este tiempo en redactar mi tesis doctoral sobre la posibilidad de una tipología diversa de delincuentes que poseen un claro perfil psicopatológico. El personaje protagonista de su artículo me fascinó desde el principio. Conozco el movimiento del maquis en España, pero nunca se me hubiera ocurrido pensar que aún hubiera alguno de sus miembros en búsqueda y captura policial. Los rasgos de esa Pastora a quien usted ha dedicado su trabajo son de un interés enorme para mis investigaciones: un ser cruel y despiadado, de sexo dudoso, solitario, capaz de sobrevivir en la montaña y de esquivar a sus innumerables perseguidores hasta el punto de hallarse libre aún, es para mí un objeto de estudio prioritario. Necesitaría saber más sobre esa mujer ya que, aparte de su artículo, no creo que exista documentación alguna…»
Más adelante le pedía una reunión en Barcelona. No se reciben todos los días cartas así. «La Pastora», ése era el artículo que había interesado al francés. Comprensible en realidad, porque quizá era lo único interesante que había escrito y publicado. Sus colaboraciones esporádicas como periodista libre nunca trataban temas demasiado apasionantes: «Setas venenosas», «Boxeadores españoles», «Coleccionistas de automóviles de época»…; tampoco podía correr el riesgo político de escribir sobre asuntos más incisivos. Se ganaba la vida o, mejor dicho, ganaba lo justo para vivir. Con «La Pastora» había bordeado el territorio de lo peligroso. En todas las comisarías de Barcelona estaba colgada la foto identificativa de aquella mujer, la única que existía. Era una imagen impactante y extraña. En ella aparecía la retratada de medio cuerpo, vestida de negro, con un rostro duro y regular, de ojos gélidos. El policía que le ayudó en la documentación hizo algo sorprendente. Tomó un papel y tapó verticalmente la mitad de la cara de la bandolera: la parte visible pertenecía sin duda a una mujer. Luego desplazó el papel a la otra mitad, y lo que se veía era un hombre. Naturalmente, para que su artículo pasara la censura, tuvo que atenerse a la versión oficial que circulaba sobre La Pastora y llenarlo de expresiones rotundas: «una mujer sin entrañas», «un ser violento y despiadado», «la autora de incontables crímenes atroces», «una hiena sedienta de sangre»… Cuando acabó de escribirlo se dio cuenta de que, en realidad, no sabía gran cosa sobre el personaje. Poco podría pues contarle al tal Nourissier aparte de lo que parecía haberle fascinado. Pero no importaba, aquella cita pondría una cierta emoción en su vida miserable. ¡Tenía un admirador extranjero!; pocos estaban en situación de afirmar lo mismo en aquel país cerrado al mundo.
Se arregló con esmero. Su vestuario no ofrecía muchas posibilidades entre las que escoger, pero procuró que su camisa estuviera limpia, los pantalones bien planchados. A las once salió a la calle, caminó sin prisa. En los alrededores de la Plaza de Cataluña, la gente se movía al impulso de sus propios problemas. Nadie daba la sensación de estar paseando o disfrutando de la ciudad, sino de desplazarse de uno a otro lugar con la determinación indiferente que impone la rutina. Infante lanzaba a los ciudadanos miradas desdeñosas: funcionarios, comerciantes, militares, amas de casa…, una fauna repetida hasta el asco que parecía haber muerto en vida. Al menos él no pertenecía a ningún grupo reconocible sino que iba solo por el mundo, sin más.
La cita se había acordado en el bar Zurich, sentados en el interior si llovía, en la terraza si lucía el sol. Escogió una mesa en la que no pudiera verse observado en exceso por los transeúntes. Espantó con un amplio gesto de la mano a las palomas que asediaban su espacio. Se había provisto de un periódico, convencido de que debería esperar: no es lo mismo quedar con alguien que vive en la ciudad que con un tipo que llegaba aquel mismo día desde París. Pero se equivocó; apenas habían pasado cinco minutos de las doce, cuando estuvo seguro de haber avistado a Nourissier entre la gente. Nadie sino un extranjero podía llevar la boina colocada de aquel modo: ladeada, ligeramente inclinada sobre la frente, como un actor o una mujer. Lo observó un momento: era alto, bien parecido, levemente pelirrojo, vestido con ropa demasiado invernal. Vio cómo se paraba ante las mesas y paseaba la vista por ellas como si estuviera hipnotizado. Infante se levantó y fue hacia él, interceptando su ángulo de visión.
– ¿Doctor Nourissier?
– Usted es Carlos Infante.
Se dieron la mano sin sonreír, casi sin mirarse a la cara. Era como si, una vez frente a frente, ninguno de los dos estuviera seguro de querer estar allí. A Infante le sorprendió el buen acento español de aquel hombre, su aire melancólico, el porte elegante que contrastaba con su expresión de aturdimiento. Vio cómo enseguida sacaba unas gafas de sol y ocultaba sus ojos azul claro.
– Discúlpeme, estoy un poco cegado por tanta luz.
– Ya ve que está usted en un país lleno de felicidad: público en los bares y luce el sol -dijo Infante en tono irónico.
– Es verdad -musitó el francés mirando al suelo.
Pidieron dos jarras de cerveza al camarero. Cuando las trajo se miraron el uno al otro con cierta violencia. Infante elevó la suya teatralmente:
– ¡Brindemos por que tenga usted una buena estancia en Barcelona!
Bebieron un primer trago. El español lo apuró con la intensidad y urgencia de un condenado. Nourissier lo hizo escuetamente, saboreándolo después. Empezó a hablar entonces con cierta precipitación:
– Señor Infante…
– Llámeme Carlos, por favor. Debemos de tener casi la misma edad. ¿Cuántos años tiene usted?
– Cuarenta y tres.
– Yo tengo treinta y nueve, no es una gran diferencia. Pero disculpe, le estoy interrumpiendo y seguramente su tiempo estará muy ocupado en Barcelona.
– No, en realidad he venido exclusivamente para hablar con usted -dijo Nourissier con vehemencia-. Quería felicitarle por su magnífico artículo.
– ¿Ha hecho un viaje tan largo sólo para felicitarme?
– ¿Es que no ha leído mi carta con atención?
– ¡Por supuesto que sí! Cuando me la hicieron llegar desde el periódico me dejó estupefacto saber que me leen hasta en Francia. También me intrigó que un ilustre profesor de la Sorbona se interese por un tema tan local.
– En psicopatología no existen temas locales; todos los hombres, de cualquier nacionalidad, resultamos al final bastante parecidos, aunque la mujer que usted describe quizá sea única en sus características. Creo que puede convertirse en un elemento muy importante para mis investigaciones. Su reportaje me pareció magnífico, de verdad.
Página siguiente