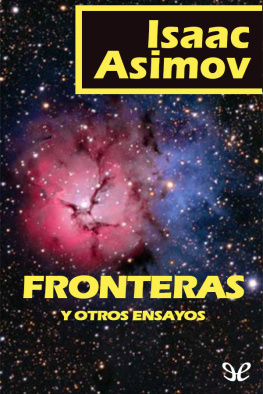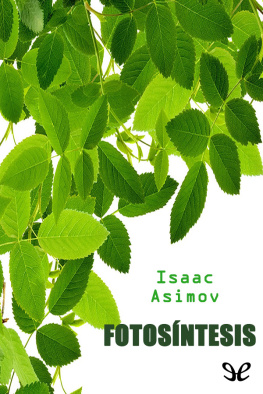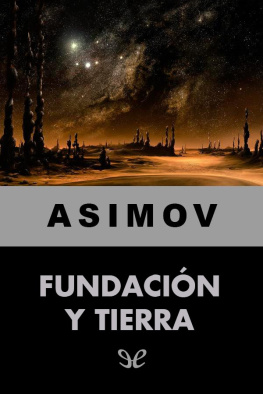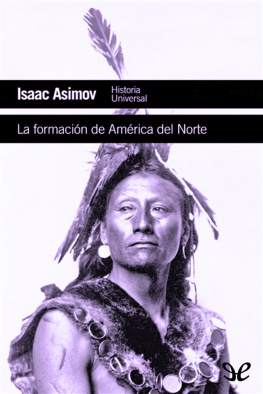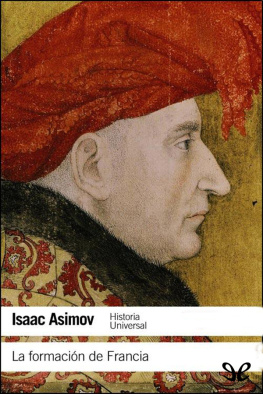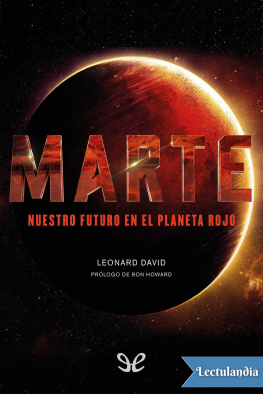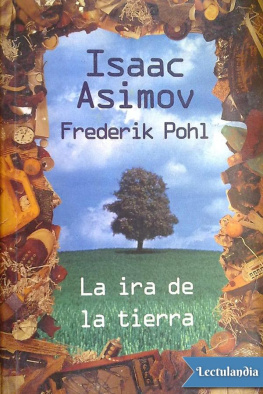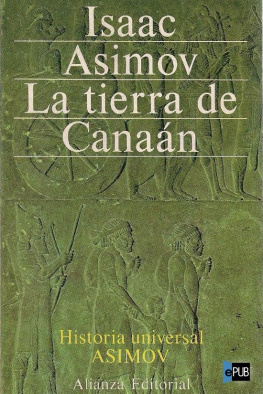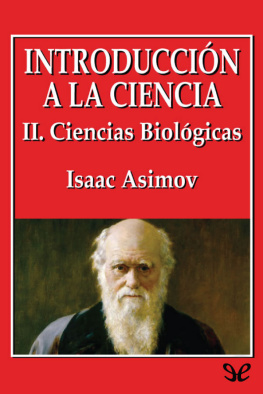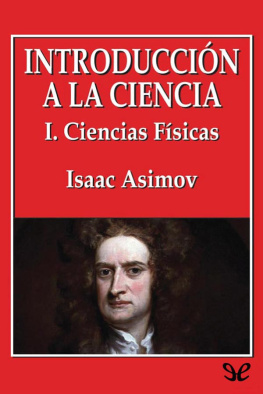Isaac Asimov
Lucky Starr — Los piratas de los asteroides
A Frederick Pohl, ese amable y contradictorio individuo…»
¡Quince minutos para la hora cero!
El Atlas aguardaba el instante de la partida. Las limpias y bruñidas líneas de la nave espacial relucían en la poderosa luz artificial que llenaba el cielo nocturno de la Luna. Su proa apuntaba hacia arriba, hacia el firmamento. La rodeaba el vacío; la superficie rocosa y muerta del suelo lunar se extendía por debajo. El número de su tripulación era cero: no había ningún ser viviente a bordo.
El doctor Héctor Conway, Consejero Jefe de Ciencias, preguntó:
—¿Qué hora es, Gus?
Las oficinas del Consejo en la Luna no le resultaban cómodas. De hallarse en la Tierra, desde su despacho, en el piso más alto de esa masa de piedra y acero llamada Torre de la Ciencia, le sería posible contemplar, a través de la ventana, las luces de Ciudad Internacional.
Aquí, en la Luna, los decoradores se habían esmerado. Las oficinas tenían ventanas tapiadas con brillantes dibujos que representaban escenas terrestres. Estaban pintadas con colores naturales y juegos de luces internas las iluminaban con mayor o menor intensidad a lo largo del día para simular la mañana, el mediodía o la noche. Aun durante las horas de descanso, una pálida luminosidad, un brillo azul oscuro las cubría.
Con todo, para un hombre de la Tierra, como Conway, no bastaba. Sabía muy bien que tras los cristales de las ventanas sólo hallaría miniaturas pintadas y que, por detrás de ellas, se hallaría con otra habitación o bien con la sólida roca lunar.
El doctor Augustus Henree, el interlocutor de Conway, miró su reloj. Mientras chupaba su pipa, le respondió:
—Quince minutos aún. No tiene sentido que te preocupes. El Atlas está en perfectas condiciones. Yo mismo lo he inspeccionado ayer.
—Lo sé —El cabello de Conway era blanco puro y junto al doctor Henree, delgado y de cara afilada, parecía mayor, aunque ambos tenían la misma edad—. Es Lucky el que me preocupa.
—¿Lucky?
—Sí. He cogido el hábito, creo. —Conway sonrió con timidez—. Hablo de David Starr. En estos días he oído que todos le llaman Lucky. ¿No te has enterado?
—Lucky Starr, ¿eh? El nombre le sienta. ¿Pero qué ocurre con él? Esta idea es suya, después de todo.
—Exacto. Es el tipo de idea que él suele tener. Creo que la próxima será atacar el consulado de Sirio en la Luna.
—Ojalá lo haga.
—No bromees. A veces pienso que tú lo apoyas en su idea de que todo debe hacerlo como tarea de un solo individuo. Por esto he venido a la Luna; quiero vigilarlo de cerca a él y no a la nave espacial.
—Si a eso has venido, Héctor, no estás atendiendo la tarea.
—Oh, vaya, no puedo estar tras él todo él tiempo, como una gallina clueca. Pero Bigman está con él; le he dicho al hombrecito que lo despellejaría vivo si Lucky se decide a invadir el Consulado de Sirio solo.
Henree se echó a reír.
—Te digo que lo hará —gruñó Conway—. Y lo que es peor es que logrará lo que se proponga, por supuesto.
—Excelente, entonces.
—¡Sólo falta que tú lo alientes y alguna vez se arriesgará demasiado, y ya sabes lo valioso que es para perderlo!
John Bigman Jones se contoneaba sobre el piso formado por grandes placas cuadradas, llevando con mucho cuidado su vaso de cerveza. No había campos de seudo-gravedad fuera de la misma ciudad, de modo que allí, en el espaciopuerto, cada uno debía hacer como mejor pudiese para marchar por una zona de gravedad lunar. Por fortuna, John Bigman Jones había nacido y se había criado en Marte, donde la gravedad era sólo dos quintos de la normal, de modo que su situación actual no era tan mala. En este momento pesaba unos ocho kilogramos, en Marte pesaría veinte y en la Tierra cuarenta y ocho.
Se encaminó hacia el centinela, que lo había observado con mirada divertida. El centinela llevaba el uniforme de la Guardia Nacional Lunar y estaba acostumbrado a la baja gravedad.
John Bigman Jones dijo:
—Eh, tú, no te estés allí tan triste; te he traído una cerveza, tómatela a mi salud.
El centinela le echó una mirada sorprendida y luego, con pesar, repuso;
—No puedo; estoy de servicio, ya lo ves.
—Oh, vaya. En fin, me haré cargo yo. Soy John Bigman Jones; llámame Bigman.
Bigman le llegaba al centinela hasta el hombro, y éste no era un individuo muy alto, pero tendió la mano como si la otra que tenía que estrechar llegara desde abajo.
—Soy Bert Wilson. ¿Eres de Marte? —el guardia miró las botas altas de Bigman, de intenso bermellón; nadie, excepto un horticultor marciano, se dejaría coger desprevenido en el espacio con semejante calzado.
Bigman les echó una mirada orgullosa.
—Has adivinado. Hace una semana que estoy atascado aquí. ¡Gran espacio! ¡Qué rocosa es la Luna! ¿Ninguno de vosotros va a la superficie?
—Algunas veces, cuando es necesario. No hay mucho que ver allá afuera.
—Estoy seguro de que a mí me sentaría bien. Detesto estar sitiado aquí.
—Allí hay una salida a la superficie.
Bigman siguió la dirección que señalaba el pulgar del sargento, hacia sus espaldas. Muy poco iluminado, dada la distancia que los separaba de Ciudad Lunar, el corredor se estrechaba hacia una abertura en la pared. Bigman dijo:
—No tengo traje.
—Aunque lo tuvieras no podrías ir. Durante un tiempo no se permite pasar a nadie sin permiso especial.
—¿Qué ocurre?
—Hay una nave espacial allí —bostezó Wilson— que va a partir —miró su reloj— dentro de unos quince minutos. Tal vez las cosas se calmen después de la partida. No sé bien qué ocurre.
El centinela se balanceó sobre la superficie convexa de sus suelas de contrapeso, mientras observaba cómo el último trago de cerveza se escurría por la garganta de Bigman y preguntó:
—Dime, ¿has comprado la cerveza en el bar de Patsy? ¿Había mucha gente?
—Está vacío. Oye, en quince segundos puedes ir allá y beberte una. Como no tengo nada que hacer, me quedaré aquí para cuidar de que no ocurra nada mientras tanto.
Wilson miró con añoranza hacia la puerta del bar de Patsy:
—Será mejor que no.
—Es cosa tuya.
En apariencia, ni uno ni otro se percató de la figura que se deslizaba por el corredor, detrás de ellos, y se filtraba por la salida que daba al espacio exterior.
Los pies de Wilson, casi independientes, lo llevaron en dirección al bar, pero sólo unos centímetros. Luego, el centinela dijo:
—¡No! Será mejor que no.
Diez minutos para la hora cero.
Había sido idea de Lucky Starr. Él se hallaba en la oficina terrestre de Conway el día en que llegaron noticias de que el transporte espacial Waltham Zachary había sido saqueado por los piratas, su cargamento desaparecido, sus oficiales convertidos en cuerpos congelados en el espacio y la mayoría de los hombres cautivos. La nave misma había pretendido entablar una débil resistencia y los daños que recibiera fueron excesivos para que los piratas se dignaran llevarla consigo. No obstante habían cogido todos los elementos desmontables: por supuesto el instrumental e incluso los motores.
Lucky dijo:
—El cinturón de asteroides es nuestro enemigo. Más de mil rocas en el espacio.
—Más que eso —Conway apagó la colilla de su cigarrillo—. ¿Pero qué podemos hacer?
Aunque el Imperio Terrestre se dispusiera a preocuparse de la situación, los asteroides representan un problema demasiado amplio. Una docena de veces hemos barrido los nidos de piratas en ellos, y cada vez hemos permitido que los problemas se reprodujesen. Veinticinco años atrás, cuando… El científico de los cabellos canos se interrumpió en mitad de la frase. Veinticinco años atrás los padres de Lucky habían sido asesinados en el espacio y él mismo, un niño, había sido abandonado casi a la deriva. Los ojos calmos y oscuros de Lucky no denotaron ninguna emoción. El joven prosiguió: