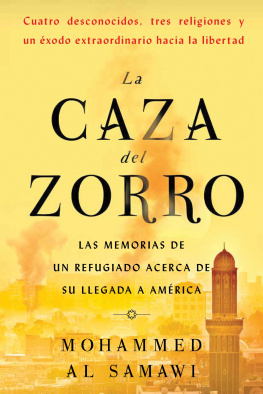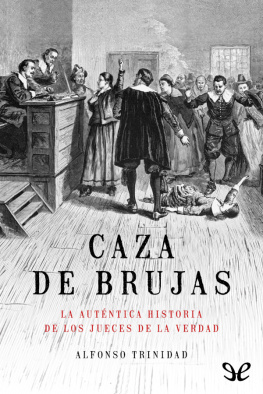Lois Mcmaster Bujold
Encantamiento
Fawn llegó a la casa del pozo un poco antes del mediodía. Más que una granja, menos que una posada, estaba situada cerca de la carretera recta que había estado recorriendo durante dos días. La explanada delantera estaba abierta a los viajeros, delimitada por un semicírculo de viejas casetas de troncos, con el prometido pozo cubierto en medio. Para disipar toda duda, alguien había clavado a uno de los postes un cartel con un dibujo del pozo, y debajo una lista de los productos que la granja vendía, con sus precios. Cada línea cuidadosamente escrita tenía debajo un dibujito y, al lado, hileras de círculos coloreados representando monedas, para quienes no podían leer las palabras ni los números. Fawn podía, y también sabía hacer cuentas, habilidades que le había enseñado su madre junto a cientos de otras tareas domésticas. Si soy tan lista, ¿qué hago metida en este embrollo? Frunció el ceño ante el inoportuno pensamiento.
Apretó los dientes y buscó el monedero en el bolsillo de su falda. No pesaba mucho, pero ciertamente podría comprar algo de pan. El pan le sentaría bien. Esa mañana había intentado comer el cordero seco que llevaba en la bolsa y había vomitado, otra vez, pero necesitaba algo que le ayudara a combatir la horrible fatiga que casi le impedía caminar, o nunca llegaría a Glassforge. Miró la explanada vacía y la campana de hierro con una cuerda colgando invitadoramente y luego alzó la vista hacia los ondulados campos más allá de los edificios. En una ladera distante, iluminada por el sol, más o menos una docena de personas recogía heno. Indecisa, rodeó la granja y llamó a la puerta de la cocina.
En el escalón, había un gato atigrado que la miró sin levantarse. La oronda tranquilidad del gato calmó a Fawn, así como el buen estado de las viejas tejas de la casa y de los cimientos de piedra, de modo que cuando una mujer de mediana edad abrió la puerta, el corazón de Fawn casi no latía acelerado.
—¿Sí, niña? —dijo la mujer.
No soy una niña, sólo soy baja, Fawn se tragó la frase; las arrugas en torno a los amistosos ojos de la mujer le decían que los años reales de Fawn le seguirían pareciendo pocos.
—¿Venden pan?
La granjera miró alrededor, vio que estaba sola.
—Sí; pasa.
Un ancho hogar a un extremo de la estancia la calentaba más que el verano, y estaba lleno de cazuelas colgando de ganchos de hierro. Apetitosos aromas de jamón con judías, maíz y pan y fruta cocida se mezclaban en el aire húmedo, la comida del mediodía en preparación para el grupo que cortaba heno. La granjera apartó el trapo que cubría una hilera de hogazas recién hechas en un día de trabajo que sin duda había empezado antes del alba. A pesar de sus náuseas, la boca de Fawn se hizo agua, y cogió una hogaza que la mujer le dijo que estaba amasada con miel y nueces. Fawn sacó una moneda, envolvió el pan en su pañuelo, y se lo llevó fuera. La mujer caminaba a su lado.
—El agua está buena y es gratis, pero la tendrás que sacar tú —le dijo, mientras Fawn arrancaba un trozo de pan y lo mordisqueaba—. El cazo está en el gancho. ¿Hacia dónde vas, niña?
—A Glassforge.
—¿Sola? —La mujer frunció el ceño—. ¿Tienes familia allí?
—Sí —mintió Fawn.
—Pues debería darles vergüenza. Hay rumores de un grupo de ladrones en el camino de Glassforge. No te deberían haber dejado ir sola.
—¿Hacia el sur o hacia el norte de la ciudad? —preguntó Fawn, preocupada.
—Hacia el sur, he oído, pero nadie dice que se vayan a quedar allí.
—Yo sólo voy hasta Glassforge. —Fawn puso el pan en el banco junto a su bolsa, quitó el pestillo de la manivela, y dejó caer el pozal hasta que se alzó un chapoteo que levantó ecos de las frescas paredes de piedra del pozo. Hizo girar la manivela.
Lo de los ladrones no eran buenas noticias. Aun así, era un peligro concreto. Cualquier tonto sabía que no había que acercarse. Cuando Fawn empezó su desgraciado viaje seis días atrás, había viajado en carros cuando pudo, en cuanto se alejó de casa lo bastante para no arriesgarse a encontrar a alguien que la conociera. Todo había ido bien hasta aquel tipo que había dicho cosas que la habían hecho sentirse muy incómoda, y que acto seguido la manoseó y toqueteó. Fawn había conseguido liberarse, y el hombre no había querido abandonar su carro y su inquieto tiro para seguirla, pero en otras circunstancias quizá no hubiera sido tan afortunada. Después de aquello, se había escondido de los carros que pasaban hasta asegurarse de que llevaban a bordo una mujer o una familia.
Los bocados de pan ya le estaban asentando el estómago. Puso el pozal en el banco y tomó el cazo de madera que la mujer le alargó. El agua sabía a hierro y a huevos viejos, pero era clara y estaba fría. Mejor. Descansaría un poco en este banco, a la sombra, y quizá por la tarde cubriría más distancia.
Desde la carretera al norte sonaron cascos de caballo y tintinear de arneses. Ningún crujido ni gemido de ruedas, pero sí muchos cascos. La granjera alzó la vista, entrecerrando los ojos, y cogió la cuerda atada al badajo de la campana.
—Niña —dijo—, ¿ves esos manzanos viejos al lado de la explanada? ¿Por qué no vas y te subes a uno y esperas en silencio hasta que veamos qué es esto, eh?
Fawn pensó varias respuestas, pero se decidió por un «Sí, señora». Empezó a atravesar la explanada, se volvió, cogió su hogaza, y luego trotó hacia el pequeño huerto. El árbol más cercano tenía unos tablones clavados en el tronco como una escalera, y subió por ellos rápidamente entre ramas cubiertas de hojas y pequeñas y duras manzanas verdes. Su vestido estaba teñido de un azul apagado, su chaqueta era marrón; se confundiría con las sombras aquí igual de bien que a la orilla del camino. Se apoyó contra una rama, escondió las manos pálidas y bajó la cara, sacudió la cabeza, y atisbo entre la cascada de rizos negros que caía sobre su frente.
El grupo de jinetes entró en la explanada, y la granjera relajó los hombros. Soltó la cuerda de la campana. Debía haber docena y media de caballos, de colores variados, pero todos ellos esbeltos y de largas patas. Los jinetes llevaban ropas oscuras, alforjas y mantas atadas tras el arzón, y —Fawn contuvo el aliento— largos cuchillos y espadas colgando de los cintos. Muchos también llevaban arcos desencordados a la espalda, y aljabas llenas de flechas.
No todos eran hombres. Una mujer se destacó del grupo, bajó de su caballo, y saludó a la granjera con una inclinación de cabeza. Vestía como el resto, con pantalones de montar y botas y un largo chaleco de cuero, y llevaba el pelo gris acero trenzado y recogido en un apretado moño en la nuca. Los hombres también llevaban el pelo largo: algunos en trenzas o atado en coletas, decoradas con cuentas de vidrio o metal brillante o hilos de colores, algunos recogido en moños sencillos como la mujer.
Andalagos. Toda una patrulla de ellos, aparentemente. Fawn los había visto sólo una vez antes, cuando fue con sus padres y hermanos al mercado de Lumpton a comprar simiente especial, frascos de cristal, aceite de roca y cera y tintes. Aquella vez no fue una patrulla, sino un clan de mercaderes de las tierras salvajes alrededor de Dead Lake, que traían buenas pieles y cuero y extraños productos del bosque y objetos de metal trabajado y cosas más secretas: medicinas, o quizá venenos sutiles. Se rumoreaba que los Andalagos practicaban la magia negra.
Abundaban otros rumores, menos inverosímiles. Los Andalagos no se asentaban en un sitio, sino que se movían de campamento en campamento dependiendo de las necesidades de la estación. Ningún hombre entre ellos poseía tierras, para dividirlas cuidadosamente entre sus herederos, sino que consideraban que toda la tierra era de toda su gente. Un hombre poseía sólo las ropas que llevaba, sus armas, y las piezas que cazaba. Cuando se casaban, una mujer no se convertía en ama de la casa de su marido, obligada a cuidar de sus ancianos suegros; en vez de eso el hombre iba a vivir a las tiendas de la madre de su esposa, y se convertía en hijo de su familia. Había también rumores susurrados de sus extrañas costumbres de cama que, irritantemente, nadie contaba a Fawn.