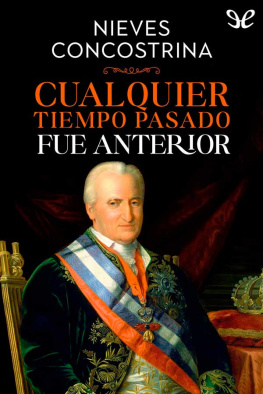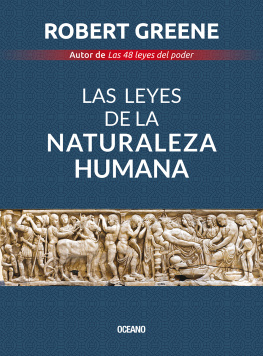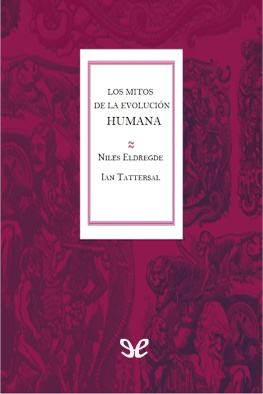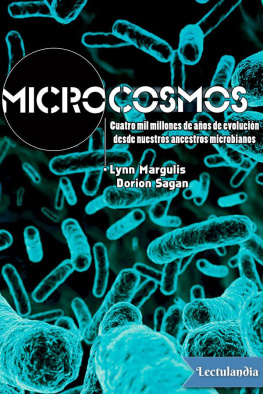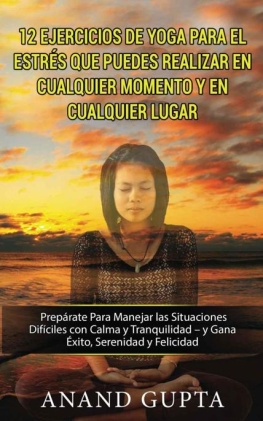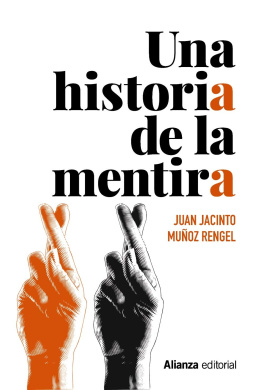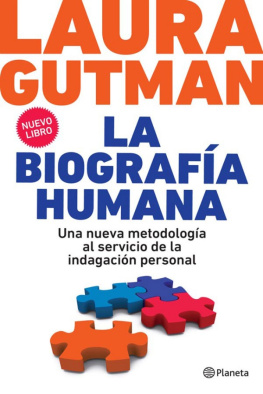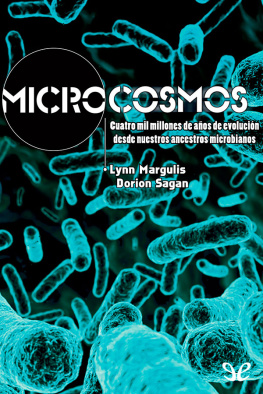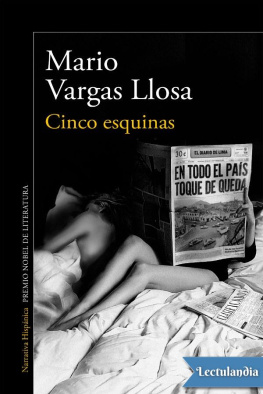Arthur C. Clarke y Stephen Baxter
Luz De Otros Tiempos
¿No es posible —me pregunto a menudo— que las cosas que hemos sentido con gran intensidad tuvieran una experiencia que sea independiente de nuestra mente; que, de hecho, siguieran teniendo existencia? Y, de ser así, ¿no será posible que, con el tiempo, se invente algún artefacto por medio del cual podamos retomarlas?… En vez de recordar una escena por aquí y un sonido por allá, yo metería un enchufe en la pared y escucharía a hurtadillas el pasado…
—Virginia Woolf (1882–1941)
Para Bob Shaw
Bobby podía ver la Tierra, entera y serena, dentro de la jaula de luz plateada que la envolvía.
Dedos de verde y azul se abrían camino hacia el interior de los nuevos desiertos de Asia y del Medio Oeste norteamericano. Arrecifes artificiales centelleaban en el Caribe, su color azul pálido recortado contrala parte más profunda del océano. Grandes y rígidas máquinas trabajaban con esfuerzo sobre los polos, para reparar la atmósfera. El aire estaba límpido como el cristal, pues ahora la humanidad extraía la energíaque necesitaba del núcleo mismo de la Tierra.
Y Bobby sabía que, de así desearlo, con un mero esfuerzo de la voluntad podría mirar hacia atrás en el tiempo.
Podría mirar ciudades floreciendo sobre la paciente superficie dela Tierra, las que después se agostarían y desvanecerían como rocío herrumbroso. Podría mirar especies arrugarse y recurvarse como hojas que se enrollan adentro de sus retoños. Podría mirar la lenta danza de los continentes mientras la Tierra otra vez acumulaba su calor primigenio dentro de su corazón de hierro. El presente era una burbuja centelleante y creciente de vida y conciencia, con el pasado encerrado dentro de ella, atrapado sin poder moverse, del mismo modo en que lo estaría un insecto inmovilizado en ámbar.
Durante largo tiempo, en esta Tierra rica y en expansión, engarzada en la sabiduría una humanidad perfeccionada había estado en paz, una paz que era inimaginable cuando Bobby nació.
Y todo esto había provenido de la ambición de un Solo hombre, un hombre apasionado, lleno de defectos, un hombre que nunca llegó a comprender siquiera adonde lo habrían de conducir sus sueños.
Qué notable, pensó.
Bobby inspeccionó su pasado… y su corazón.
UNO
LA PECERA CON PECECITOS DORADOS
Sabemos lo cruel que es la verdad a menudo, y nos preguntamos si el delirio no brinda más consuelo.
—Henri Poincaré (1854–1912)
Poco después del alba, Vitali Keldish subió ceremoniosamente a su auto, conectó el sistema de inteligencia artificial para conducir y dejó que el vehículo lo alejara velozmente del descuidado hotel.
Las calles de Leninsk estaban vacías; la superficie de la calzada, agrietada; muchas ventanas estaban clausuradas con tablas clavadas en los marcos. Vitali recordaba cómo había sido este lugar en los años setenta durante su apogeo; quizás una bulliciosa ciudad de científicos con una población de decenas de miles de personas, con escuelas, cines, una piscina de natación, un estadio para la práctica de deportes, cafeterías, restaurantes, hoteles; y hasta con su propia estación de televisión.
A baikonur, continuaba proclamando el viejo cartel azul con su flecha indicadora en blanco que permanecía aún allí, con ese antiguo nombre engañoso, cuando Vitali atravesó la salida principal de la autopista hacia el norte de la ciudad. Y seguían aquí, en el vacío corazón de Asia, los ingenieros rusos construyendo naves espaciales y disparándolas hacia el cielo.
Pero, reflexionó tristemente Vitali, no por mucho tiempo más.
El Sol salió por fin y desplazó las estrellas; a todas menos una, observó Vitali, la más brillante de todas. Se desplazaba con velocidad pausada pero no natural de un extremo al otro del cielo austral. Eran las ruinas de la estación espacial internacional, nunca completada, y abandonada en 2010, después de la colisión del antiguo transbordador espacial. Pero la estación todavía se movía a la deriva alrededor de la Tierra como una invitada indeseable a una fiesta que hacía mucho había finalizado.
En el paisaje estepario que se veía más allá de la ciudad, Vitali dejoatrás un camello que estaba parado pacientemente al costado del caminí), junto al cual había una mujer delgada vestida con harapos. Era una escena con la que Vitali pudo haberse topado en cualquier momento de los últimos mil años, pensaba; como si todos los grandes cambios, políticos, técnicos y sociales que se habían extendido de un extremo al otro de esta tierra hubiesen sido para nada. Quizás ésta fuera la realidad.
Pero bajo la cada vez más intensa luz del sol de este amanecer primaveral, la estepa estaba verde y sobre ella había esparcidas flores de un amarillo brillante. Vitali bajó la ventanilla con la palanca y trató de percibir la fragancia del campo que recordaba tan bien; pero su nariz, arruinada por toda una vida de tabaco, lo traicionó. Sintió una punzada de tristeza, como le ocurría siempre en esta época del año: la hierba y las flores pronto se irían. La primavera de las estepas era breve, tan trágicamente breve como la vida misma. Llegó al campo de lanzamiento.
Era un sitio de torres de acero que apuntaban hacia el cielo, de inmensos montículos de hormigón armado. El cosmodromo —mucho más vasto que sus competidores del oeste— cubría miles de kilómetros cuadrados de esta vacía tierra. Gran parte de este sitio estaba abandonado ahora, claro está; las grandes torres de lanzamiento iban oxidándose lentamente unas con el aire seco, y a otras se las había derribado para convertirlas en chatarra, con el consentimiento de las autoridades o sin él.
Pero esa mañana había mucha actividad en torno de una de las plataformas. Vitali pudo ver técnicos vistiendo sus trajes protectores y cascos anaranjados, que se desplazaban de manera precipitada alrededor de la gran torre de lanzamiento, como si fueran fieles a los pies de un dios inmenso.
Una voz flotó de un punto a otro de la estepa proveniente de una torre con altavoces: gotovnosty dyesyat minut. Diez minutos y contando.
La caminata desde el automóvil hasta el puesto de observación, corta como era, lo cansó grandemente. Trató de pasar por alto el martilleo de su obstinado corazón, el aguijoneo del sudor sobre el cuello y la frente, la jadeante falta de aire, el dolor severo que le atormentaba el brazo y el cuello.
Cuando ocupó su lugar, las personas que ya se hallaban allí lo saludaron: hombres y mujeres corpulentos, complacientes, que en esta nueva Rusia se movían dúctilmente entre la autoridad legítima yél lóbrego submundo; y había técnicos jóvenes, caras de rata como huías las nuevas generaciones, debidas al hambre que atormentaba al país desde la caída de la Unión Soviética.
Vitali aceptó los saludos, pero se sintió feliz al poder hundirse en un aislado anonimato. A los hombres y mujeres de este duro futuro no les interesaba él ni sus recuerdos de un pasado mejor.
Y tampoco les importaba mucho lo que iba a suceder aquí. Todo su chismorreo era acerca de sucesos que ocurrían muy lejos: sobre Hiram Patterson y sus agujeros de gusano, y su promesa de hacer que la Tierra misma fuera a ser tan transparente como el cristal.
Esto era verdaderamente obvio para Vitali, quien resultaba ser la persona de mayor edad entre los aquí presentes; el último sobreviviente de los antiguos tiempos, quizá. Ese pensamiento le dio un cierto placer amargo.
Habían transcurrido, de hecho, casi con exactitud, setenta años desde el lanzamiento del primer Molniya, relámpago, en 1965. Pudieron haber sido setenta días, tanta era la intensidad con que los sucesos estaban grabados en la mente de Vitali, cuando el joven ejército de científicos, ingenieros en cohetería, técnicos, obreros, cocineros, carpinteros y albañiles había llegado a esta poco prometedora estepa, y viviendo en chozas y tiendas, alternativamente calcinándose y congelándose, armados con poco más que su dedicación y el genio de Korolev, habían construido y lanzado las primeras naves espaciales de la humanidad.