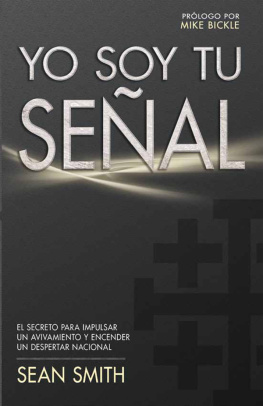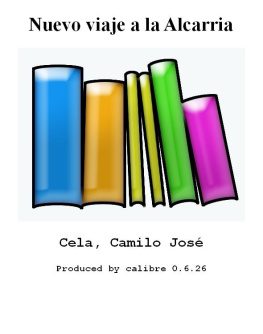Robert Silverberg
Las máscaras del tiempo
Para A. J. y Eddie
Supongo que unas memorias de este tipo deberían empezar con alguna clase de aclaración sobre mi compromiso personal: yo era el hombre, yo estuve ahí, yo sufrí. Y, de hecho, mi relación con los improbables acontecimientos de los últimos doce meses fue grande. Conocí al hombre del futuro. Le seguí en su órbita de pesadilla alrededor de nuestro mundo. Estuve con él al final.
Pero no al principio. Y por eso, si debo narrar toda su historia, debo hacer una historia más que completa de quién soy yo. Cuando Vornan-19 llegó a nuestra era, yo me encontraba tan alejado de incluso los más extraordinarios acontecimientos ocurridos que no me enteré de ello hasta pasadas varias semanas. Sin embargo, finalmente me vi arrastrado al torbellino que creó… como lo fueron ustedes, todos ustedes, como lo fuimos todos y cada uno de nosotros en todas partes.
Soy Leo Garfield. Esta noche, el 5 de diciembre del año 1999, he cumplido los cincuenta y dos años. Estoy soltero —por decisión propia—, y tengo una salud excelente. Vivo en Irvine, California, y ocupo la Cátedra Schultz de Física en la Universidad de California. Mi trabajo está relacionado con la inversión temporal de las partículas subatómicas. Nunca he enseñado en las aulas. Tengo varios estudiantes jóvenes ya graduados a los que considero como mis alumnos, igual que lo hace la Universidad, pero en nuestro laboratorio no existe ninguna instrucción formal en el sentido habitual del término. He consagrado la mayor parte de mi existencia adulta a la física de la inversión temporal, y mi mayor éxito ha sido persuadir a unos cuantos electrones de que se dieran la vuelta y salieran huyendo hacia el pasado. Hubo un tiempo en el cual pensé que eso era un logro considerable.
Cuando llegó Vornan-19, hace poco menos de un año, yo había llegado a un callejón sin salida en mi trabajo y había ido al desierto para poder estar de mal humor hasta que hubiera rebasado el punto de bloqueo. No ofrezco eso como excusa para mi fracaso en cuanto a estar enterado de las noticias de su llegada. Me alojaba en casa de unos amigos a unos ochenta kilómetros al sur de Tucson, en una vivienda totalmente moderna equipada con pantallas murales, datáfonos y los demás canales de comunicación que podían esperarse, y supongo que podría haber seguido los acontecimientos desde los primeros boletines. Si no lo hice fue porque no tenía la costumbre de seguir muy de cerca la actualidad, y no porque me hallara en ningún estado de aislamiento. Mis largos paseos de cada día por el desierto eran espiritualmente de gran utilidad, pero cuando llegaba la noche volvía a unirme con la raza humana.
Así pues, cuando vuelva a narrar la historia de cómo Vornan-19 apareció entre nosotros, deben comprender que lo estoy haciendo mediante fuentes lejanas. Para cuando llegué a estar metido en ella, la historia era tan vieja como la caída de Bizancio o los triunfos de Atila, y me enteré de ella como habría podido enterarme de cualquier acontecimiento histórico.
Se materializó en Roma la tarde del 25 de diciembre de 1998.
¿Roma? ¿El día de Navidad? Seguramente debió escoger esa fecha para producir un efecto deliberado. ¿Un nuevo Mesías, cayendo del cielo en esa ciudad y en esa fecha? ¡Qué obvio! ¡Qué barato!
Pero, de hecho, él insistió en que había sido accidental. Sonrió de esa irresistible forma suya, se pasó los pulgares por la suave piel que había bajo sus párpados y, en voz baja, dijo:
—Tenía una posibilidad entre trescientas sesenta y cinco de aparecer en un día cualquiera. Dejé que las probabilidades siguieran sus propios deseos. ¿Puedes volver a explicarme cuál es el significado de este Día de la Navidad?
—El nacimiento del Salvador —dije yo—, hace mucho tiempo.
—¿El salvador de qué, por favor?
—De la humanidad. El que vino a redimirnos del pecado.
Vornan-19 contempló esa esfera de vacío que siempre parecía estar acechando aproximadamente a un metro por delante de su cara. Supongo que estaba meditando en los conceptos de la salvación, la redención y el pecado, intentando meter algo de contenido en aquellos sonidos. Finalmente, dijo:
—¿Este redentor de la humanidad nació en Roma?
—En Belén.
—¿Un suburbio de Roma?
—No exactamente —dije—. Pero dado que llegaste el día de Navidad, tendrías que haber aparecido en Belén.
—Lo habría hecho, si lo hubiera planeado buscando tal efecto —replicó Vornan—. Pero no sabía nada de esa figura santa vuestra, Leo. Ni el día de su nacimiento, ni dónde nació ni su nombre.
—¿Ha sido olvidado Jesús en vuestro tiempo, Vornan?
—Soy un hombre muy ignorante, como debo recordarte a cada instante. Nunca he estudiado las religiones antiguas. Fue el azar lo que me llevó a ese sitio en aquel momento —y una expresión traviesa parpadeó por un instante, igual que un relámpago juguetón, por sus elegantes rasgos.
Quizá estaba diciendo la verdad. Belén podría haber sido más efectivo si hubiera querido manipular el efecto Mesías. Ya que escogió Roma, por lo menos habría podido aparecer en la plaza que hay delante de San Pedro, digamos que justo cuando el papa Sixto le estaba dando su bendición a las multitudes. Una iridiscencia plateada, una figura que baja flotando hacia el suelo, los devotos atónitos arrodillándose por centenas de millares, el mensajero del futuro posándose suavemente, sonriendo, haciendo la señal de la Cruz, enviando a través de las multitudes la silenciosa corriente de buena voluntad y tranquila paz que mejor convenía a esa jornada de celebración. Pero no lo hizo. En vez de eso, apareció a los pies de las Escalinatas Españolas, junto a la fuente, en esa calle normalmente repleta de gente acomodada que se dirige hacia las boutiques de la Via Condotti para hacer sus compras.
Al mediodía de la Navidad, la Piazza di Spagna estaba casi vacía, las tiendas de la Via Condotti habían cerrado y las mismas Escalinatas se encontraban despejadas de sus tradicionales ocupantes. En los peldaños de arriba había unos cuantos devotos que iban a la iglesia de la Trinita dei Monti. Era un frío día invernal, con copos de nieve girando en el cielo gris; un viento áspero soplaba desde el Tíber. Roma estaba nerviosa ese día. Los Apocaliptistas habían creado disturbios la noche anterior; turbas feroces de rostros pintados habían ocupado el Foro, danzando en un ballet de la Noche de Walpurgis fuera de temporada alrededor de los maltrechos muros del Coliseo y luego se habían esparcido por la horrible masa del monumento a Víctor Manuel para profanar su blancura con salvajes copulaciones. Era el peor de todos los estallidos de irracionalidad que habían azotado a Roma durante ese año, aunque no era tan violento como, digamos, la acostumbrada erupción Apocaliptista de Londres, o lo ocurrido en Nueva York. Aun así, los carabinieri que blandían látigos neurales sólo pudieron apaciguarlo con grandes dificultades, abriéndose paso por entre los miembros del culto que chillaban y gesticulaban, teniendo que actuar de forma totalmente implacable. Dicen que hacia el amanecer la Ciudad Eterna seguía resonando con el eco de los gritos de aquellas saturnales. Después llegó la mañana del Cristo Niño y al mediodía, mientras que yo aún dormía en el cálido invierno de Arizona, del cielo duro como el hierro apareció la resplandeciente figura de Vornan-19, el hombre del futuro.
Hubo noventa y nueve testigos. Estuvieron de acuerdo en todos los detalles básicos.
Bajó del cielo. Todos los que fueron interrogados informaron que apareció trazando un arco sobre la Trinita dei Monti, que voló sobre las Escalinatas Españolas y que se posó en la Piazza de Spagna, unos cuantos metros más allá de la fuente en forma de barco. Casi todos los testigos dijeron que dejó una línea brillante por el aire a medida que bajaba, pero ninguno afirmó haber visto un vehículo de alguna clase. A menos que las leyes de la caída de los cuerpos hubieran sido repelidas, Vornan-19 estaría viajando a una velocidad de casi mil metros por segundo en el momento del impacto, si adscribimos a la teoría de que había sido liberado de algún vehículo suspendido por encima de la iglesia a suficiente altura como para ser invisible.