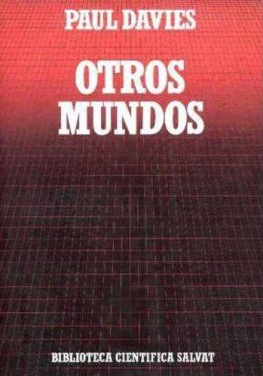Tom O’Bedlam
Robert Silverberg
Considerar la Tierra el único mundo habitado en el espacio infinito es tan absurdo como asegurar que en un campo entero sembrado de mijo sólo crecerá un grano.
Metrodoro el Epicúreo, circa 300 a.C.
Dedicado a Don
Defiéndete del duende hambriento
que te podría quitar la ropa
y del espíritu junto al hombre desnudo
en el libro de las lunas.
No pierdas nunca tus cinco sentidos
ni te alejes de ti mismo, que Tom está
ahí afuera, dispuesto a pedirte cosas.
Y mientras, canto: «¿Hay comida, alimento,
alimento, bebida o ropa?
Vamos, dama o doncella,
no tengas miedo.
El Pobre Tom no estropeará nada».
La Canción de Tom O’Bedlam
Esta vez algo le había dicho a Tom que intentara encaminarse hacia el oeste. Ésa era, suponía, una buena dirección. Si se dirigía hacia la puesta de sol, tal vez podría seguir caminando más allá del horizonte, hasta las estrellas.
Era una tarde de julio. Llegó a lo alto de una loma y se detuvo en un campo arrasado para recuperar el aliento y mirar alrededor. Se encontraba a cien o ciento cincuenta millas al este de Sacramento, en la parte reseca de las montañas, y estaba en el tercer año del nuevo siglo. Decían que éste sería el siglo en que todas las miserias iban a acabar por fin. Tom pensaba que deberían hacerlo, pero no se podía contar con eso.
Justo un poco más arriba vio a siete u ocho hombres ataviados con harapos reunidos en torno a una vieja furgoneta flotante, que tenía pintados en los flancos unos relámpagos rojos y amarillos y estaba cubierta de óxido. Era difícil saber si reparaban la furgoneta, la robaban, o ambas cosas. Dos estaban debajo, hurgando en el motor, y otro manoseaba el filtro de aire. Los demás se apoyaban de modo indolente, estilo propietario, contra la puerta trasera. Todos estaban armados. Ninguno prestó atención a Tom.
—Pobre Tom —dijo tentativamente, probando la situación—. Tom tiene hambre.
No parecía haber peligro, aunque aquí, en territorio salvaje, uno nunca podía estar seguro. Se empinó una y otra vez, esperando que alguno de ellos lo advirtiera. Era un hombre alto, delgado, con el pelo negro y enmarañado, de unos treinta y tres o treinta y cinco años de edad; daba varias respuestas cuando se le preguntaba al respecto, cosa que no era muy frecuente.
—¿Hay algo para Tom? —se arriesgó—. Tom tiene hambre.
No le dirigieron ni una mirada. Como si fuera invisible. Se encogió de hombros, sacó de su mochila su piano de bolsillo, y empezó a golpear las pequeñas lengüetas de metal y a cantar.
El tiempo y las campanas
han enterrado el día.
Las nubes negras ocultan
el sol en la lejanía…
Continuaron ignorándole. Para Tom eso no resultaba un problema; era preferible a que lo golpearan. Podían ver que estaba desarmado, y tarde o temprano le prestarían atención, aunque sólo fuera para deshacerse de él. Es lo que la gente hacía generalmente, incluso los salvajes de verdad, los bandidos asesinos; ni siquiera ellos querían lastimar a un pobre simplón. Más pronto o más tarde, suponía, le darían un trozo de pan y un trago de agua, y él se lo agradecería y continuaría su camino hacia el oeste, hacia San Francisco o Mendocino o uno de esos sitios. Pero pasaron otros cinco minutos y ellos continuaron sin hacerle caso. Era como si jugaran con él.
Entonces un viento caliente y molesto sopló desde el este. A eso sí le prestaron atención.
—Aquí viene la brisa de las malas noticias —murmuró un hombretón bajo y pelirrojo, y los demás asintieron y juraron—. Maldición, justo lo que necesitábamos, viento lleno de porquería.
Se encogió de hombros y se acurrucó, como si eso le protegiera de la radiactividad que pudiera arrastrar el viento.
—Conecta los protectores, Charley —pidió uno con ojos azules y rostro tosco y picado de viruelas—. Hagamos que sople de vuelta a Nevada, de donde vino, ¿eh?
—Sí, eso —dijo uno de los otros, un latino de cara agria—. Eso es lo que tenemos que hacer. Que vuelva allí.
Tom tiritó. El viento era fuerte. El viento del este siempre lo era, pero éste le pareció limpio. Generalmente, podía decir cuándo había radiación en el viento que soplaba de los lugares arrasados por la ceniza. Una sensación tintineante se ubicaba en el interior de su cráneo, desde la oreja izquierda hasta las cejas. No la sentía ahora.
Sin embargo, notaba otra cosa, algo con lo que empezaba a familiarizarse cada vez más. Era un sonido profundo en su cerebro, el ronroneo que le decía que una de sus visiones empezaba a sacudirse en su interior. Y entonces cascadas de luz verde comenzaron a recorrer su mente.
No le sorprendía que esto le sucediera aquí, ahora, en este lugar, a esta hora, entre estos hombres. El viento, a veces, podía provocarle esa sensación. O una luz particular al final del día, o la llegada del aire frío después de una tormenta, o cuando se encontraba entre extranjeros a los que parecía no gustarles. No requería mucho tiempo. Su mente estaba siempre al borde de una u otra visión. Hervían en su interior, listas a tomar el control cuando llegara el momento; extrañas texturas e imágenes encerradas para siempre en su cabeza. Ya no luchaba contra ellas. Al principio lo había hecho, porque pensaba que con ellas se volvería loco, pero ahora ya no le importaba si lo estaba o no, y sabía que combatir las visiones, como poco, le provocaría dolor de cabeza, o si se esforzaba mucho en rechazarlas, incluso perdería el conocimiento. En cualquier caso, no había nada que pudiera hacer para impedir que las visiones se manifestaran. Si intentaba disputar con ellas, era él quien salía mal parado. Además, las visiones eran lo mejor que le había sucedido jamás. Ahora las amaba.
Una se manifestaba en este momento, sí. Una llegaba ahora, seguro. El mundo verde otra vez. Tom sonrió. Se relajó y se entregó a ella.
¡Hola, mundo verde! ¿Vienes a llevarme a casa?
Una luz verdidorada rielaba sobre suaves colinas alienígenas. Oía el ir y venir de un distante mar turquesa. El aire era denso como el terciopelo, dulce como el vino. Brillantes formas cristalinas, todavía indistintas pero aclarándose rápidamente, empezaban a refulgir atravesando la pantalla del alma de Tom: eran figuras altas y frágiles, que parecían vestidas con cristal iridiscente de muchos colores. Se movían con una gracia sorprendente. Sus cuerpos eran largos y delgados, con miembros cristalinos afilados como lanzas. Sus ojos facetados, centelleantes de sabiduría, estaban agrupados en grupos de tres en cada una de las cuatro caras de sus cabezas en forma de diamante. No era la primera vez que Tom los veía. Sabía quiénes eran: los aristócratas, los príncipes y duques y condesas de ese lugar maravilloso.
A través de la visión aún podía distinguir a los siete u ocho hombres que se apiñaban en torno a la furgoneta. Tenía que decirles lo que veía. Lo hacía siempre, dondequiera que estuviese. Tenía que contarle a la gente lo que veía cuando una visión lo asaltaba.
—Es el mundo verde —les dijo—. ¿Veis la luz? ¿Podéis verla? Es como un río de esmeraldas cayendo desde el cielo.
Estaba de pie con las piernas muy abiertas, la cabeza hacia atrás, los hombros arqueados como si quisieran encontrarse detrás de su espalda. Las palabras brotaban de sus labios.
—¡Mirad, hay siete cristalinos caminando hacia el Palacio de Verano! Tres hembras, dos machos, dos de la otra clase. ¡Jesús, qué maravilla! Hay como diamantes por toda su piel. ¡Y sus ojos, sus ojos! Oh, Dios, ¿habéis visto alguna vez algo tan maravilloso?
—¡Eh! ¿Qué clase de loco tenemos aquí?
Tom apenas oía. Aquellos desconocidos casi no le parecían reales ya. Quienes eran reales eran los señores y damas del mundo verde, que se movían esplendorosamente entre reflejos y nieblas. Gesticuló hacia ellos.