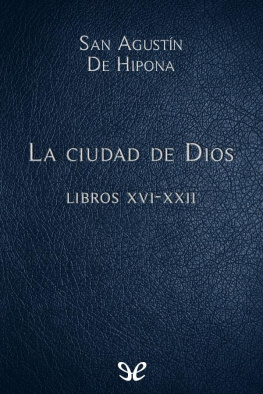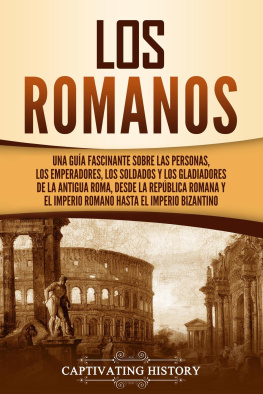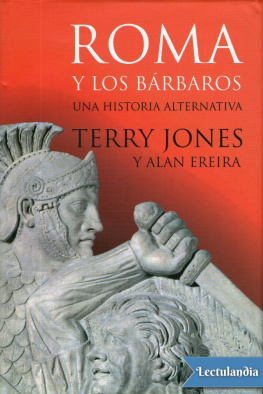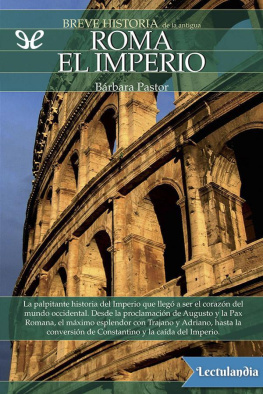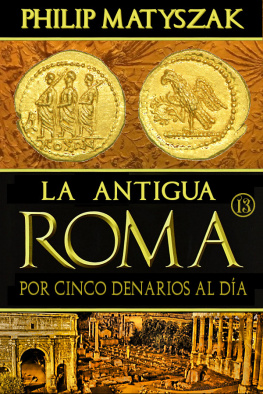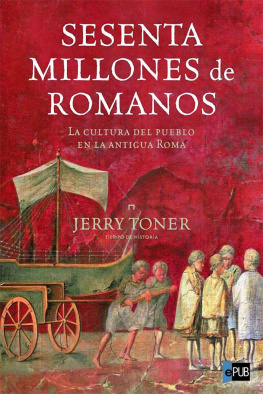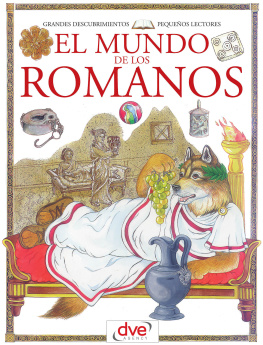Robert Silverberg
Roma eterna
Y no pongo a éstos [los romanos] ni frontera ni límite de tiempo: les he confiado un imperio sin fin.
Virgilio,
La Eneida (1,278–279)
A Frank y Renee Kovacs, para quienes gran parte de este libro es una historia ya conocida.
Y con un agradecimiento especial, a Gardner Dozois, por el estímulo que, a lo largo de muchos años, brindó a este proyecto.
El historiador Léntulo Aufidio, cuyo propósito era escribir una biografía definitiva del gran emperador Tito Galio, llevaba ya tres años investigando en los archivos imperiales de la Biblioteca Palatina. Cada mañana, seis días por semana, Aufidio ascendía penosamente por la colina desde sus dependencias cercanas al Foro, mostraba su tarjeta de identificación al guardián de los archivos y emprendía su exploración diaria de los grandes armarios en los que se guardaban los pergaminos relacionados con el reinado de Tito Galio.
Era una tarea monumental. Tito Galio, que había llegado al trono tras la muerte del desequilibrado Caracalla, gobernó Roma desde 970 hasta 994 y en ese período de tiempo reorganizó completamente el gobierno, que su predecesor había dejado en un estado lamentable. Algunas provincias fueron unificadas, otras se desmembraron, el sistema de impuestos se reformó, el ejército se disolvió y volvió a reconstruirse de arriba abajo para hacer frente a la creciente amenaza de los bárbaros del norte, y así con todo. Léntulo Aufidio sospechaba que tenía por delante dos o tres años más de estudio antes de que, por fin, pudiera empezar a escribir su obra.
Hoy se entregaría, como cada uno de los días de las dos semanas anteriores, a la inspección del armario 42, que albergaba los documentos relativos a la política religiosa de Tito Galio. Éste experimentaba una gran preocupación por la manera en que los cultos místicos orientales (la adoración de Mitra, que había matado al toro sagrado, la diosa madre Cibeles, Osiris de AEgyptus) se estaban extendiendo por el Imperio. El emperador temía que, si se les permitía arraigar, estas religiones foráneas debilitarían el tejido del Estado; de manera que Tito Galio hizo lo posible por erradicarlas sin perder por ello la lealtad del pueblo llano que las profesaba. Fue una tarea delicada, cumplida sólo parcialmente en su época. Su sobrino y sucesor, el emperador Cayo Marcio, acometió su finalización instaurando el culto a Júpiter Imperator, tratando así de sustituir todas las religiones extranjeras.
Alguien más se encontraba ya trabajando en el armario 42 cuando llegó Aufidio. Después de unos instantes, reconoció al individuo como un viejo amigo y colega, Hermógenes Celer, originario de Trípoli, en Fenicia, que posiblemente era el erudito más eminente del Imperio en materia de religiones orientales. Los dos hombres se dieron un cálido abrazo y, ante la irritación de los bibliotecarios, empezaron en seguida a explicarse sus proyectos actuales.
—¿Tito Galio? —preguntó Celer—. Ah, sí, una historia fascinante.
—Y tú, ¿en qué andas?
—Los hebreos de AEgyptus —contestó Celer—. Una comunidad notable. Eran descendientes de una tribu nómada del desierto.
—Prácticamente no sé nada sobre ellos —dijo Aufidio.
—¡Pues deberías saber, deberías! —dijo Celer—. ¡Si las cosas les hubieran ido de otra manera, nadie puede decir el rumbo que nuestra historia habría seguido…!
—Por favor, caballeros, por favor —les rogó uno de los bibliotecarios—. Aquí hay investigadores tratando de hacer su trabajo. Si necesitan conversar, disponen de una sala en el exterior.
—Seguiremos hablando después —dijo Aufidio, y acordaron verse para almorzar.
Cuando volvieron a reunirse, Celer monopolizó la conversación con sus relatos sobre sus hebreos y de poco más se habló durante el almuerzo. En especial, Celer habló de la ardiente creencia de ese pueblo en un único y majestuoso dios, lejano y severo, que había decretado para ellos un complicado conjunto de leyes que lo abarcaba todo, desde la forma en que debían dirigirse a él (estaba prohibido mencionar su nombre), hasta los alimentos que podían ingerir y en qué días de la semana.
Debido a la naturaleza tan terca y difícil de esta tribu —le explicó Celer—, frecuentemente se veían envueltos en conflictos con sus vecinos. Habiendo conquistado una gran parte del territorio de Siria Palaestina, estos hebreos (que también se denominaban a sí mismos israelitas), fundaron allí un reino. Sin embargo, finalmente, cayeron bajo el yugo de los egipcios y fueron hechos esclavos en la tierra de los faraones. Este período se prolongó cientos de años. Pero Celer le reveló a Léntulo que había identificado un momento crucial en la historia de los hebreos, unos diecisiete siglos atrás, cuando un caudillo carismático llamado Moisés (Moshé en su lengua) había intentado conducir a su pueblo en un gran éxodo fuera de AEgyptus y regresar a sus antiguos territorios en Palestina, la cual consideraban la patria eterna que su dios les había prometido.
—¿Y qué ocurrió entonces? —preguntó cortésmente Aufidio, aunque el relato no le interesaba demasiado.
—Bueno —contestó Celer—, este gran éxodo suyo fue un fracaso terrible. Moisés y la mayoría de los demás líderes murieron y los hebreos supervivientes volvieron a ser esclavos en AEgyptus.
—No acabo de ver…
—¡Ah, pero yo sí! —exclamó Celer, y su rostro rechoncho y pálido se encendió con el ardor de la erudición—. ¡Piensa en las posibilidades, querido Aufidio! Imagínate que los hebreos llegan a Siria Palaestina. Supon que se establecen con carácter permanente en aquel semillero de fertilidad mística y cultos heredados. Después, muchos años más tarde, alguien combina el feroz celo religioso de los hebreos con alguna creencia autóctona de los palestinos en el más allá y la resurrección, derivada de los misterios de Osiris que celebraban los antiguos egipcios. Nacería así una nueva religión bajo un nuevo profeta invencible, no en el remoto AEgyptus sino en una provincia del Imperio romano, mucho más cercana al núcleo de la civilización.Y justamente, debido a que Siria Palaestina en ese tiempo es una provincia del Imperio romano y los ciudadanos romanos se desplazan con libertad de un distrito a otro, ese culto se propaga hasta la misma Roma, de la misma manera que lo han hecho otros cultos orientales.
—¿Y? —preguntó Aufidio, perplejo.
—Y se expande por todo el mundo, como Cibeles, Mitra y Osiris no fueron capaces de hacer. Sus profetas predican un mensaje de amor y reparto universal de todos los recursos, especialmente esto: el reparto de la riqueza. La propiedad sería un bien común. Los pueblos pobres del Imperio acuden en hordas a las iglesias de este culto. Todo se trastoca. El propio emperador se ve forzado a reconocer ese culto (a profesarlo él mismo, quizá, por razones políticas). Esta religión llega a dominarlo todo y los pilares de la sociedad romana se debilitan por la superstición hasta que el Imperio, consumido por la nueva filosofía, es derrocado por los bárbaros, quienes siempre permanecen al acecho en las fronteras.
—Exactamente lo que Tito Galio luchó por impedir.
—Sí. En consecuencia, en mi nuevo libro hablo de un mundo en el que ese éxodo hebreo tuvo éxito, en el que acabó naciendo esa nueva religión que, fuera de todo control, se expandió por todo el Imperio.
—Bueno —intervino Aufidio, reprimiendo un bostezo—, en cualquier caso todo eso es pura fantasía. Nada de eso ocurrió, después de todo. Y, has de admitirlo, Celer, nunca podría haber ocurrido.
—Quizá sí, quizá no. Me resulta muy estimulante especular sobre tales posibilidades.
—Sí —dijo Aufidio—. No tengo ninguna duda de que así te lo parezca. Pero por lo que a mí respecta, prefiero ocuparme de los hechos tal como son en realidad. Ningún culto semejante se infiltró en nuestra amada Roma y el Imperio es sólido y responsable. Agradezcámoselo al ilusorio Júpiter o a cualquier otra deidad en la que te apetezca creer. Y ahora, si lo deseas, me gustaría revelarte algunos descubrimientos que he hecho referentes a las reformas tributarias del emperador Tito Galio.