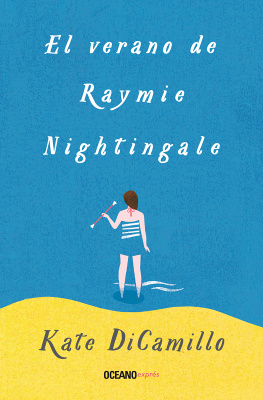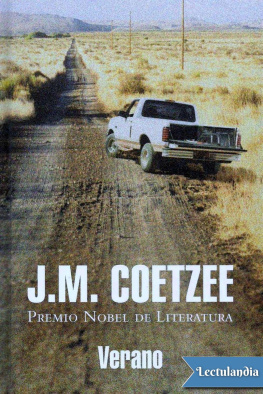Margaret Weis & Tracy Hickman
Los Caballeros de Takhisis
A los moradores temporales de Krynn
Que vuestra espada nunca se rompa.
Que vuestra armadura nunca se oxide.
Que las tres lunas guíen vuestra magia.
Que vuestras plegarias sean oídas.
Que vuestra barba crezca larga.
Que vuestra Misión en la Vida no os estalle en la cara.
Que vuestra jupak cante.
Que vuestra patria prospere.
Que los dragones vuelen siempre en vuestros sueños
Margaret Weis y Tracy Hickman.
Remembranzas del Muro de Hielo
En el territorio más meridional
donde se alza el Muro de Hielo
bajo el pálido y cíclico sol,
donde las leyendas se congelan
en la escarcha del recuerdo
y el mercurio descendido,
preparan las largas tinas
en memorias de la costumbre
vertiendo oro, vertiendo ámbar,
las viejas destilaciones
de grano, de sangre de bardos
y hielo y remembranza.
Y el bardo desciende bajo las aguas
bajo el oro, bajo el ámbar
escuchando todo el tiempo
al oscuro fluido amniótico
de corrientes y recuerdos
que fluye a su alrededor,
hasta que los pulmones, el dilatado corazón
se rinden a las aguas
y lo inunda lo percibido
y el mundo se precipita hacia él
más hondo de lo pensado, y se ahoga
o se queda huero, o emerge un bardo.
En el norte se hace de otro modo:
juiciosamente bajo la luna
donde las fases se afanan
saliendo de la oscuridad a la luz
de monedas y espejos
en abundantes libertades de aire.
Oí decir que erais extranjeros
en el país injusto
donde los bardos descienden
a las aguas donde la fe
se transforma en visión,
al elixir de la noche,
a la última inhalación asfixiada
entregada al recuerdo
de donde viene la poesía, solitaria.
Oí decir que erais extranjeros
en el misericorde norte
que Hylo, Solamnia,
y una docena de provincias innominables
os purificaron mas allá de la envidia, de la soledad.
Entonces las aguas me contaron la verdad:
lo mucho que recordáis vuestras muertes
donde las mitades de un reino dividido
se un en un terreno perdido,
de cómo pasáis como lunas, rojos y plateados,
con destino al celestial oeste
en una alianza de compasión y luz.
Desde el principio los cielos
tenían esto en mente, un tránsito
a través de la oscuridad y del país imaginado,
el punto de fuga a la luz del sol
al aire y en los horizontes de la tierra...
sin ahogarse, sin la inundación del arpa.
Oh, jamás olvidasteis
la inmersión del bardo, el país del sueño,
el tiempo procedente al nacimiento de los mundos.
donde todos nosotros esperábamos
en la gestante oscuridad,
en la muerte que la carta pronostica
pero solos y juntos cabalgáis
hacia la moribunda, la agonizante
historia que significa que empezamos de nuevo...
1
Grupo de desembarco. La profecía. Un encuentro inesperado.
Era una mañana calurosa, condenadamente calurosa.
Demasiado para finales de primavera en Ansalon. Casi tan calurosa como a mitad de verano. Los dos caballeros que iban sentados en la popa del bote estaban sudorosos y agobiados con sus pesadas armaduras de acero, y miraban con envidia a los hombres semidesnudos que manejaban los remos de la embarcación.
Las armaduras negras, adornadas con una calavera y un lirio de la muerte, habían sido bendecidas por un clérigo mayor, con lo que se suponía que debían resistir los caprichos del viento y la lluvia, del calor y el frío. Pero, al parecer, las bendiciones de su Reina Oscura no surtían efecto en esta ola de calor intempestiva. Cuando el bote se aproximó a la orilla, los caballeros fueron los primeros en bajar de un salto al agua poco profunda, y se lavaron los rostros enrojecidos y los cuellos quemados por el sol. Pero no podía decirse que el agua estuviera muy fresca.
—Es como vadear en sopa caliente —rezongó uno de los caballeros mientras salía del agua, chapoteando. Al tiempo que hablaba, su mirada escrutadora recorría la línea costera, buscando alguna señal de vida en maleza, árboles y dunas.
—Más bien como sangre —dijo su compañero—. Imagínate que es la sangre de nuestros enemigos, los enemigos de nuestra reina. ¿Ves algo?
—No —contestó el otro. Agitó una mano sin mirar atrás y oyó el sonido de hombres saltando al agua, sus broncas risotadas y la conversación en su idioma gutural, tosco. Uno de los caballeros se volvió hacia ellos.
—Traed el bote a tierra —ordenó, innecesariamente, porque los hombres ya corrían empujando la pesada embarcación por las someras aguas. Con muecas retorcidas, arrastraron el bote hasta la arenosa playa y miraron al caballero, a la espera de más órdenes.
Éste se enjugó la frente, maravillado por la fuerza de los hombres y, no por primera vez, agradeció a Takhisis que estos bárbaros estuvieran de su parte. Se los conocía por los cafres, aunque no era el verdadero nombre de su raza. Dicho nombre, el que se daban a sí mismos, era impronunciable, así que los caballeros que dirigían a los bárbaros habían empezado a llamarlos con una versión abreviada: cafres.
Era un nombre que les iba bien. Procedían del este, de un continente que muy poca gente de Ansalon sabía que existía. Todos los hombres sobrepasaban el metro ochenta de estatura; había algunos que incluso llegaban a los dos metros diez. Eran de Constitución corpulenta y musculosa, como los humanos, pero sus movimientos era tan ágiles y gráciles como los de los elfos. Tenían las orejas puntiagudas, también como los elfos, pero en sus rostros crecían espesas barbas, semejantes a las de los humanos o los enanos. Eran tan fuertes como estos últimos, y también, al igual que a ellos, les encantaba la batalla. Luchaban ferozmente, eran leales a quienes los dirigían, y, aparte de algunas costumbres grotescas, como cortar varias partes del cuerpo de un enemigo muerto para guardarlas como trofeos, los cafres resultaban ideales como soldados de infantería.
—Informemos al capitán que hemos llegado con bien y que no hemos hallado resistencia —le dijo el caballero a su compañero—. Dejaremos un par de hombres con el bote, y nos internaremos en la isla.
El otro caballero asintió con un cabeceo. Cogió un gallardete de seda roja de su cinturón, lo desenrolló, lo alzó por encima de su cabeza y lo agitó tres veces suavemente. Pudo verse un movimiento rojo ondeante como respuesta en el enorme barco negro, con la proa tallada a semejanza de un dragón, que estaba anclado a cierta distancia. Ésta era una misión de exploración, no una invasión. Las órdenes habían sido muy claras a tal respecto.
Los caballeros enviaron las patrullas, unas a recorrer la playa arriba y abajo, otras hacia el interior, donde unas altas colinas de roca blanca como tiza y totalmente áridas se alzaban tras los árboles como unas garras arañando el cielo. Unas quebradas en la roca conducían hacia el interior de la isla, a cuyo alrededor había navegado el barco; ahora sabían que no era grande. Las patrullas regresarían pronto.
Hecho esto, los dos caballeros se dirigieron, agradecidos, hacia la escasa sombra que proporcionaba un árbol achaparrado y deforme. Dos de los cafres montaban guardia, pero los caballeros permanecieron alerta, sin confiarse, mientras descansaban. Tras sentarse tomaron un poco del agua dulce que llevaban consigo. Uno de ellos hizo una mueca.
—Qué asco, está caliente.
—Dejaste el odre al sol, así que no te extrañe que lo este.