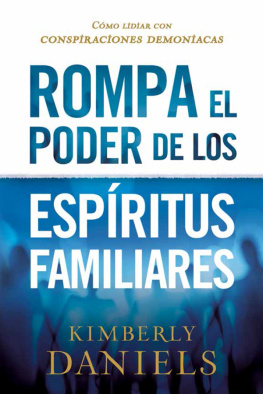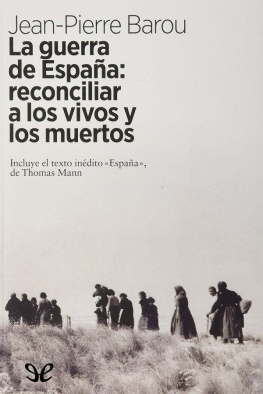Margaret Weis & Tracy Hickman
El río de los muertos
Morham Targonne tenía un mal día. Sus cuentas no cuadraban. La diferencia en los totales era mísera, cuestión de unas pocas piezas de acero, y podría haberla compensado con las pocas monedas sueltas que llevaba en el bolsillo, pero a Targonne le gustaban las cosas bien hechas, con exactitud. No tendría que haber discrepancias, pero... ahí estaban. Tenía las distintas cuentas de las sumas de dinero que entraban en los cofres de los caballeros. Tenía las distintas cuentas de las sumas de dinero que salían. Y había una diferencia de veintisiete piezas de acero, catorce de plata y cinco de cobre. Si hubiese sido una cantidad importante, habría sospechado que existía un desfalco. Al no ser así, estaba seguro de que algún funcionario subalterno había cometido un simple error de cálculo. Ahora tendría que repasar desde el principio todas las cuentas, volver a hacer los cálculos, encontrar el error.
Un observador que no estuviese al corriente de las cosas, al ver a Morham Targonne sentado detrás de su escritorio, con los dedos manchados de tinta y la cabeza inclinada sobre las cuentas, habría pensado que era un leal escribiente entregado a su trabajo. Ese observador se habría equivocado. Morham Targonne era el cabecilla de los Caballeros de Neraka y, en consecuencia, puesto que los caballeros negros controlaban varias de las naciones principales del continente de Ansalon, Morham Targonne tenía en sus manos la vida y la muerte de millones de personas. Y, sin embargo, ahí estaba, trabajando de noche, buscando veintisiete piezas de acero, catorce de plata y cinco de cobre con la diligencia del más escrupuloso y aburrido pasante de teneduría.
Sin embargo, a pesar de encontrarse tan enfrascado en su trabajo que había pasado por alto la cena para seguir su minucioso repaso de las cuentas, lord Targonne no estaba tan absorto en esa tarea como para dejar de lado todo lo demás. Tenía la habilidad de concentrar una parte de sus poderes mentales en una ocupación y, al mismo tiempo, mantenerse intensamente alerta, consciente de lo que ocurría alrededor. Su mente era un escritorio construido con innumerables compartimientos en los cuales clasificaba y metía cada suceso, por pequeño que fuera, archivándolo en el espacio adecuado, listo para usarlo más adelante, en algún momento.
Targonne sabía, por ejemplo, cuándo se había marchado su ayudante a cenar, exactamente cuánto tiempo había estado el hombre ausente de su escritorio, cuándo había regresado. Sabiendo lo que se tardaba aproximadamente en cenar, Targonne podía afirmar que su ayudante no se había entretenido tomándose el té, sino que había regresado prontamente al trabajo. Algún día, Targonne recordaría ese detalle en favor de su ayudante, anotándolo en contrapartida de la columna en la que apuntaba pequeñas infracciones en su labor.
El ayudante seguía en su puesto; esa noche se quedaría hasta que Targonne descubriera las veintisiete piezas de acero, las catorce de plata y las cinco de cobre, aunque los dos tuvieran que permanecer en vela hasta que los rayos del sol entraran por la ventana acabada de limpiar del estudio de Targonne. El ayudante tenía su propio trabajo para mantenerse ocupado; de eso se había encargado Targonne. Si había algo que odiaba era ver a un hombre ocioso. Los dos trabajaron hasta altas horas de la noche, el ayudante sentado detrás del escritorio instalado fuera del estudio, intentando ver con la luz de la lámpara mientras sofocaba los bostezos, y Targonne en el cuarto escasamente amueblado, con la cabeza inclinada sobre los libros de cuentas, musitando para sí las cifras mientras las escribía, una costumbre que tenía y de la que era totalmente inconsciente.
El ayudante por su parte empezaba a perder conciencia de su entorno cuando, afortunadamente para él, un gran tumulto en el patio de la fortaleza de los caballeros negros interrumpió bruscamente la cabezada que estaba dando.
Una fuerte ráfaga de viento hizo que los cristales vibraran. Se alzaron voces gritando ásperamente, ya fuera con irritación o con alarma. Se oyeron pasos a la carrera, acercándose. El ayudante se levantó de su asiento en el escritorio y fue a ver qué ocurría al mismo tiempo que la voz de Targonne llegaba desde su estudio exigiendo saber qué pasaba y quién, en nombre del Abismo, estaba metiendo tanto jaleo.
El ayudante regresó casi de inmediato.
—Milord, un jinete de dragón ha llegado de...
—¿Qué intenta ese idiota, aterrizando en el patio?
Al oír el jaleo, Targonne había dejado sus cuentas para asomarse a la ventana y se había puesto furioso al ver a un gran Dragón Azul aleteando en el patio. El enorme reptil, una hembra, también parecía furioso por haberse visto obligado a posarse en un área demasiado reducida, que apenas dejaba espacio para su corpachón. Por poco no había golpeado una torre de vigía con el ala, y su cola había arrancado un pequeño fragmento de las almenas. Aparte de eso, se las había arreglado para aterrizar sin más percances y ahora estaba posada, encogida sobre las patas y con las alas pegadas contra los costados, agitando la cola. Tenía hambre y sed, pero no se veían establos de dragones por allí y dudaba que fuera a conseguir comida o agua en un corto plazo de tiempo. Lanzó una mirada torva a Targonne a través de la ventana, como si lo culpara a él de sus problemas.
—Milord, el jinete viene de Silvanesti —dijo el ayudante.
—¡Milord! —El jinete del dragón, un hombre alto, se encontraba detrás del ayudante, empequeñeciéndolo con su estatura—. Perdonad el alboroto, pero traigo noticias de tal importancia y urgencia que pensé que debía informaros inmediatamente.
—Silvanesti. —Targonne resopló desdeñoso; regresó al escritorio y reanudó su trabajo—. ¿Ha caído el escudo? —pregunto sarcásticamente.
—¡Sí, milord! —respondió el jinete, falto de aliento.
Targonne dejó caer la pluma, alzó la cabeza y miró al mensajero con estupefacción.
—¿Qué? ¿Cómo?
—La joven oficial llamada Mina... —Un golpe de tos interrumpió al mensajero—. ¿Puedo beber algo, milord? He tragado bastante polvo en el trayecto desde Silvanesti hasta aquí.
Targonne hizo un gesto con la mano y su ayudante salió en busca de cerveza. Mientras esperaban, Targonne invitó al jinete a sentarse y descansar.
—Pon en orden tus ideas —instruyó, y mientras el caballero lo hacía él utilizó sus poderes como mentalista para sondear la mente del hombre, escuchar sus pensamientos, ver lo que el caballero había visto, oír lo que había oído.
El torrente de imágenes que le llegó fue de tal magnitud que, por primera vez, Targonne no supo qué pensar. Eran demasiadas cosas las que estaban ocurriendo y con demasiada rapidez para poder comprenderlas. Lo que resultaba abrumadoramente claro para Targonne era que gran parte de esas cosas estaban ocurriendo sin su conocimiento y fuera de su control. Aquello lo perturbó tanto que olvidó momentáneamente las veintisiete piezas de acero, catorce de plata y cinco de cobre, aunque no hasta el punto de no tomar nota mental de dónde había dejado los cálculos cuando cerró los libros.
El ayudante regresó con una jarra de cerveza. El caballero bebió un largo trago y, para entonces, Targonne ya había logrado serenarse para escuchar el informe con un aire de absoluta tranquilidad, en apariencia. Por dentro ardía de rabia.
—Cuéntamelo todo —instruyó.
—Milord, la joven oficial conocida como Mina consiguió, como ya os informamos anteriormente, penetrar el escudo mágico que se había levantado sobre Silvanesti...
—Pero no bajarlo —lo interrumpió Targonne, buscando una aclaración.
—No, milord. De hecho, utilizó el escudo para rechazar el ataque de ogros, que no pudieron romper el encantamiento. Mina condujo a su pequeña fuerza de caballeros y soldados de infantería a través de Silvanesti con el aparente propósito de atacar la capital, Silvanost.