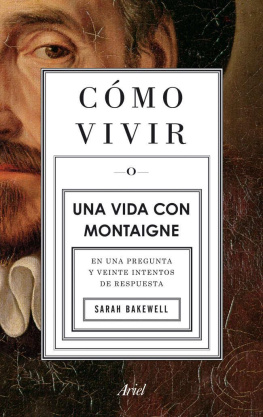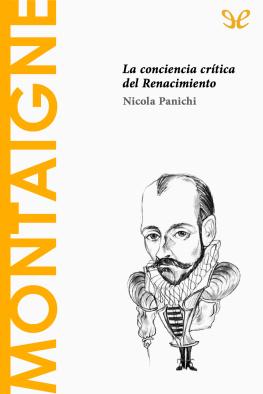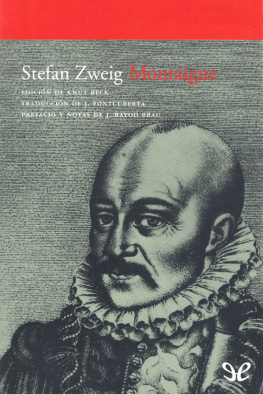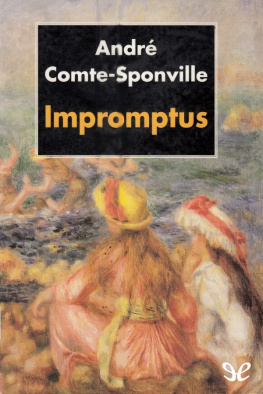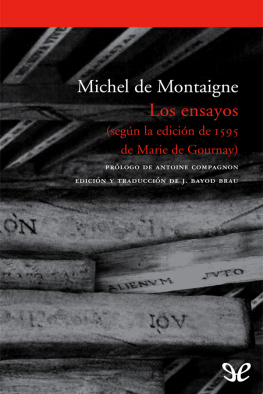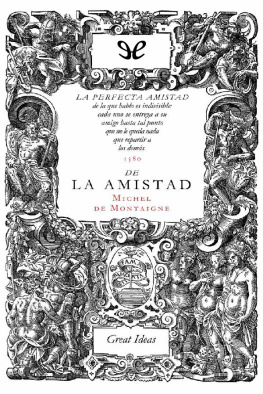La gente estaría tumbada en la playa o tomando un aperitivo antes de comer y oiría hablar de Montaigne por la radio. Cuando Philippe Val me pidió que hablara de los Ensayos por France Inter durante el verano, unos minutos cada día de la semana, me pareció una idea tan rara y un desafío tan arriesgado que no me atreví a decir que no.
En primer lugar, reducir Montaigne a unos cuantos fragmentos era algo absolutamente contrario a todo lo que me habían enseñado y a las ideas que imperaban cuando yo era estudiante. En aquella época, se denunciaba la moral tradicional sacada de los Ensayos en forma de sentencias y se propugnaba la vuelta al texto con toda su complejidad y sus contradicciones. Si alguien hubiese osado recortar el texto y servirlo a trocitos habría sido inmediatamente ridiculizado, tratado de minus habens , y condenado al basurero de la historia como un avatar de Pierre Charron, autor de un Tratado de sabiduría consistente en máximas sacadas de los Ensayos. Infringir ese tabú, o encontrar la forma de soslayarlo, era una provocación tentadora.
En segundo lugar, escoger unos cuarenta pasajes de pocas líneas para glosarlos brevemente y mostrar a la vez su importancia histórica y su actualidad era una apuesta perdida de antemano. ¿Había que escoger las páginas al azar, como san Agustín al abrir la Biblia? ¿Rogar a una mano inocente que las señalase? ¿Recorrer al galope los grandes temas de la obra? ¿Dar una visión de su riqueza y su diversidad? ¿Contentarme con elegir algunos de mis fragmentos preferidos, sin ninguna pretensión de unidad ni de exhaustividad? He hecho todo eso a un tiempo, sin orden ni premeditación.
Finalmente, ocupar la antena a la misma hora que Lucien Jeunesse, a quien debo la mayor parte de mi cultura adolescente, era una oferta imposible de rechazar.
CAPÍTULO 1
El compromiso
So pretexto de que Montaigne quiso retratarse como un hombre culto y ocioso retirado en sus tierras, refugiado en su biblioteca, se olvida que también fue un hombre público comprometido con su siglo y que ejerció importantes responsabilidades políticas en una época convulsa de nuestra historia. Sirvió, por ejemplo, de negociador entre los católicos y los protestantes, entre Enrique III y Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, y sacó de ello esta lección:
En lo poco que ha estado en mis manos negociar entre nuestros príncipes, en medio de las divisiones y subdivisiones que hoy nos desgarran, he evitado con sumo cuidado que se equivocaran sobre mí y se confundieran sobre mi apariencia. La gente del oficio se mantiene tan velada, y se presenta y se finge tan neutral y conciliadora como puede. Yo, por mi parte, me ofrezco con mis opiniones más vivas y con mi forma más propia. ¡Qué negociador más tierno y novato, que prefiere fracasar en su misión a fallarse a sí mismo! Con todo, he tenido hasta ahora tanta suerte —pues sin duda la fortuna es elemento fundamental— que pocos han pasado de un lado al otro con menos sospecha, más favor y más familiaridad. Tengo una manera de ser abierta, propicia a presentarse y a granjearse la confianza en los primeros encuentros. La naturalidad y la pura verdad resultan todavía oportunas y son aceptadas en cualquier siglo (III, 1, 1181-1182).
Toda su vida adulta estuvo desgarrada por las guerras civiles, que son las peores, como repite en varias ocasiones, porque enfrentan a amigos y a hermanos. Desde 1592, las batallas, escaramuzas, asedios y asesinatos solo se vieron interrumpidos por breves treguas.
¿Cómo sobrevivió? Se lo pregunta a menudo en los Ensayos . El fragmento citado corresponde al capítulo «Lo útil y lo honesto», al principio del tercer libro que data de 1588, tras la amarga experiencia de la alcaldía de Burdeos, en tiempos de guerra y de peste.
En «Lo útil y lo honesto», Montaigne aborda la cuestión de la moral pública, o del fin y los medios, de la razón de Estado. Lo que está de moda es Maquiavelo y el realismo político, encarnado en Catalina de Médicis, la hija de Lorenzo II, a quien Maquiavelo dedicó El príncipe. A la reina madre, viuda de Enrique II y madre de los tres últimos Valois, se atribuye la decisión más odiosa de la época: la matanza de san Bartolomé.
El maquiavelismo autoriza a mentir, a traicionar la palabra dada y a matar en nombre del interés del Estado para asegurar la estabilidad, que se considera el bien supremo. Montaigne nunca lo admitió. Rechaza siempre el engaño y la hipocresía. Se presenta tal como es y dice lo que piensa, haciendo caso omiso de las convenciones. A la «vía cubierta», como él la llama, prefiere la «vía abierta», la franqueza, la lealtad. Para él, el fin no justifica los medios, y no está nunca dispuesto a sacrificar la moral privada a la razón de Estado.
Ahora bien, constata que esa conducta insensata no lo ha perjudicado y que incluso lo ha favorecido. Su conducta no solo es más honrada, sino también más útil. Cuando un hombre público miente una vez, nunca más se le da crédito; ha elegido un recurso fácil que tiene fecha de caducidad: ha calculado mal.
Según Montaigne, la sinceridad y la fidelidad a la palabra dada es una conducta mucho más rentable. Si no nos impulsa a la honradez la convicción moral, debería incitarnos a ella la razón práctica.
CAPÍTULO 2
La conversación
¿Cómo se comporta Montaigne en la conversación, ya sea una charla familiar o una discusión más protocolaria? Lo explica en el capítulo «El arte de la discusión», en el tercer libro de los Ensayos . La discusión es el diálogo, la deliberación. Se presenta como un hombre proclive a aceptar las ideas de los demás, abierto, disponible, y no terco, cabezón y empecinado en sus opiniones:
Celebro y acaricio la verdad, sea cual fuere la mano en la cual la encuentro, y me entrego a ella con alegría, y le tiendo mis armas vencidas en cuanto la veo acercarse. Y con tal de que no se proceda con un semblante demasiado imperiosamente magistral, me complace que me reprendan. Y me acomodo a los acusadores, a menudo más por cortesía que por enmienda; me gusta gratificar y alentar la libertad de advertirme cediendo fácilmente (III, 8, 1380).
Montaigne afirma que respeta la verdad, incluso cuando es pronunciada por alguien antipático. No es orgulloso, no siente la contradicción como una humillación, le gusta que lo corrijan si se equivoca. Lo que no le gusta son los interlocutores arrogantes, seguros de sí mismos, intolerantes.
Parece, pues, un hombre honrado, liberal, respetuoso de las ideas, que no pone en ellas ningún amor propio y no se empeña en tener siempre la última palabra. En suma, no concibe la discusión como un combate en el que se trata de vencer.
Sin embargo, enseguida añade una restricción: si cede a los que lo reprenden, es más por cortesía que para mejorar, sobre todo si quien lo contradice es engreído. Entonces se inclina, pero sin someter su íntima convicción. ¿No es eso por su parte una forma de fingir, pese a su constante elogio de la sinceridad? A sus adversarios descarados, e incluso a los otros, tiende a darles la razón sin resistirse, por cortesía para que, según dice, sigan ilustrándolo y desengañándolo. Hay que rendir las armas al otro —o por lo menos hacérselo creer— para que este no deje de darnos su opinión en el futuro.