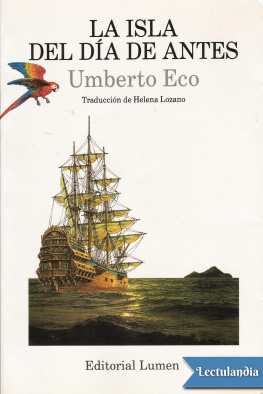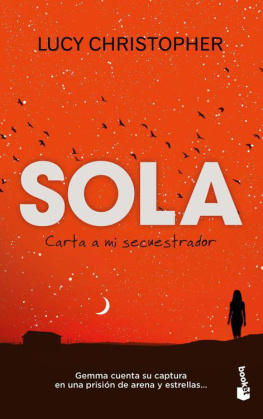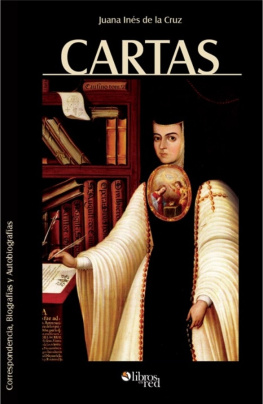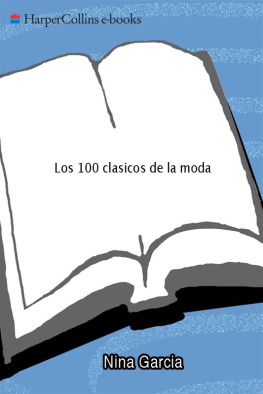E l cartero sufría artrosis, y, como su mal empeoraba con el paso del tiempo, el correo llegaba a la isla cada vez más tarde. Aquellos que, unos años antes, le preparaban un café cuando oían a lo lejos el timbre de su bicicleta, ahora ya no lo esperaban hasta el aperitivo. No es que les importara, al contrario, la hora de reparto del correo no interesa a casi nadie. Nadie envía ya cartas de amor, y las facturas llegan siempre demasiado pronto.
Los isleños tenían buen fondo. ¿Cómo enfadarse con alguien que era obvio que se movía con dificultad? Además, Gabriel era un hombre entregado a su trabajo. Los años, que erosionaban su puntualidad, no habían mermado su rigor: tenía con su bolsa de cartas los mismos miramientos que un mago con su baúl de los tesoros. La sola idea de que una simple postal pudiera caerse en la cuneta le llenaba los ojos de lágrimas, sobre todo si el viento le azotaba el rostro.
Los días malos, cuando le dolían las articulaciones, y cada pedalada le arrancaba un quejido, se animaba pensando que quizá una de sus cartas hiciera feliz a su destinatario. Pues esta era su ambición oculta: dejar en el buzón, con un gesto indolente de sembrador acostumbrado a los azares de la vida, una de esas cartas que se guardan en un álbum y que al final de la vida se enseñan a los nietos, murmurando:
–Y, un buen día, recibí esta respuesta…
Gabriel procuraba no pensar en las cartas siniestras, los análisis médicos, las notificaciones del fisco y las notas de pésame, con su ribete negro y su halo de tristeza. Su imaginación se bloqueaba ante el tedioso lote de lúgubres obligaciones que nos carcomen la vida día a día.
Que nadie lo tomara, sin embargo, por uno de esos carteros sentimentales a quienes solo conmueven las cartas de amor. Apreciaba también las de los niños o los ancianos, de caligrafía tan distinta. La primera, redonda y vacilante, muestra su mejor versión al copiar en el sobre, siempre descentrada, la dirección del destinatario. La segunda, deformada por años de correspondencia, se inclina vertiginosamente hacia la derecha, atraída ya por la sombra postrera que acecha al final del renglón.
Gabriel, hombre de buen corazón, nunca concluía su ronda sin dedicar un pensamiento a quienes, tras su paso, no encontrarían nada en el buzón. En las islas el silencio puede ser terrible. ¿Qué cartero repartirá jamás las cartas no escritas?

L a primera misiva llegó el 13 de octubre, que no caía en martes. Supuso un acontecimiento únicamente para Théodore, que vivía solo y nunca recibía correo. Pensando que contenía una buena noticia, abrió el sobre con curiosidad y sacó una tarjeta postal en cuyo reverso había escritas dos frases.
Tras leerlas, rompió la inoportuna misiva, por lo que ninguno de sus allegados sospechó nunca su existencia. No se habla de una carta así. Si le hubieran preguntado, Théodore habría negado haberla recibido, pero pasó horas rumiando quién sería el remitente.
L avada por la lluvia y azotada por el viento: así era la isla. Sin hallarse en exceso mar adentro, ofrecía no obstante un paisaje de último rincón del mundo. Arrecifes, acantilados y crestas de espuma. No hacía falta más para forjar el cuerpo y templar el carácter. En la isla se nacía, se vivía y, si se la abandonaba, se regresaba al menos para el descanso eterno. Albergaba por ello menos vivos que muertos, cuyos gemidos oían, las tardes de viento, las almas inquietas.
L a segunda misiva la trajo Gabriel al declinar el día. Era una tarde en la que, debido al tiempo húmedo y al suelo reblandecido, se le habían resentido las articulaciones. El sobre, entregado en el crepúsculo, olía a resentimiento y denuncia. Rugía la tormenta a lo lejos, y Firmine, que lo abrió sin temblar, leyó su contenido bajo un cielo surcado de relámpagos. Aguardó unos instantes, conteniendo la respiración, a oír el estruendo del trueno, que estalló nada más devolver la tarjeta a su sobre.
¿De modo que alguien se la tenía jurada? Guiñó varias veces los ojos redondos y saltones, y conservó unos días una expresión meditabunda y perpleja. Fue entonces cuando adquirió la costumbre de apretar el paso al cruzar la plaza donde se levantaba la oficina de correos.
E n la isla las calles eran estrechas, y las casas, bajas, con los tejados inclinados y pocas ventanas. Casitas de muñecas. En esa roca en medio del mar, los isleños, cuya mirada se perdía en el horizonte el día entero, tenían el lujo de la austeridad. Descansaban en habitaciones monacales, en las que se entraba agachando la cabeza para no darse con el dintel.
C uando Léocadie recibió la tercera misiva, no sabía nada de las dos anteriores. Al dirigírsela, el autor anónimo salió en parte de las sombras, ya fuera a propósito o por descuido. Hasta entonces había accionado la doble palanca de la falta y la vergüenza, la cual aseguraba que la mecánica funcionara perfectamente: los destinatarios de sus misivas se habían abstenido de comentarlas. Léocadie, sin embargo, no tenía vergüenza ninguna.
Al día siguiente, en La Marine, el bar del pueblo, mientras Gaétan ironizaba sobre la isla, esa roca arrojada en medio del mar y abastecida por una mano anónima, Léocadie exclamó, con una miradita de reojo, que de repente eran dos las manos anónimas que ejercían su dominio en la isla.
Los parroquianos callaron.
–Ayer recibí una tarjeta cuyo remitente no se dignó firmar –declaró, segura del efecto de sus palabras–. Pero no puede ser un desconocido, pues el matasellos es de aquí de la isla.