Recuerda mirar a las estrellas y no a tus pies. Intenta dar sentido a lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Sé curioso. Por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito en ello. Lo importante es que no te rindas.
Prólogo
APUNTA A LA LUNA E INCLUSO SI FALLAS ATERRIZARÁS ENTRE LAS ESTRELLAS.
Está grabado en la lápida de mi marido en el cementerio. Es una frase que decía a menudo. Su talante optimista y alegre formulaba frases de autoayuda como si fuesen combustible para la vida. Ese tipo de palabras positivas de aliento no surtía efecto sobre mí; no hasta que murió. Fue cuando me las dijo desde la tumba cuando realmente las oí, las sentí, las creí. Cuando me aferré a ellas.
A lo largo de un año entero después de su muerte, mi marido Gerry continuó viviendo, dándome el regalo de sus palabras en notas sorpresa que recibía cada mes. Sus palabras eran lo único que yo tenía; ya no palabras pronunciadas sino palabras escritas, surgidas de sus pensamientos, de su mente, de un cerebro que controlaba un cuerpo con un corazón palpitante. Sus palabras significaban vida. Y las agarré, apretando con fuerza sus cartas hasta que los nudillos se me ponían blancos y las uñas se me clavaban en las palmas. Me aferré a ellas como si fuesen mi tabla de salvación.
Son las siete de la mañana del 1 de abril, y esta tonta se está deleitando con la nueva luminosidad del cielo. Los atardeceres se prolongan y la primavera empieza a curar el bofetón seco, contundente e impactante del invierno. Antes me daba pavor esta estación del año; prefería el invierno, cuando cualquier lugar servía de escondite. La oscuridad me daba la sensación de estar oculta detrás de una gasa, de estar desenfocada, de ser casi invisible. Me recreaba en ella y celebraba la brevedad del día, la duración de la noche; el oscurecimiento del cielo era mi cuenta atrás hacia una hibernación aceptable. Ahora que me enfrento a la luz, tengo que impedir que las tinieblas me absorban de nuevo.
Mi metamorfosis fue semejante al choque repentino que experimenta el cuerpo cuando se sumerge en agua fría. Tras el impacto se siente la necesidad incontenible de chillar y salir de un salto, pero cuanto más tiempo permanece uno sumergido, más se aclimata. El frío, igual que la oscuridad, puede convertirse en un engañoso solaz que no se desea abandonar nunca. Pero yo lo hice; con patadas y brazadas me remonté hasta la superficie. Emergí con los labios amoratados y los dientes castañeteando, me descongelé y volví a entrar en el mundo.
Transitando del día a la noche, en la transición del invierno a la primavera, en un lugar transitorio. La tumba, considerada el lugar del descanso final, está menos tranquila bajo la superficie que arriba. Bajo tierra, abrazados por ataúdes de madera, los cuerpos cambian mientras la naturaleza descompone a conciencia los restos. Incluso mientras descansa, el cuerpo se transforma continuamente. La risa atolondrada de los niños que juegan en las inmediaciones rompe el silencio, sin que los afecte el mundo en el que están ni tengan consciencia de él, de los muertos de abajo y los afligidos que los rodean. La pena crea una capa que nos nubla los ojos y ralentiza nuestro paso, nos separa del resto del mundo; y si bien los dolientes quizá sean silenciosos, su dolor no lo es. La herida tal vez sea interna, pero puedes oírla, puedes verla, puedes sentirla.
En los días y meses que siguieron a la muerte de mi marido busqué alguna imprecisa conexión trascendental con él, desesperada por volver a sentirme entera. Fue como una sed insufrible que había que saciar. Los días en que estaba activa, su presencia se acercaba sin hacer ruido y me daba un toque en el hombro, y de repente sentía una soledad insoportable. Un corazón agostado. La pena es perpetuamente incontrolable.
Optó por la cremación. Sus cenizas están en una urna encajada en un nicho en la pared de un columbario. Sus padres habían reservado el espacio contiguo. El nicho vacío que hay en la pared al lado de su urna es para mí. Me siento como si estuviese mirando a la muerte a la cara, cosa que habría aceptado con gusto cuando él murió. Cualquier cosa con tal de estar a su lado. Habría trepado de buena gana hasta ese nicho y me habría retorcido como una contorsionista para acurrucar mi cuerpo en torno a sus cenizas.
Él está en la pared. Pero no está ahí, no está ahí. Se ha ido. Es energía en otro lugar. Partículas de materia disgregada esparcidas por doquier. Si pudiera, desplegaría un ejército para capturar cada átomo suyo y volver a juntarlo, pero todos los caballos y todos los hombres del rey... Lo sabemos desde el principio, solo nos damos cuenta de lo que significa al final.
Tuvimos el privilegio de no tener solo uno sino dos adioses; una larga enfermedad de cáncer seguida por un año de sus cartas. Se despidió en secreto, sabiendo que habría más cosas suyas a las que podría aferrarme, algo más que recuerdos; incluso después de su muerte encontró una manera para que creáramos juntos nuevos recuerdos. Magia. Adiós, amor mío, adiós otra vez. Tendrían que haber sido suficientes. Pensaba que lo eran. Quizá por eso la gente acude a los cementerios. En busca de más adioses. Quizá no tenga nada en absoluto que ver con decir hola; es el consuelo del adiós, una serena y plácida despedida exenta de culpa. No siempre recordamos cómo nos conocimos, pero a menudo recordamos cómo nos separamos.
Me resulta sorprendente volver a estar aquí, tanto en este lugar como con este estado de ánimo. Siete años después de su muerte. Seis años después de su última carta. Había..., mejor dicho, he salido adelante, pero acontecimientos recientes lo han perturbado todo, me han sacudido el alma. Debería seguir adelante, pero existe una hipnótica marea rítmica, como si su mano tratara de alcanzarme para tirar de mí hacia atrás.
Observo la lápida y leo su frase otra vez.
APUNTA A LA LUNA E INCLUSO SI FALLAS ATERRIZARÁS ENTRE LAS ESTRELLAS.
De modo que así es como tiene que ser. Porque lo hicimos, él y yo. Apuntamos derecho a la luna. Fallamos. Este lugar, todo lo que tengo y todo lo que soy, esta nueva vida que he construido a lo largo de los últimos siete años sin Gerry, tiene que ser lo mismo que aterrizar entre las estrellas.
1
Tres meses antes
—La paciente Penélope. La esposa de Ulises, rey de Ítaca. Un personaje serio y diligente, devota esposa y madre. Hay críticos que la desdeñan como mero símbolo de la fidelidad conyugal, pero Penélope es una mujer compleja que teje sus tramas con tanta destreza como teje una prenda de ropa.
El guía turístico hace una pausa misteriosa y sus ojos escrutan a su intrigado público.
Gabriel y yo estamos viendo una exposición en el National Museum. Estamos en la última fila de la multitud reunida, manteniéndonos un poco aparte de los demás como si no tuviéramos nada que ver con ellos o no quisiéramos formar parte de su grupo, pero no somos tan guais como para arriesgarnos a perdernos algo de lo que nos están contando. Escucho al guía turístico mientras Gabriel hojea el folleto a mi lado. Después será capaz de repetirme literalmente lo que haya explicado el guía. Le gustan estas cosas. A mí me gusta que le gusten estas cosas más que las cosas en sí. Sabe cómo ocupar el tiempo y, cuando lo conocí, ese fue uno de sus rasgos más convenientes porque yo tenía una cita con el destino. Al cabo de sesenta años, como máximo, tenía una cita con alguien en el otro lado.



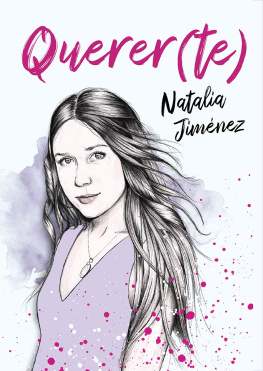


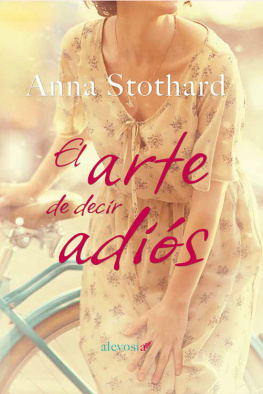
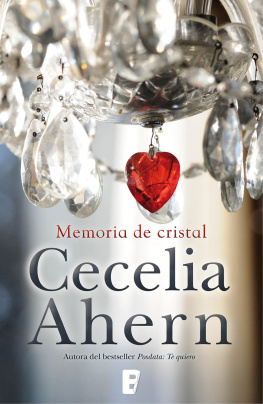
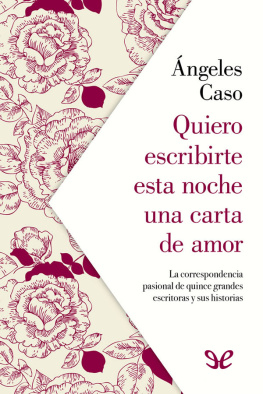


 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer