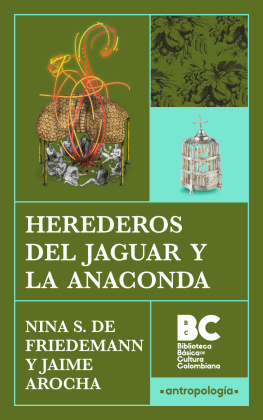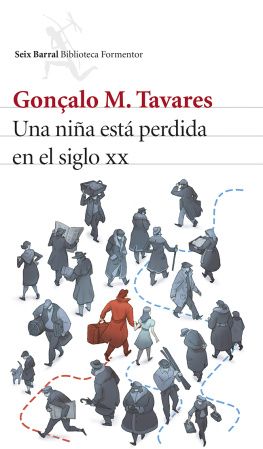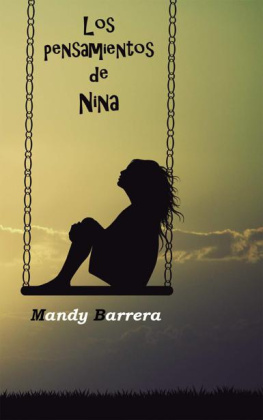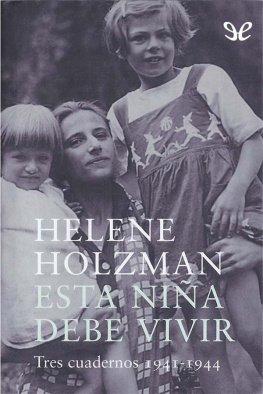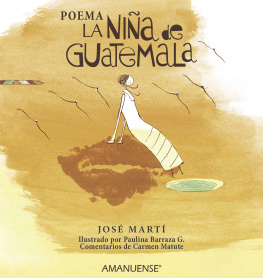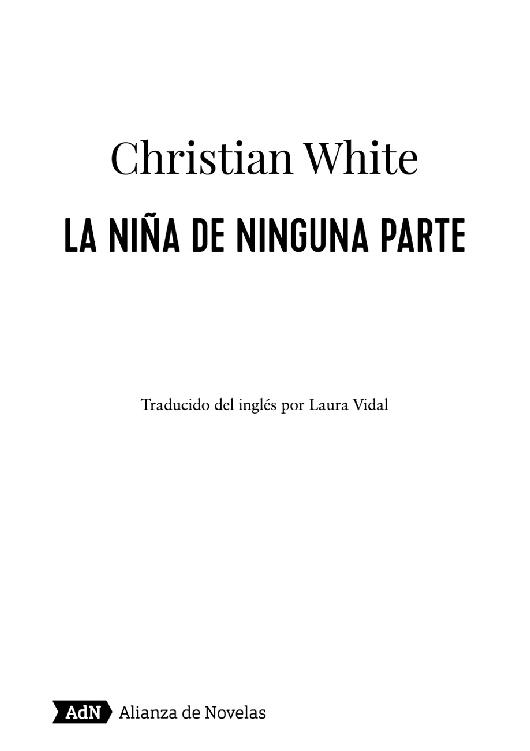Melbourne, Australia
Ahora
—¿Te importa si me siento? —preguntó el desconocido.
Tenía cuarenta y tantos años, era atractivo, de aspecto tímido y hablaba con acento americano. Llevaba un anorak brillante por el agua y deportivas amarillo chillón. Debían de ser nuevas, porque chirriaban cuando movía los pies. Se sentó a mi mesa sin esperar contestación y dijo:
—Eres Kimberly Leamy, ¿verdad?
Yo estaba en un descanso entre clase y clase en la escuela Northampton Community TAFE, donde enseñaba Diseño y Fotografía tres noches a la semana. Por lo general la cafetería estaba a rebosar de alumnos, pero aquella noche se había quedado desierta y tenía un aire fantasmal, posapocalíptico. Llevaba casi seis días lloviendo sin parar, pero los dobles cristales aislaban el ruido.
—Kim a secas —dije, un poco irritada.
Faltaba poco para que se me terminara el descanso y había estado disfrutando de la soledad. A principios de semana había visto un ejemplar muy gastado de Cementerio de animales, de Stephen King, calzando la pata de una mesa de la sala de profesores y desde entonces me había dedicado a leerlo casi sin interrupción.
Siempre he sido una gran lectora y el terror es mi género favorito. Mi hermana pequeña, Amy, a menudo me miraba exasperada terminar tres libros en el mismo tiempo que le llevaba a ella leer uno.
La clave de leer rápido es tener una vida aburrida, le dije en una ocasión. Amy tenía novio y una hija de tres años. Yo tenía a Stephen King.
—Me llamo James Finn —dijo el hombre.
Dejó una carpeta marrón en la mesa, entre los dos, y cerró los ojos un momento, como un nadador olímpico que se prepara mentalmente para tirarse al agua.
—¿Eres alumno o profesor? —le pregunté.
—En realidad ninguna de las dos cosas.
Abrió la carpeta, sacó una fotografía de veinte por veinticinco y la deslizó por la mesa hacia mí. Había algo mecánico en su forma de moverse. Cada gesto era calculado y seguro.
La fotografía era de una niña pequeña sentada en un césped verde y tupido. Tenía dos o tres años, ojos azul intenso y pelo oscuro enmarañado. Sonreía, pero con desgana, como si estuviera harta de que la fotografiaran.
—¿Te suena de algo? —preguntó el hombre.
—No, me parece que no. ¿Debería?
—¿Te importaría mirar otra vez?
Se reclinó en el respaldo de la silla y entrecerró los ojos, evaluando atento mi reacción. Para complacerle, volví a mirar la foto. Los ojos azules, la cara desdibujada por el exceso de luz, la sonrisa que no era en realidad una sonrisa. Quizá ahora sí me sonaba.
—No sé, lo siento. ¿Quién es?
—Se llama Sammy Went. Esta fotografía es de cuando cumplió dos años. Tres días después desapareció.
—¿Qué quieres decir?
—Se la llevaron de su casa en Manson, Kentucky. De su dormitorio de la segunda planta. La policía no encontró indicios de allanamiento. No hubo testigos, ni una carta pidiendo rescate. Desapareció sin más.
—Ah, me parece que a quien buscas es a Edna Olson. Es profesora de Criminología. Yo soy del departamento de Arte, pero a Edna le vuelve loca todo eso de los crímenes de la vida real.
—He venido a verte a ti —dijo, y carraspeó antes de seguir—. Hay quien piensa que se adentró en el bosque y se la llevó un coyote o un puma, pero ¿cuánto puede adentrarse en un bosque una niña de dos años? Lo más probable es que a Sammy la raptaran.
—… Vale. Así que eres investigador.
—En realidad soy contable. —Exhaló despacio y olí hierbabuena en su aliento—. Pero crecí en Manson y conocí bastante bien a la familia Went.
Faltaban cinco minutos para que empezara mi clase, así que consulté mi reloj sin disimulo.
—Siento mucho lo de esta niña, pero me temo que tengo clase. Por supuesto me encantará ayudar. ¿Qué donativo tenías pensado?
—¿Donativo?
—¿No estás recaudando dinero para la familia? ¿No es lo que buscas?
—No necesito tu dinero —dijo con frialdad. Me miró con curiosidad, arrugando la cara—. Estoy aquí porque creo… que estás relacionada con todo esto.
—¿Relacionada con el rapto de una niña de dos años? —reí—. No me digas que has venido desde Estados Unidos para acusarme de secuestro.
—No me estás entendiendo —dijo—. Esta niñita desapareció el 3 de abril de 1990. Lleva desaparecida veintiocho años. No creo que secuestraras a Sammy Went. Creo que eres Sammy Went.
En mi clase de Fotografía había diecisiete alumnos, una mezcla de edades, razas y géneros. En un extremo del espectro estaba Lucy Cho; tan recién salida del instituto que todavía se ponía una sudadera de capucha con las palabras Instituto Mornington estampadas en la espalda. En el extremo opuesto se encontraba Murray Palfrey, un jubilado de setenta y cuatro años con mucho tiempo libre que tenía la costumbre de hacer crujir los nudillos cada vez que levantaba la mano.
Era noche de presentación de porfolios, cuando los alumnos salían al frente de la clase para enseñar y comentar las fotografías que habían hecho durante el semestre. La mayoría de las presentaciones eran anodinas. La mayoría eran técnicamente correctas, lo que significaba que algo estaba haciendo bien yo, pero el tema elegido era en gran medida el mismo que el de las presentaciones del año anterior y del anterior a ese. Vi el mismo grafiti en la misma pared cuarteada de ladrillo que el semestre pasado; la misma cabaña ahogada en enredaderas en los jardines Carlton; la misma tormenta oscura y tétrica vertiendo agua marrón en el río Egan.
Pasé casi toda la clase con el piloto automático puesto.
Mi encuentro con el contable estadounidense me había dejado inquieta. No porque creyera lo que había dicho, sino porque no me lo creía en absoluto. Vamos a dejar una cosa clara. Mi madre, Carol Leamy, era muchas cosas —y digo «era» porque lleva muerta cuatro años—, pero no una secuestradora de niños. Bastaba con pasar un minuto con ella para saber que era incapaz de tener un secreto, y mucho menos si ese secreto era el secuestro internacional de una niña.
James Finn se equivocaba respecto a mí y estaba bastante segura de que nunca encontraría a esa niñita, pero me había recordado una verdad incómoda: que el control es una ilusión. Los padres de Sammy Went lo habían aprendido por las malas, con la pérdida de una hija. Yo también, con la muerte de mi madre. Se fue, hasta cierto punto, de repente: yo tenía veinticuatro cuando le diagnosticaron un cáncer y veintiséis cuando la mató.
Tal y como yo lo veo, las personas que pasan por algo así salen diciendo una de estas dos cosas: «Todo ocurre por una razón» o «Vivimos en un mundo caótico». Hay variantes, claro: «Los caminos del Señor son inescrutables» y «La vida es una mierda». Yo era de los que piensan esto último. Mi madre ni fumaba ni se pasó la vida trabajando en una fábrica textil. Se alimentaba bien, hacía ejercicio y, al final, nada de eso contó.
Así que el control es una ilusión.
Cuando me di cuenta de que me había pasado las presentaciones de porfolios soñando despierta, me terminé el café, ya frío, e intenté concentrarme.
Le tocaba a Simon Daumier-Smith enseñar su trabajo. Simon era un chico tímido, callado, de veintipocos años, que casi siempre se estaba mirando los pies. Cuando levantaba la vista, un ojo vago nadaba detrás de sus gafas igual que un pez.
Estuvo unos minutos colocando con torpeza una serie de fotografías de veinte por veinticinco en los caballetes expositores que había en la parte delantera del aula. Los alumnos empezaban a impacientarse, así que le pedí a Simon que nos hablara de la serie mientras la preparaba.
—Eh… sí, claro… Vale. —dijo peleándose con una de las fotografías. Se le escapó de la mano y la persiguió por el suelo—. Pues sabía que teníamos que buscar… esto… yuxtaposiciones y… no estoy completamente seguro de… bueno, de haber comprendido lo que es eso. —Colocó la última fotografía en el caballete y dio un paso atrás para que el resto de clase pudiera ver su trabajo—. Supongo que puede decirse que esta serie es una yuxtaposición de fealdad y belleza.