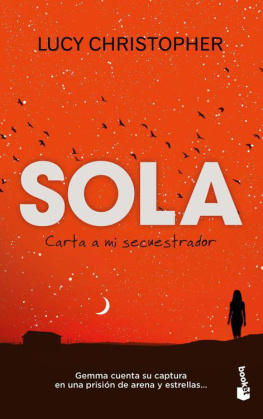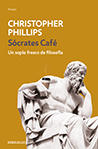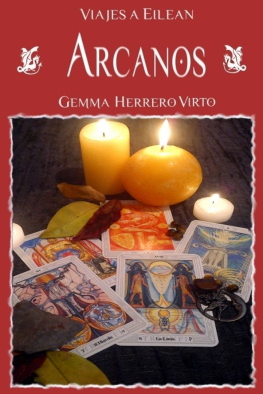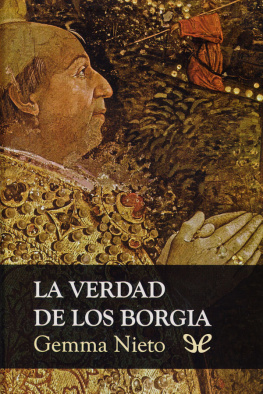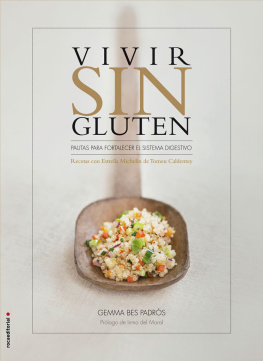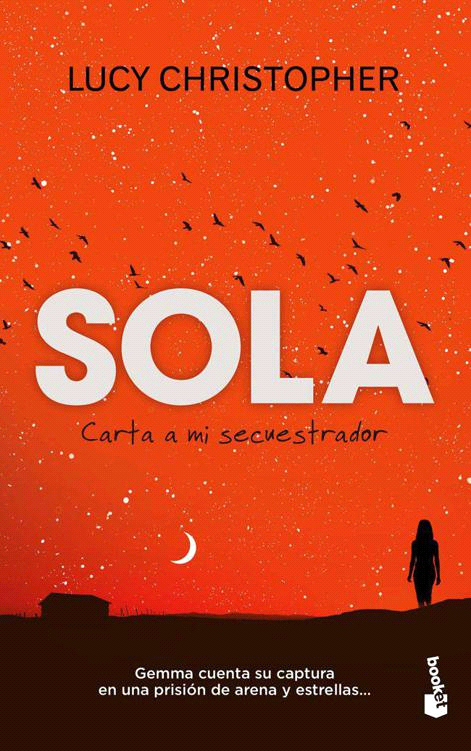M e viste antes de que yo te viera a ti. En el aeropuerto, aquel día de agosto, me mirabas de una manera distinta, como si quisieras algo de mí; como si llevases queriéndolo mucho tiempo. Antes de conocerte, nadie me había mirado de ese modo ni con tal intensidad. Me desconcertaste; supongo que me sorprendiste. Esos ojos azules, tan azules y de un tono tan glacial, que me observaban como si yo pudiera devolverles la calidez. Tus ojos tienen una fuerza especial, ¿sabes? Y también son muy hermosos.
Cuando me fijé en ti, parpadeaste rápidamente y desviaste la mirada, como si estuvieras nervioso... como si te sintieras culpable por haber estado observando a una desconocida en el aeropuerto. Pero yo no era una chica cualquiera, ¿verdad? Y lo hiciste muy bien, porque me tragué toda tu actuación. Tiene gracia, pero es que siempre creí que podía fiarme de alguien de ojos azules. Creía que, de algún modo, las personas de ojos azules eran de fiar. Todos los muchachos buenos los tienen de ese color, porque las miradas oscuras son para los villanos: la Parca, el Joker, los zombis. Todos tienen ojos oscuros.
Había discutido con mis padres. Mi madre no quería que llevase una camiseta tan poco recatada y mi padre estaba de malhumor porque andaba falto de sueño. Así que verte fue... supongo que la distracción fue bien recibida. ¿Es así como lo habías planeado? ¿Esperaste a que mis padres me echaran la bronca para acercarte a mí? Sabía que me habías estado observando, lo sabía incluso entonces; me resultabas extrañamente familiar: te había visto antes... en algún lugar... pero ¿quién eras? No podía dejar de mirarte.
Llevabas conmigo desde Londres: te había visto en la cola de facturación con tu pequeña bolsa de equipaje de mano. Te había visto en el avión. Y de pronto, ahí estabas: en el aeropuerto de Bangkok, sentado en la misma cafetería en la que yo me disponía a pedir un café.
Pedí y esperé mientras me lo preparaban. Mientras tanto, rebusqué entre las monedas que tenía. No me volví, pero sabía que aún me estabas contemplando. Seguramente te parecerá raro, pero sentía tu mirada. Cada vez que parpadeabas se me ponía el vello de la nuca de punta.
El chico de la caja no soltó el café hasta que tuve el dinero preparado. Según la placa que llevaba en el uniforme, se llamaba Kenny; me parece extraño acordarme de cosas así.
—No aceptamos moneda británica —dijo Kenny después de haberse quedado mirando mientras yo contaba calderilla—. ¿No tienes billetes?
—Los gasté en Londres.
Kenny negó con la cabeza y cogió el café para llevárselo.
—Al lado de la tienda de Duty Free hay un cajero automático.
Sentí que alguien se movía detrás de mí. Me volví.
—Deja que lo pague yo —dijiste.
Hablabas con voz suave y baja, como si solamente quisieras que te oyera yo, y tenías un acento extraño. La camisa de manga corta que llevabas puesta olía a eucalipto y tenías una pequeña cicatriz a un lado de la mejilla. Tu mirada era demasiado intensa como para aguantártela durante mucho tiempo seguido.
Ya tenías el billete preparado. Dinero extranjero. Me sonreíste. Creo que no te di las gracias, te pido disculpas por eso. Le cogiste el café a Kenny y el vaso se te dobló un poco entre los dedos.
—¿Azúcar? ¿Uno?
Yo asentí. Estaba demasiado aturullada por tu presencia y por el mero hecho de que me hablases como para ser capaz de nada más.
—No te preocupes, ya me encargo yo. Tú siéntate.
Señalaste el sitio donde estabas sentado: una mesa entre las palmeras de mentira, junto a la ventana.
Vacilé, aunque ya sabías que iba a ser así; me tocaste suavemente el hombro y sentí el calor de tu mano a través de la camiseta.
—Eh, no pasa nada; no muerdo —dijiste en voz baja—. Y tampoco es que haya más sitios libres, a menos que te quieras sentar con la familia Adams de ahí enfrente.
Miré hacia el mismo lugar que tú: las sillas vacías que había junto a una familia numerosa. Dos de los críos pequeños gateaban sobre la mesa y los padres discutían por encima de sus cabezas. Ahora me pregunto qué habría pasado si me hubiese sentado al lado de ellos; podríamos haber hablado sobre vacaciones infantiles y batidos de fresa, y después hubiese vuelto con mis padres. Te miré la cara; esa cara con arrugas alrededor de la boca de tanto sonreír. El azul intenso de tus ojos escondía secretos y yo quería descubrirlos.
—Acabo de escapar de mi familia —dije—, ahora mismo no necesito otra.
—Bien hecho. —Me guiñaste el ojo—. Un azucarillo, ¿no?
Me guiaste hacia el sitio donde habías estado sentado. Alrededor de la pequeña mesa había otros clientes y eso me dio confianza. Llegar hasta allí me llevó diez pasos; caminé como medio aturdida y me senté en la silla que estaba de cara a la ventana. Miré cómo llevabas el café al mostrador y levantabas la tapa, y te vi verter el azúcar. Al agachar la cabeza el pelo te caía por delante de los ojos. Cuando te diste cuenta de que te miraba, sonreíste. Me pregunto si fue en ese preciso instante cuando ocurrió. ¿Sonreías mientras lo hacías?
Creo que aparté la mirada un instante para ver despegar un avión al otro lado del cristal. Había un Jumbo balanceándose sobre las ruedas traseras, dejando una estela de humo negro suspendida en el aire. Había otro haciendo cola para despegar. Cuando lo echaste, debiste de ser muy rápido. Me pregunto si usaste alguna estrategia de despiste o si de todos modos no había nadie pendiente de ti. Supongo que sería una especie de polvo, pero la cantidad debía de ser pequeña. Quizá tuviera aspecto de azúcar, no sé; pero no noté el sabor.
Me di la vuelta justo a tiempo de verte volver, evitando elegantemente a todos los pasajeros que, con sus propias tazas de café, se te cruzaban por el camino. No miraste a ninguno; solamente me mirabas a mí. Quizá por eso nadie más parecía darse cuenta. Tus movimientos eran muy parecidos a los de un cazador, caminando con paso suave y silencioso junto a la hilera de macetas de plástico, directamente hacia mí.
Dejaste los dos cafés sobre la mesa y empujaste uno de ellos en mi dirección, sin hacer ningún caso del otro. Cogiste una cucharilla y jugueteaste con ella, haciéndola girar alrededor del pulgar y volviéndola a coger. Yo te miré el rostro. Tenías una belleza un tanto ruda y eras mayor de lo que había creído en un principio; en realidad eras demasiado mayor como para estar sentado conmigo. Veintipocos, quizá unos veinticinco o puede que más. Desde lejos, cuando te vi en la cola de facturación, tu cuerpo parecía delgado y pequeño, como los chavales de dieciocho años del instituto; aunque de cerca, si me fijaba mejor, veía que tenías los brazos fuertes y morenos, y que tenías curtida la piel de la cara. Tenías la tez del color de la tierra.
—Me llamo Ty —dijiste.
Rápidamente, apartaste la mirada un instante antes de volver a mirarme y tenderme la mano. En el dorso de la mía sentí el calor y la aspereza de tus dedos; me la habías cogido y no la soltabas, aunque tampoco me la estabas estrechando. Enarcaste una ceja y me di cuenta de qué querías.
—Gemma —dije sin pensarlo.
Asentiste como si ya lo supieras. Claro que supongo que ya lo sabías.