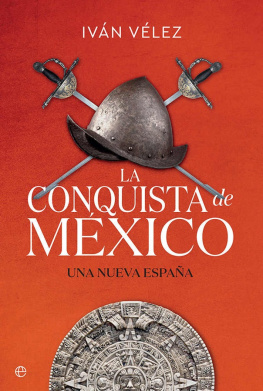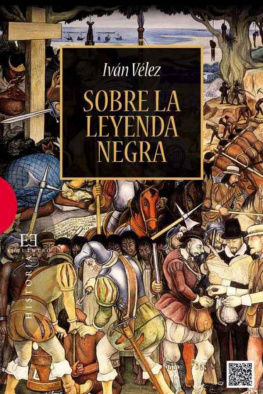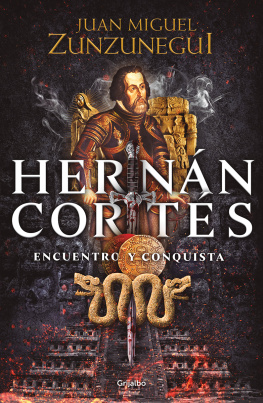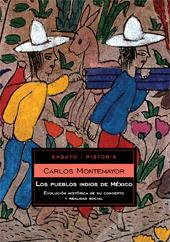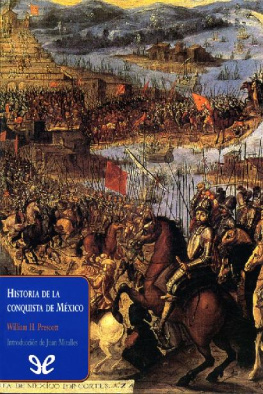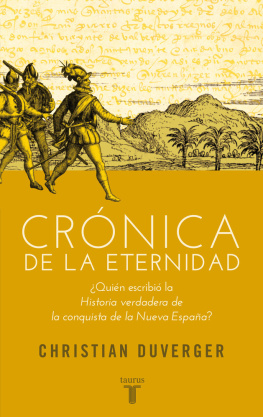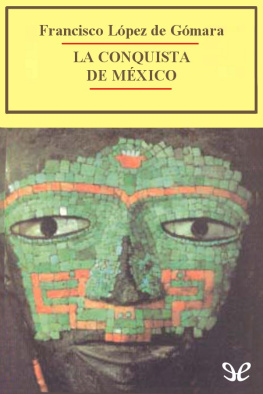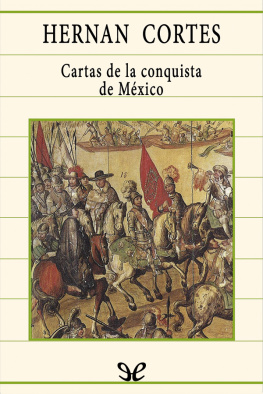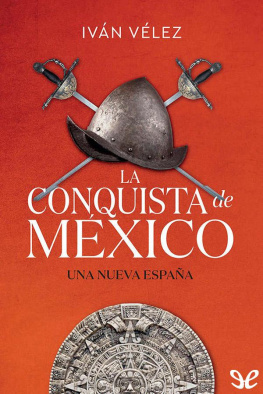ÍNDICE
1
PIEDRAS Y CORAZONES
L a ciudad que fascinó a los españoles se asentaba sobre una isla rodeada por lagos de escasa profundidad, en el fondo de un valle cerrado por volcanes de cumbres nevadas. Cosas propias del Amadí s de Gaula , una nueva Venecia. Esas fueron las comparaciones que los barbudos establecieron al ver aquella gran metrópoli de calles ordenadas y casas construidas alrededor de patios, en cuyas estancias giraban las piedras de moler maíz y los husos con los que las mujeres hilaban algodón.
Los antepasados de los mexicas habían llegado hasta allí buscando tierras fértiles hacia 1325. Su primer asentamiento, así lo cuenta la leyenda, se produjo sobre un islote ubicado en el oeste del lago de Texcoco, en el que el Quinto Sol, Huitzilopochtli, transformado en águila, se posó sobre un nopal. Dos siglos más tarde, el primer núcleo había crecido sobre un suelo artificial ganado al agua por la que circulaban multitud de canoas. Tres vías o calzadas principales comunicaban Tenochtitlan con la tierra que circundaba al lago salobre de Texcoco, separado de las aguas dulces del lago de México por una albarrada que protegía la ciudad de las periódicas inundaciones. En las orillas de la gran superficie acuática se alzaban lugares como Coyoacán, Tacuba o Chalco, que replicaban la urbe en la que gobernaba Motecuhzoma Xocoyotzin, al que nos referiremos por su nombre hispanizado: Moctezuma. Del corazón de la ciudad, de su centro ceremonial, dominado por el Templo Mayor, partían los cuatro rumbos del universo, las direcciones cardinales que estructuraban la metrópoli y ordenaban un cosmos estratificado en tres niveles: el inframundo, el terrestre y el celeste, lugar al que accedían los guerreros caídos en combate, los que eran sacrificados a los dioses y las mujeres que morían durante el parto.
La ciudad de Tenochtitlan gravitaba sobre la gran pirámide, alzada sobre una plataforma desde la que arrancaban dos escalinatas de huellas cortas, que obligaban a los sacerdotes a subir de lado, evitando así que los mortales miraran a los ojos a los dioses o les dieran la espalda al descender. Las escaleras recorrían la encalada piel de los cuatro cuerpos del templo, en cuya cumbre se alzaba el adoratorio del dios Tláloc, señor de la lluvia y la fertilidad; y el de Huitzilopochtli, hijo menor de Coatlicue, la diosa de la falda de serpientes, y hermano de la diosa luna, Coyolxauhqui, a quien, según la leyenda, derrotó y desmembró, arrojándola desde una montaña. Los sacrificios hechos en las pirámides no hacían sino imitar, a escala humana, lo ocurrido en la divina. Señor de la caza y de la guerra, Huitzilopochtli, también llamado «el Colibrí Azul», era el dios tutelar de los mexicas, que temían un final catastrófico, anticipado por vientos, incendios, inundaciones y terremotos, que precederían a la llegada de seres monstruosos. Un fin solo aplazable mediante el constante suministro a los dioses de sangre humana y de ocasionales ofrendas de bellos objetos: discos y orejeras de turquesa, cascabeles de oro, caracoles traídos del Atlántico o jadeíta procedente de la actual Guatemala. Consagrados a las deidades, los sacerdotes lucían sus cuerpos ennegrecidos, cubiertos por túnicas sobre las que caían largas cabelleras apelmazadas por las salpicaduras de la sangre de los sacrificados. Sus rostros estaban enmarcados por orejas desgarradas por los pinchazos que, con púas de maguey, se infligían para sangrarse en honor a las divinidades. Punzadas que también se extendían, en ocasiones, a la lengua e incluso al pene, razón por la que algunos clérigos españoles llegaron a creer que podía tratarse de moros o judíos.
La continua demanda de sangre humana operaba tras muchas de las acciones de un pueblo que en 1428, después de sacudirse el yugo tepaneca, fundó las bases de un imperio mantenido por su potencia militar. La victoria sobre el campo de batalla se vio acompañada de un reajuste del pasado, que se consumó con la quema de los antiguos códices, en los que los nuevos señores aparecían como un pueblo de escaso refinamiento. Algunos restos de aquella rudeza persistían, no obstante, en la Tenochtitlan de principios del XVI . La sociedad mexica seguía siendo belicosa, incluso espartana en algunos aspectos. La aristocracia enviaba a sus hijos varones a unas escuelas de elocuente nombre, las calmécac o «casas de lágrimas», donde los infantes eran severamente instruidos en el arte de la guerra. Ya en la adolescencia, la formación se completaba en el telpochcalli , bajo la atenta mirada de veteranos de guerra. En estas academias militares, los jóvenes aprendían a emplear el arco, la tiradera o lanzadardos, la onda y la lanza. Armas de madera, con puntas de obsidiana, pedernal, cobre e incluso de espinas de pescado pegadas con resina de pino, que se completaban con el macuahuitl o macana, una espada de cuerpo plano de madera, en cuyos filos se incrustaban navajas de obsidiana que, al atravesar la carne, se rompían en esquirlas al impactar con el hueso, provocando hemorragias e infecciones a menudo más mortíferas que el propio tajo. Las armas se complementaban con elementos defensivos: cascos de madera recubiertos de plumas o pieles, rodelas que se ataban al antebrazo, y armaduras de algodón endurecidas con sal, que fueron adoptadas por los españoles, pues además de ser ligeras, permitían la transpiración, algo fundamental en el clima del Anáhuac. En el manejo de estos instrumentos de guerra se empleaban los jóvenes que, a los dieciocho años, estaban preparados para contribuir a mantener la hegemonía sobre un amplio territorio bañado por dos océanos. Los guerreros solían estar vinculados a una serie de órdenes militares —águila, jaguar, coyote— de connotaciones totémicas, que constituían el grueso de una hueste en la que también se integraban sacerdotes. Hombres de religión que acudían al campo de batalla para llevar las imágenes divinas, pelear e intervenir en la captura de los dioses tutelares de los enemigos, que de algún modo replicaban las capturas humanas destinadas al sacrificio.
Dos tipos de guerreros, distinguidos por sus atuendos, son los más célebres: los guerreros águila y los guerreros jaguar. El primero de ellos, consagrado a Huitzilopochtli, vestía un mono cubierto de plumas que se colocaba sobre la armadura de algodón. Su casco reproducía la cabeza de un águila con el pico abierto, a través del cual asomaba el rostro del soldado. En cuanto al traje del guerrero jaguar, animal vinculado a Tezcatlipoca, este solía ser fruto de un tributo exigido a algunas provincias del imperio, y era un vestido que cubría todo el cuerpo con la piel del felino, aunque también podía ser de algodón, simulando la piel del jaguar. Aunque menos conocidos, en el campo de batalla sobresalían los feroces guerreros cuachic , que peleaban casi desnudos, con sus cuerpos cubiertos por pinturas. Solían estar a cargo de algunos novatos y, según el jesuita novohispano Francisco Javier Clavijero, contaron en sus filas con el propio Moctezuma. Si los trajes eran importantes, no lo eran menos los estandartes militares, como se pudo comprobar en Otumba. Solían ir atados a la espalda de determinados hombres y servían para aglutinar y dirigir las tropas.
Para ascender jerárquicamente en la escala militar, un joven disponía de hasta tres oportunidades para capturar a un prisionero de guerra, pudiendo hacerlo de manera individual o en grupo. Si lo lograba, se le teñía el cuerpo de amarillo y la cara de rojo, en el curso de una compleja ceremonia en la que recibía mantas y un braguero que denotaba su nuevo rango. A partir de entonces podía vestir el chaleco de algodón, un penacho de plumas, bezotes, narigueras y orejeras. La tercera captura de un guerrero permitía capitanear una compañía y compartir sus conocimientos en el telpochcalli . El fuerte belicismo de la sociedad mexica se concentraba en la figura del tlacalecuhli , o jefe de hombres, cargo al que se llegaba por elección de los notables. La violencia mexica no se desplegaba únicamente en el campo de batalla. Prueba de ello es el hecho de que Chimalpopoca y Ahuitzol murieron asesinados a manos de sus compatriotas. La configuración del Imperio mexica, constituida por una Triple Alianza que incluía a las gentes de Tlacopan y Texcoco, propiciaba las luchas dinásticas y de poder que, no obstante, permitieron la extensión de un dominio que garantizaba el pago de tributos. A Tenochtitlan llegaban multitud de mercancías, pero también hombres, mujeres y niños con los que se nutría a los dioses zoomorfos.