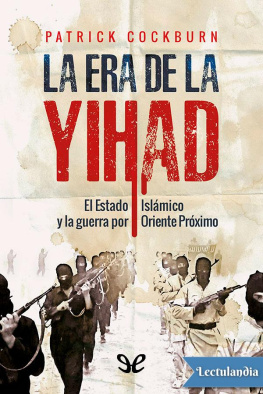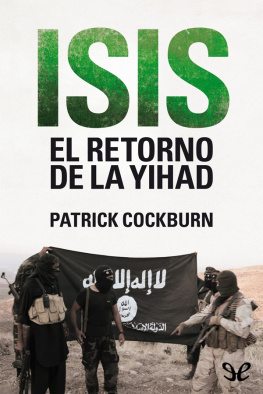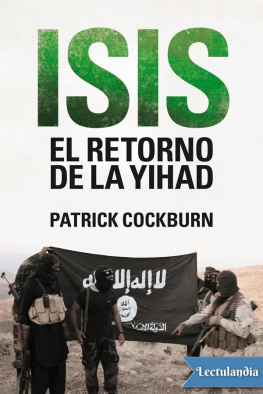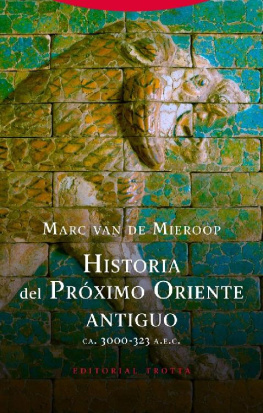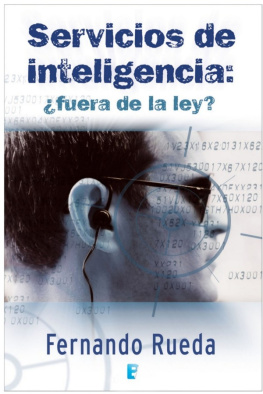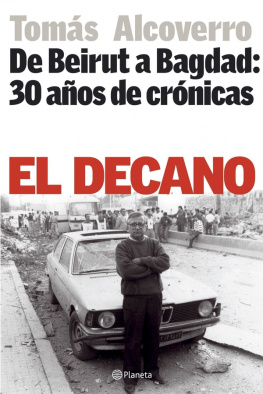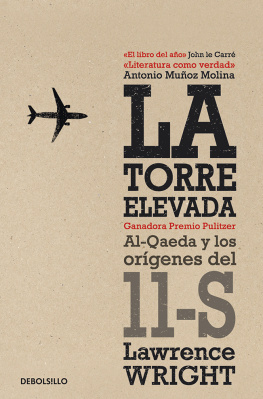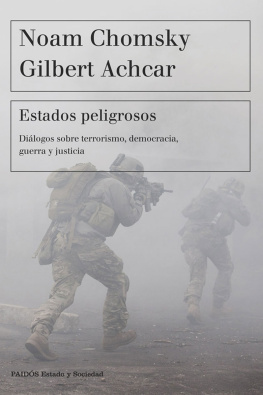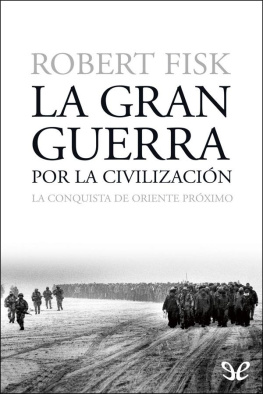Título original: Chaos & Caliphate: Jihadis and the West in the Struggle for the Middle East
Patrick Cockburn, 2016
Traducción: Emilio Ayllón Rull
Edición ebook en español: enero de 2019
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1


L os conflictos armados, desde situaciones de degradación general de la seguridad hasta guerras abiertas, se están tragando Oriente Próximo y el norte de África. Otras zonas del planeta son hoy más pacíficas que hace cincuenta años, pero por la amplia franja de países islámicos que se extiende desde el noroeste de Pakistán hasta el noreste de Nigeria se propagan el caos y el conflicto. Los gobiernos centrales se han desmoronado, son débiles, se enfrentan a poderosas fuerzas insurgentes o luchan por sobrevivir. En el núcleo principal de esta región, las guerras civiles están haciendo añicos Iraq, Siria y Yemen, con una ferocidad que seguramente quiere decir que ninguno de ellos volverá a ser jamás un Estado unitario. La guerra de Afganistán prosigue sin que haya un vencedor, y en Libia el gobierno central está desintegrado desde 2011, como sucedió hace veinte años en Somalia, país que sigue en un estado de anarquía armada. En los dos extremos de esta amplia zona de inestabilidad, la guerra civil turco-kurda se ha reanudado en las montañas del sudeste de Turquía y los terroristas suicidas de Boko Haram siguen matando gente en Nigeria, Malí y Camerún.
Es entre la frontera iraní y el mar Mediterráneo donde estos conflictos alcanzan su mayor intensidad y tienen el mayor impacto mundial. Se trata de una región que no ha llegado a ser verdaderamente estable en los cien años transcurridos desde la caída del imperio Otomano: ha visto invasiones y ocupaciones extranjeras, guerras árabe-israelíes, golpes militares, insurrecciones, conflictos entre suníes y chiíes, y entre kurdos, árabes y turcos. Es aquí, más que en ninguna otra parte, donde una serie de placas tectónicas políticas, nacionales y religiosas se topan y crujen con efectos devastadores. Para los habitantes de esta región, la vida no había sido nunca tan peligrosa e incierta, con 9,5 millones de personas desplazadas en Siria y 3,2 millones en Iraq.
Las raíces de estos conflictos son antiguas, pero los estallidos se han vuelto más frecuentes y destructivos desde 2001. Hemos entrado en un periodo de guerras civiles en las que el fundamentalismo yihadista suní desempeña un papel destacado. El 11-S, con los ataques contra las Torres Gemelas, fue el pistoletazo de salida para una serie de sucesos catastróficos que han terminado con el antiguo statu quo. Aquellos ataques provocaron —como probablemente se pretendía— la intervención militar estadounidense en Afganistán e Iraq, actuaciones que transformaron el paisaje étnico, confesional y político de la región y liberaron unas fuerzas cuyo poder superó todo cuanto pudiera imaginarse en aquel momento. ¿Quién habría adivinado a finales de 2001, justo cuando en Afganistán los talibanes eran derrocados con aparente facilidad, que trece años después otro movimiento fundamentalista y fanático suní, el Estado Islámico de Iraq y el Levante (también conocido como EI, EIIL o Daesh), fundaría su propio califato en el oeste de Iraq y el este de Siria? El régimen talibán se desvaneció rápidamente cuando se vio bajo el ataque permanente de Estados Unidos y sus aliados, pero el Califato ha demostrado ser bastante más resistente a la hostilidad internacional. Un año después de su fundación en 2014 aún seguía en pie y cosechaba victorias, entre las que destacaron la toma de Ramadi (Iraq) y la de Palmira (Siria), en mayo de 2015. Mientras otros estados de la región se desintegran, el EI ha sido capaz de crear por sí solo un nuevo Estado que, por monstruoso que sea, es capaz de reclutar soldados, recaudar impuestos y defender sus fronteras.
El inicio de la guerra en Afganistán fue el preludio de una crisis más amplia. Ya había numerosas líneas de fractura en el mundo árabe e islámico, pero la invasión estadounidense de Iraq, en 2003, fue el terremoto cuyas réplicas aún estamos sintiendo. Reavivó y amplió conflictos y enfrentamientos ya existentes, como los que oponían a chiíes, suníes y kurdos; a Arabia Saudí e Irán; a países contrarios a las políticas estadounidenses y países partidarios. Además, en la región hay otras tendencias, que son a más largo plazo y llaman menos la atención, pero que implican una transformación profunda de la correlación de fuerzas entre y dentro de los distintos países. La enorme riqueza de los estados petroleros del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait— se ha convertido en poder político. Estas monarquías absolutas suníes ejercen actualmente el liderazgo del mundo árabe, un liderazgo que hace cuarenta años estaba en gran medida en manos de estados laicos y nacionalistas como Egipto, Siria, Iraq, Argelia, Libia y Yemen. En el mismo periodo hemos asistido a otra importante transformación ideológica relacionada con lo anterior, conforme la corriente principal del islam, el sunismo, iba quedando bajo el dominio cada vez mayor del wahabismo, la versión del islam que defiende Arabia Saudí. La riqueza saudí ha propagado la influencia de esta rama intolerante y reaccionaria del islam, que considera heréticas a las demás confesiones, como el chiísmo, y que coloca a las mujeres en una posición de sometimiento permanente con respecto a los hombres. Arabia Saudí y el Califato son los únicos lugares del mundo en los que las mujeres tienen prohibido conducir.
Una transformación bien distinta pero igualmente relevante en el terreno político fue el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, que abrió la puerta a una intervención militar occidental a gran escala, algo de lo que anteriormente disuadía el miedo a la reacción de la otra superpotencia. Una de las explicaciones más lógicas que dio Sadam Husein de su invasión de Kuwait en 1990 fue que la Unión Soviética estaba a punto de dejar de ser el contrapeso de Estados Unidos y que, en el futuro, la ausencia de dicho contrapeso iba a limitar la libertad de movimientos de estados como Iraq. Como sucedió con muchos otros cálculos de política exterior de Sadam Husein, también con este se equivocó estrepitosamente, y la Unión Soviética no le proporcionó protección alguna frente al arrollador contraataque liderado por Estados Unidos que derrotó a su ejército en Kuwait. Pero la intuición de que terminaba la época en la que los líderes regionales podían hacer equilibrios entre las dos superpotencias en beneficio propio era correcta.
La invasión y ocupación de Iraq por Estados Unidos está en el centro de este libro porque destruyó Iraq como país unido y nadie ha sido capaz de recomponerlo de nuevo. Inauguró un periodo en el que las tres grandes comunidades del país —chií, suní y kurda— se encuentran en un estado de confrontación permanente, una situación que ha tenido un efecto profundamente desestabilizador en todos los países vecinos. La respuesta natural de cualquier comunidad iraquí sometida a presión por un adversario doméstico no es negociar un acuerdo, sino buscar aliados extranjeros. Las crisis internas iraquíes se internacionalizan rápidamente. Dado que hay 22 países árabes con una población total de 336 millones de personas, y en torno a 50 países islámicos con una población de 1.600 millones, dicha tendencia ha tenido graves consecuencias para una cuarta parte de la población mundial. A lo cual hay que sumar el impacto de la guerra de Iraq en Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos gobiernos creyeron que podrían librar una guerra corta y victoriosa, pero acabaron atrapados en un conflicto largo, extenuante e inútil. Puede que no hayan sufrido una derrota militar categórica, pero lo ostensible de su fracaso ha hecho que a ambos países les cueste cada vez más conseguir que sus amenazas de uso de la fuerza militar resulten creíbles. El hecho de que, por ahora, la opinión pública estadounidense se oponga a enviar fuerzas terrestres a Oriente Próximo es un aspecto importante de la guerra que está arrasando actualmente Iraq y Siria.