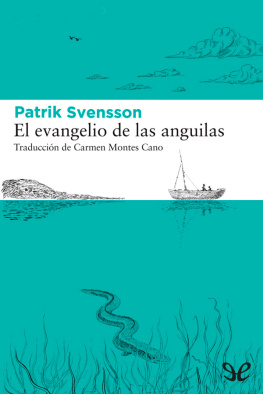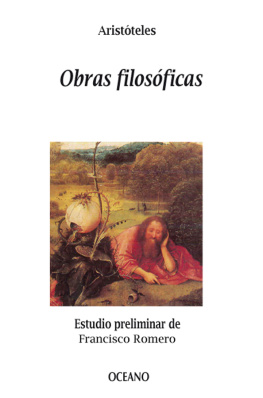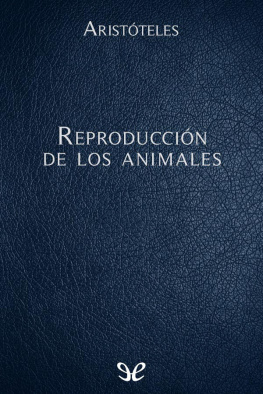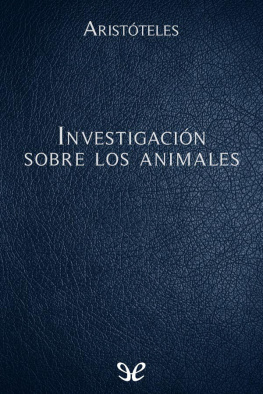A orillas del río
Fue mi padre quien me enseñó a pescar anguilas en el río que discurría por los campos contiguos a lo que un día fue el hogar de su niñez. Íbamos en agosto, a la hora del crepúsculo; cogíamos el coche y girábamos a la izquierda desde la carretera nacional que cruzaba el río para tomar un estrecho camino que consistía prácticamente en dos rodadas de tractor, bajábamos una empinada pendiente y luego seguíamos en paralelo al agua. A la izquierda se extendían los campos de cereales, el trigo maduro que rozaba el coche con un leve rasgueo; a la derecha, el discreto silbido de la alta hierba. Y allí, detrás de la hierba, estaba el agua, un río de unos seis metros de anchura que se abría camino mansa y sinuosamente entre la vegetación, como una cadena de plata bajo los últimos rayos de sol.
Avanzábamos despacio por el camino, a orillas del rabión, cuyas aguas se precipitaban brincando alrededor de las piedras y por delante del viejo sauce de tronco vencido. Yo tenía siete años y ya había recorrido ese camino muchas veces. Cuando se terminaban las rodadas y se alzaba ante nosotros un muro de fronda impenetrable, mi padre apagaba el motor y todo quedaba a oscuras y en un silencio absoluto turbado solo por el apacible rumor del agua. Los dos llevábamos botas de goma y pantalones impermeables; los míos, amarillos, y los suyos, de color naranja. Sacábamos del maletero dos cubos negros con los aparejos de pesca, una linterna y una lata de cebo y echábamos a andar.
En la orilla del río la hierba era húmeda e impracticable, y a mí me sobrepasaba la cabeza. Mi padre iba delante pisando fuerte para abrir un sendero y la vegetación se cerraba sobre mí como una bóveda mientras lo seguía. Los murciélagos sobrevolaban el río, silenciosos como grafemas negros en el cielo.
Al cabo de unos cuarenta metros, mi padre se detenía y miraba a su alrededor. «Aquí seguro que está bien», decía.
Una pendiente escarpada y fangosa conducía al río. Un mal paso y caías derecho al agua. A aquellas horas ya había empezado a oscurecer.
Mi padre apartaba la hierba con una mano e iba descendiendo despacio y lateralmente, luego se volvía y me tendía la mano. Yo me agarraba y lo seguía, poniendo todo el cuidado posible. Una vez junto al agua, allanábamos un poco el terreno de la orilla alisándolo con los pies y poníamos allí los cubos.
Yo imitaba a mi padre cuando se quedaba un rato en silencio inspeccionando el agua, seguía su mirada creyendo que lo que él veía era lo mismo que veía yo. Lógicamente, no existía la menor posibilidad de saber si aquel era un buen sitio. Las aguas eran oscuras, asomaban aquí y allá algunas matas de juncos que se mecían amenazadoras, pero, bajo la superficie, todo quedaba oculto a nuestra vista. Nada podíamos saber, pero optábamos por creer algo que de vez en cuando es necesario. Por lo general pescar consiste precisamente en eso.
—Sí, este sitio está bien —repetía mi padre volviéndose hacia mí, y entonces yo sacaba un palangre del cubo y se lo daba. Él clavaba el mango en la tierra y recogía rápidamente el sedal, cogía el anzuelo y sacaba con sumo cuidado un gusano del frasco. Se mordía el labio y examinaba el gusano a la luz de la linterna y, después de ensartarlo, sostenía el anzuelo en el aire, hacía como que escupía y decía «toquemos madera», siempre dos veces, antes de lanzarlo al agua con un amplio movimiento. Se inclinaba y tanteaba un poco el sedal, procurando que estuviera tenso y que la corriente no lo arrastrara lejos. Entonces se erguía y decía: «Eso es», y subíamos de nuevo la pendiente.
Lo que nosotros llamábamos palangre era en realidad otra cosa. El término «palangre» se usa por lo general para referirse a un sedal largo con muchos anzuelos y plomadas intercaladas. Nuestra variante era algo más primitiva. Mi padre la fabricaba con un trozo de madera, uno de cuyos extremos afilaba con un hacha. Cortaba un trozo de hilo de nailon bien grueso, de unos cuatro o cinco metros de longitud, y ataba un extremo al trozo de madera. Para hacer las plomadas vertía plomo derretido en un tubo de acero, lo dejaba solidificar y luego, con una sierra, cortaba el tubo en fragmentos de un par de centímetros de grosor y les hacía un agujero en el centro. La plomada la fijaba más o menos a medio metro del principio del sedal, y en el otro extremo ponía un anzuelo sencillo de gran tamaño. Clavábamos el trozo de madera en la tierra y el anzuelo con el cebo quedaba en el fondo del río.
Normalmente llevábamos diez o doce palangres y los cebábamos y los arrojábamos al agua dejando alrededor de diez metros entre uno y otro: subiendo y bajando por la empinada pendiente, siempre la misma meticulosidad en el procedimiento, siempre la misma asistencia por mi parte, siempre los mismos gestos y el mismo «toquemos madera».
Después de cebado el último palangre, regresábamos por el mismo camino, subíamos y bajábamos la pendiente y los comprobábamos todos una vez más. Tanteábamos con cuidado el sedal para asegurarnos de que no habían picado ya y luego nos quedábamos callados y expectantes; dejábamos que el instinto nos convenciera de que aquel era un buen sitio, de que allí iba a ocurrir algo si le dábamos tiempo. Y para cuando comprobábamos el último sedal ya era casi noche cerrada, y los silenciosos murciélagos solo se veían cuando cruzaban el resplandor de la luna, y nosotros subíamos la pendiente y volvíamos al coche y regresábamos a casa.

No recuerdo que, cuando estábamos en el río mi padre y yo, habláramos de otra cosa que de las anguilas y de cuál era la mejor forma de capturarlas. En realidad no recuerdo que habláramos de nada en general.
Quizá sea porque no hablábamos. Porque nos encontrábamos en un lugar donde la necesidad de hablar era limitada, un lugar cuyo carácter se apreciaba mejor en silencio. Los reflejos del resplandor de la luna, el rumor de la hierba, las sombras de los árboles, el monótono fluir del río y los murciélagos, como asteriscos, planeando sobre toda la escena. Era preciso ir con cuidado para convertirte en parte de aquel todo.
Claro que también puede deberse a que yo lo recuerde todo como no era. Porque la memoria es traicionera y criba y descarta cosas. Cuando recuperamos una escena del pasado no podemos estar seguros de que recordemos lo más importante o lo más relevante, sino aquello que mejor encaja. La memoria pinta un cuadro cuyos detalles deben completarse mutuamente. La memoria no permite colores que desentonen con el fondo. Digamos, pues, que mi padre y yo guardábamos silencio. Además, tampoco sé de qué habríamos podido hablar.
Vivíamos a tan solo un par de kilómetros del río, y cuando llegábamos a casa entrada la noche nos quitábamos las botas y los pantalones impermeables en el porche y yo me iba a la cama de inmediato. Me dormía enseguida y, cuando daban las cinco de la mañana, mi padre me despertaba otra vez. No tenía que dar muchas explicaciones. Yo me levantaba y me vestía, y unos minutos después ya estábamos en el coche.
Cuando llegábamos al río, el sol estaba saliendo. El alba teñía la franja inferior del cielo de un intenso color anaranjado, y el agua parecía discurrir con otro sonido, más claro y cristalino, como si acabara de despertarse de un dulce sueño. A nuestro alrededor se oían también otros sonidos. Un mirlo que elevaba su canto, un pato salvaje que con un torpe chapoteo aterrizaba en el agua. Una garza volaba silenciosa y oteaba el río con su enorme pico como una daga elevada.
Recorríamos la hierba húmeda y avanzábamos de nuevo lateralmente pendiente abajo, hasta el primer palangre. Mi padre me esperaba y nos quedábamos inmóviles, examinando lo tenso que estaba el sedal, tratando de detectar movimientos y signos de actividad subacuática. Mi padre se agachaba y tanteaba el hilo con la mano. Luego se erguía y meneaba la cabeza. Tiraba del sedal y sostenía el anzuelo en el aire. Lo habían dejado limpio: los gobios, seguramente, que son muy listos.