SÍGUENOS EN

 @Ebooks
@Ebooks
 @megustaleer
@megustaleer
 @megustaleer
@megustaleer

Israel/Palestina: paz o guerra santa
Estuve en Israel/Palestina para escribir este reportaje quince días, entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre de 2005. Mi hija Morgana fue dos semanas antes, para fotografiar la salida de los colonos de los veintiún asentamientos israelíes de la franja de Gaza y para gestionar las entrevistas que me ayudaron a redactar estas crónicas. Tanto del lado israelí como del palestino debo reconocer y agradecer las facilidades que me permitieron recorrer, en todas direcciones, un territorio en el que las barreras militares, los puestos de observación y la valla de seguridad dificultan tremendamente los desplazamientos y a veces los vuelven imposibles.
Los ocho artículos aparecieron en el diario El País, de Madrid, y en una veintena de publicaciones de América Latina en el mes de octubre. En Europa, hasta donde he podido averiguarlo, sólo La Repubblica, de Roma, publicó la serie completa, en tanto que otros diarios, como Le Monde, de París, se limitaron a publicar sólo fragmentos del reportaje.
Los publico ahora en este libro tal como fueron escritos, con algunas mínimas correcciones de puntuación o de palabras que no alteran en lo más mínimo su factura original. He añadido, como anexos, unos artículos aparecidos en mi columna Piedra de Toque en los últimos años en torno al conflicto palestino-israelí.
Aunque esperaba que mi reportaje me acarrearía críticas, me ha sorprendido su número y la virulencia de alguna de ellas, sobre todo de quienes, conociendo mi trayectoria de solidaridad con Israel, me reprochan haberme pasado al enemigo. Cualquiera que lea este libro de manera desapasionada comprobará que aquella acusación es absurda. Mi postura a favor de la existencia de Israel y de su derecho a defenderse de los fanáticos que, como dijo hace poco el flamante presidente de Irán Mahmud Ahmadineyad, quisieran «desaparecerlo de la faz de la tierra», no ha variado un ápice. Ni tampoco mi admiración por muchos de sus logros, como haber alcanzado un notable desarrollo económico y un elevadísimo nivel de vida a la vez que libraba guerras y se veía amenazado dentro y fuera de sus fronteras, y preservar un sistema democrático que, en lo que concierne a los ciudadanos israelíes, funciona de manera impecable.
Mis críticas al Gobierno israelí por la política que lleva a cabo en la cuestión palestina están inspiradas en los mismos principios de amor a la libertad y a la justicia que me han hecho defender a Israel contra quienes lo caricaturizaban como un mero peón del imperialismo en Oriente Próximo. Y, desde luego, no acepto el chantaje al que recurren muchos fanáticos, de llamar «antisemita» a quien denuncia los abusos y crímenes que comete el Gobierno de Israel. Afortunadamente, basta para demostrar la puerilidad de ese reproche la existencia, en el propio Israel, de un importante número de ciudadanos israelíes críticos que se niegan a ser silenciados por los intolerantes que, esgrimiendo el sempiterno argumento de los enemigos de la libertad, los acusan de traicionar al pueblo judío y de dar armas a sus enemigos. La mejor tradición del pueblo judío es la de la resistencia a la opresión y a la mentira y, a mi modesto entender, ella está mejor representada por aquellos inconformes que por quienes quisieran callarlos.
Si pusiera los nombres de todas las personas que me ayudaron a escribir este reportaje la lista sería interminable. Pero, por lo menos, quisiera citar a dos jóvenes, sin cuya colaboración el trabajo mío y el de Morgana hubiera sido mucho más arduo de lo que fue: Stefan Reich y Ricardo Mir de Francia.
Este libro está dedicado a los justos de Israel.
M ARIO V ARGAS L LOSA
Madrid, noviembre de 2005
I
Luces y sombras de Israel
Si el conflicto palestino-israelí no existiera, o hubiera sido ya resuelto de manera definitiva, el mundo entero vería en Israel uno de los éxitos más notables de la historia contemporánea: un país que en poco más de medio siglo —nació como Estado en 1948— consigue pasar del tercer al primer mundo, se convierte en una nación próspera y moderna, integra en su seno a inmigrantes procedentes de todas las razas y culturas —aunque, por lo menos en apariencia, de una misma religión—, resucita como idioma nacional una lengua muerta, el hebreo, y la vivifica y moderniza, alcanza altísimos niveles de desarrollo tecnológico y científico, y se dota de armas atómicas y de un ejército equipado con la infraestructura más avanzada en materia bélica y capaz de poner en pie de guerra en brevísimo plazo a un millón de combatientes (la quinta parte de su población).
Este logro es todavía más significativo si se tiene en cuenta que la Palestina donde llegaron los primeros sionistas procedentes de Europa, en 1909, era la más miserable provincia del imperio otomano, un páramo de desiertos pedregosos convertido ahora, gracias al trabajo y al sacrificio de muchas generaciones, en poco menos que un vergel. Es verdad que Israel ha contado con una generosa ayuda exterior, procedente principalmente de los Estados Unidos, del que recibe anualmente cerca de tres mil millones de dólares, y de la diáspora judía, un factor que hay que tener en cuenta, pero que de ninguna manera explica por sí solo la impresionante transformación de Israel en uno de los países más desarrollados y de más altos niveles de vida del mundo. Por ejemplo, Egipto recibe una ayuda más o menos equivalente de Estados Unidos y nadie diría que le ha sacado el menor provecho para el conjunto de su población. Y los grandes países productores de petróleo, como Venezuela o Arabia Saudí, sobre quienes el oro negro hace llover desde hace muchos años una vertiginosa hemorragia de dólares, siguen, debido a la ineficiencia, el despotismo y la cancerosa corrupción de sus gobiernos, profundamente enraizados en el subdesarrollo. Ninguno de ellos ha aprovechado de sus recursos y de las oportunidades creadas por la globalización como Israel.
Es verdad que, en los últimos años, a medida que, gracias a su despegue industrial, sobre todo en el campo de las nuevas tecnologías, el crecimiento económico israelí se disparaba y el país dejaba de ser rural y se volvía urbano, la sociedad más o menos igualitaria y solidaria con la que soñaban las primeras generaciones de sionistas, y de la que todavía era posible encontrar huellas en el Israel que yo conocí hace treinta años, iba siendo reemplazada por otra, mucho más dividida y antagónica, donde las distancias entre los sectores más ricos y los más pobres aumentaban de manera dramática y el idealismo de los pioneros y fundadores de Israel iba siendo reemplazado por el egoísmo individualista y el materialismo generalizado que es rasgo universal de todas las grandes sociedades contemporáneas.
Israel se jacta de haber cumplido esta veloz trayectoria histórica hacia el bienestar dentro de la legalidad y la libertad, respetando los valores y principios de la cultura democrática, algo que ha brillado y sigue brillando por su ausencia en todo Oriente Próximo. Ésta es una verdad relativa, que exige importantes matizaciones. Israel es una democracia en el sentido cabal de la palabra para todos los ciudadanos judíos israelíes quienes viven, en efecto, dentro de un Estado de Derecho, que respeta los derechos humanos, garantiza la libertad de expresión y de crítica, y en la que quien siente vulnerados sus derechos puede recurrir a unos jueces y tribunales que funcionan con independencia y eficiencia. He estado cinco veces en Israel, a lo largo de tres décadas, y siempre me ha impresionado la energía y la firmeza con que se practica la crítica, y la diversidad de opiniones en los periódicos y revistas publicados allí en lenguas a mi alcance, en debates y discusiones o pronunciamientos públicos de partidos, instituciones o figuras individuales formadoras de opinión. No creo exagerado afirmar que probablemente en ninguna otra sociedad se critica de manera tan constante, y a veces tan acerba, a los Gobiernos de Israel como entre los propios israelíes.


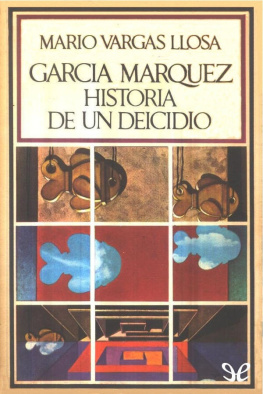
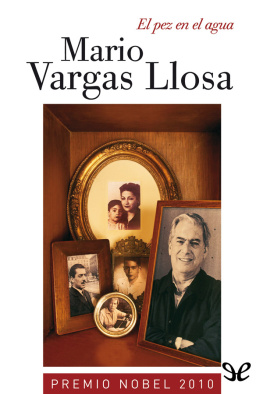
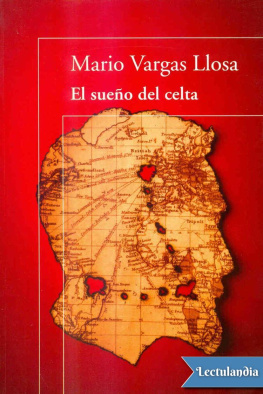

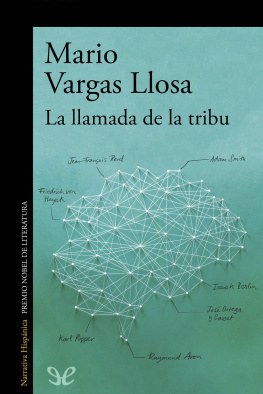
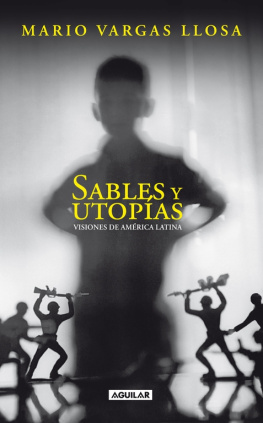

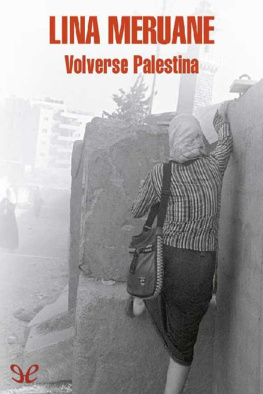
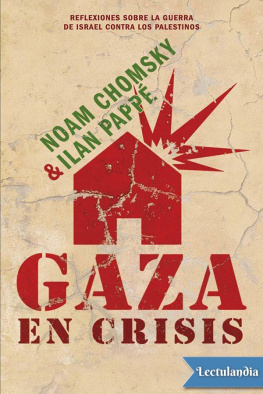
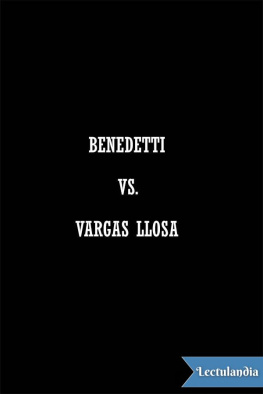

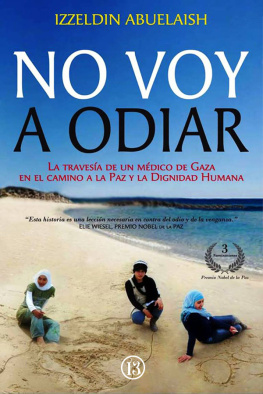
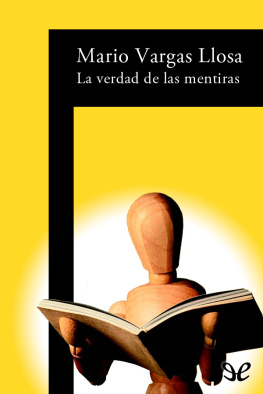
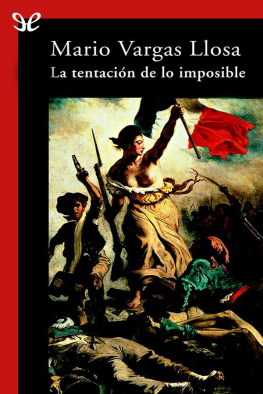

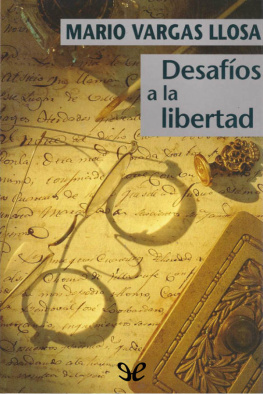
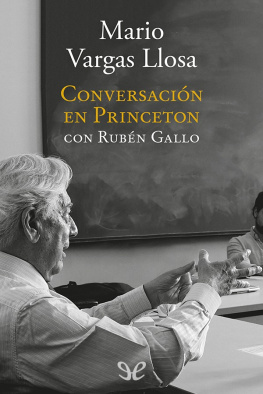


 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer