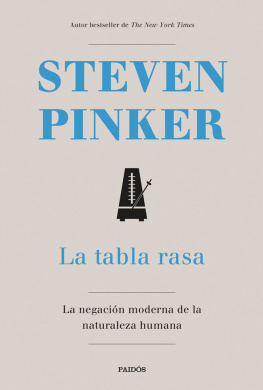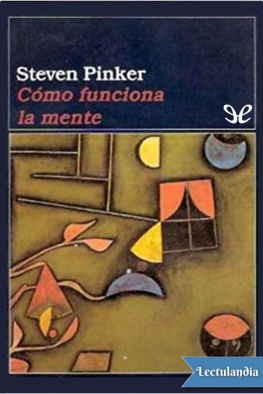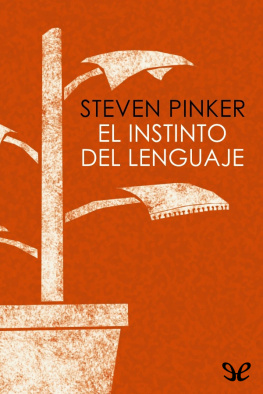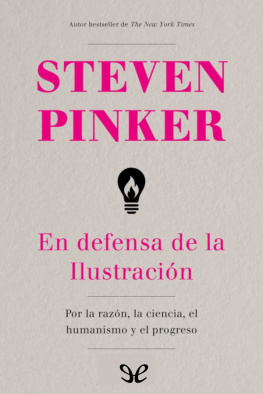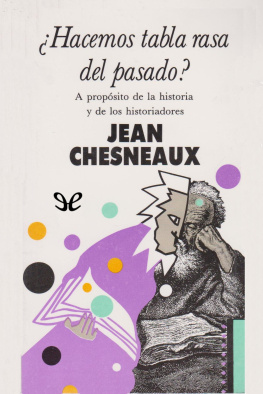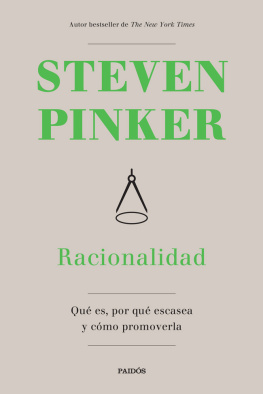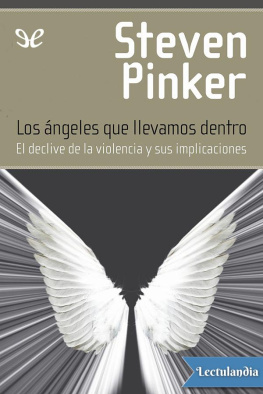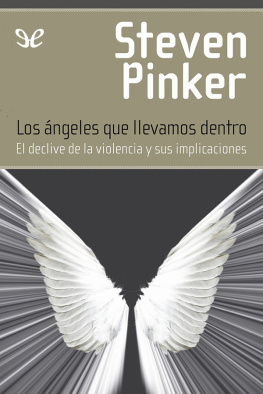Prefacio
«¿Otro libro sobre la cuestión de la naturaleza y la educación? ¿Es que todavía hay alguien que piense que la mente es una tabla rasa? Para cualquiera que tenga más de un hijo, que haya tenido una relación heterosexual o que haya observado que los niños aprenden el lenguaje, pero no así los animales que tenemos de casa, ¿no es evidente que las personas nacemos con ciertas aptitudes y una cierta forma de ser? ¿Es que no hemos superado ya la simplista dicotomía entre herencia y entorno y no nos hemos percatado de que toda conducta procede de la interacción de ambas?»
Éste es el tipo de reacción que obtenía de mis colegas cuando les explicaba qué pensaba hacer en este libro. A primera vista, la reacción no carece de lógica. Es posible que el tema de naturaleza frente a educación se encuentre agotado. Quien esté familiarizado con la literatura actual sobre la mente y la conducta habrá visto tesis conciliadoras como las siguientes:
Si el lector está convencido de que la explicación genética ha ganado y excluido a la ambiental, o viceversa, es que no hemos hecho lo que debíamos en la exposición de una u otra. Nos parece muy probable que tanto los genes como el medio tengan algo que ver en el asunto. ¿Cuál puede ser la combinación? En este sentido, somos completamente agnósticos; en lo que podemos determinar, las pruebas no justifican aún ningún juicio.
No, este libro no va a ser de los que cuentan que todo está en la genética. El medio es tan importante como los genes. Todo lo que los niños experimentan en su crecimiento tiene la misma importancia que aquello con que vienen al mundo.
Incluso cuando una conducta es hereditaria, el comportamiento de una persona sigue siendo producto del desarrollo y, por lo tanto, tiene un componente ambiental causal [...] La idea moderna de que los fenotipos se heredan a través de la duplicación de las condiciones tanto genéticas como ambientales indica que [...] las tradiciones culturales —las conductas que los hijos copian de sus padres— deben de ser fundamentales.
Si se piensa que se trata de equilibrios inocuos que demuestran que hemos dejado atrás el debate sobre la naturaleza y la educación, reflexionemos un poco más. De hecho, las citas anteriores proceden de tres de los libros más incendiarios de los últimos diez años. La primera es de The Bell Curve, de Richard Herrnstein y Charles Murray, quienes sostienen que las diferencias en las puntuaciones medias obtenidas en los test de coeficiente intelectual entre los estadounidenses negros y los blancos se deben a causas tanto genéticas como ambientales.
Es posible que la idea de que la naturaleza y la educación interactúan para configurar cierta parte de la mente resulte falsa, pero no es endeble ni anodina, incluso en el siglo XXI, miles de años después de que surgiera la cuestión. Cuando se trata de explicar la conducta y el pensamiento humanos, la posibilidad de que la herencia desempeñe algún papel tiene aún la capacidad de impresionar. Muchos piensan que reconocer la naturaleza humana significa aprobar el racismo, el sexismo, la guerra, la codicia, el genocidio, el nihilismo, la política reaccionaria y el abandono de niños y desfavorecidos. Cualquier propuesta de que la mente posee una organización innata supone un golpe para las personas no porque pueda ser una hipótesis incorrecta, sino por tratarse de un pensamiento cuya concepción es inmoral.
Este libro habla de los tintes morales, emocionales y políticos que el concepto de la naturaleza humana entraña en la vida moderna. Voy a volver sobre los pasos de la historia que condujo a las personas a pensar que la idea de naturaleza humana es peligrosa, e intentaré desenmarañar cuantas confusiones morales y políticas han ido enredando tal idea. Ningún libro que hable de la naturaleza puede esperar salvarse de la polémica, pero no escribí éste para que fuera otro libro «explosivo» más, como se suele proclamar en las cubiertas. No rebato, como algunos suponen, una postura extrema en defensa de la «educación» con otra postura extrema en defensa de la «naturaleza», pues la verdad se encuentra en algún lugar intermedio. En algunos casos, es correcta una explicación ambiental extrema: un ejemplo evidente es la lengua que uno habla, y las diferencias entre las razas y los grupos étnicos en las puntuaciones de los test quizá constituyan otro. En otros casos, como en determinados trastornos neurológicos heredados, será correcta una explicación hereditaria extrema. En la mayoría de los casos, la explicación correcta estará en una interacción compleja entre la herencia y el medio: la cultura es esencial, pero no podría existir sin unas facultades mentales que permiten que los seres humanos construyan y aprendan la cultura. Mi objetivo en este libro no es defender que los genes lo son todo y que la cultura no es nada —nadie cree tal cosa—, sino analizar por qué la postura extrema (la de que la cultura lo es todo) se entiende tan a menudo como moderada, y la postura moderada se ve como extrema.
Reconocer la naturaleza humana tampoco tiene las implicaciones políticas que muchos temen. No exige, por ejemplo, que haya que renunciar al feminismo ni aceptar los niveles actuales de desigualdad y violencia, ni amenazar la moral como algo ficticio. En gran parte intentaré no defender unas políticas concretas ni promover la agenda de la derecha o la izquierda. Creo que las controversias sobre la política casi siempre implican unas concesiones entre valores opuestos, y que la ciencia está equipada para identificar esas concesiones, pero no para resolverlas. Mostraré que muchas de ellas tienen su origen en las características de la naturaleza humana y, al aclararlas, confío en que nuestras decisiones colectivas, cualesquiera que sean, estén mejor informadas. Si por algo abogo es por los descubrimientos sobre la naturaleza humana que se han ignorado o se han eliminado en los debates modernos sobre los asuntos humanos.
¿Por qué es importante esclarecer todo esto? La negativa a reconocer la naturaleza humana es como la vergüenza que el sexo producía en la sociedad victoriana, y aún peor: distorsiona la ciencia y el estudio, el discurso público y la vida cotidiana. Afirman los lógicos que una sola contradicción puede corromper todo un conjunto de afirmaciones y con ello hacer que se extiendan las falsedades. El dogma de la inexistencia de la naturaleza humana, vistas las pruebas científicas y del sentido común que avalan su existencia, no es más que una de esas influencias perniciosas.
En primer lugar, la doctrina que sostiene que la mente es una tabla rasa ha deformado la investigación sobre el ser humano y, con ello, las decisiones públicas y privadas que se guían por tales estudios. Muchas políticas sobre la paternidad, por ejemplo, se inspiran en estudios que ven una correlación entre la conducta de los padres y la de los hijos. Los padres cariñosos tienen unos hijos seguros de sí mismos; los padres responsables (ni demasiado permisivos ni demasiado severos) tienen hijos bien educados; los padres que hablan con sus hijos tienen unos hijos que dominan mejor el lenguaje; etc. Todos concluyen que para conseguir los mejores hijos los padres han de ser cariñosos, responsables y dialogantes, y que si los hijos no llegan a ser como debieran, será culpa de los padres. Pero las conclusiones se basan en la creencia de que los niños son tablas rasas. Recordemos que los padres dan a sus hijos unos genes, y no sólo un medio familiar. Es posible que las correlaciones entre padres e hijos sólo nos indiquen que los mismos genes que causan que los padres sean cariñosos, responsables o dialogantes provocan que los hijos sean personas seguras de sí mismas, educadas o que saben expresarse correctamente. Mientras no se realicen nuevos estudios sobre hijos adoptados (que sólo reciben de sus padres el medio, no sus genes), los datos avalan por igual la posibilidad de que sean los genes los que marquen toda la diferencia, la posibilidad de que la marque por completo el ejercicio de la paternidad, o cualquier posibilidad intermedia. Pero casi en todos los casos, la postura más extrema —la de que los padres lo son todo— es la única que contemplan los investigadores.