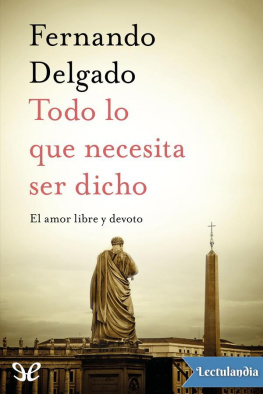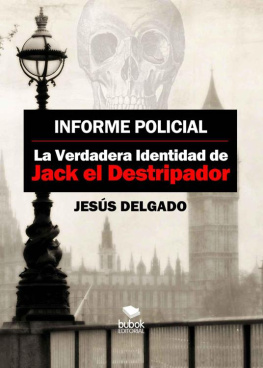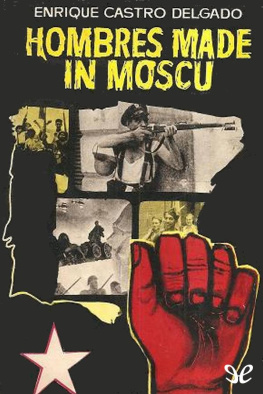Confesión personal
Para gobernar locos es menester gran seso, y para regir necios, gran saber.
BALTASAR GRACIÁN
Teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
Si uno pudiera contemplarse con los ojos de los demás, desaparecería al instante.
EMIL CIORAN
Todo lo que necesita ser dicho es el variado relato de lo que podría ser en sí mismo una novela. Retrata personajes de la Iglesia católica y de fuera de ella que exhiben las hipocresías sexuales de sus agentes y de sus fieles. La falsa reflexión y los ocultos extravíos del cuerpo y de la memoria dan lugar al vicio simulado y a la piedad inconfesada. Lo que llaman pecado no deja de ser gozo interno, y lo que reclaman hipócritamente como tal no deja de ser evidencia de esa misma hipocresía.
Todo lo que necesita ser dicho recuerda a Alejandro VI, el más disoluto de los papas de los Borgia, que tuvo una aventura amorosa con una de sus hijas. Fue padre, nada más y nada menos, que de diez hijos con amantes por separado. Dicen que compró el papado con mulas cargadas de plata.
Julio II, conocido como el Terrible, contrajo sífilis durante su pontificado, una enfermedad que gustaba a los sacerdotes más adinerados.
Pío IX fue el tercero, y agregó Madame Bovary, de Flaubert, y el libro de John Stuart Mill, Principios de economía política, sobre el libre mercado, a la lista de libros prohibidos del Vaticano durante su largo papado en el siglo XIX. La doctrina de la infalibilidad papal la impuso a su mayor gloria.
Eran hombres muy viciados que proponían ideas corruptas. Y, según se dice, en la raíz de sus fracasos morales se encuentra la incapacidad que desde hace siglos ha tenido el catolicismo para abordar el tema del sexo. Pero la mayoría de las enseñanzas retrógradas de la Iglesia, como bien recuerda Timothy Egan, en The New York Times, están dictadas por hombres nominalmente célebres e hipócritas y no tienen relación con las palabras de Jesucristo.
Todo lo que necesita ser dicho es un relato con personajes reales de discurso propio o falso discurso, pero en todo caso una imposible novela que trata de obtener su final desde el sexo en la vida eterna. El hedor puede penetrar la putrefacción de algunos de sus protagonistas, pero el gozo de vivir también puede alcanzarles.
Lo dijo Marcel Proust: «Nada hay más limitado que el placer y el vicio. Verdaderamente en este sentido, y cambiando el sentido de la expresión, se puede decir que siempre damos vueltas en el mismo círculo vicioso».
Todo lo que necesita ser dicho también lo dice Justin Cannon, que es un líder gay, cristiano y moderno, y promociona lo que él llama ortodoxia inclusiva. Y añade además su creencia de que la Iglesia puede y debe ser inclusiva con los individuos LGBT sin sacrificar el evangelio y las enseñanzas apostólicas de la fe cristiana. Cannon se acerca bastante a los cristianos liberales modernos que ya apoyan las relaciones homosexuales. Él mantiene la interpretación divina de la Biblia y la enseñanza de la tradición perdida. Por eso dice que hay un lugar dentro de la vida plena y el ministerio de la Iglesia cristiana para las lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros cristianos. Lo mismo los que son llamados al celibato permanente que los que están juntitos.
A saber lo que el papa Francisco le dirá a Dios en su camino hacia la vida eterna. O si Dios estará dispuesto a escucharle. Yo diría que Francisco se desentiende de lo que a la Iglesia le queda por venir.
Todo lo que necesita ser dicho no lo dice el papa por sí mismo; Francisco se lo calla.
Pero en las páginas que siguen yo he puesto otro oído.
Encuentro
Me llamó la atención aquel elegante señor vestido con clériman al que descubrí en la sala de espera de preferente del aeropuerto de Barajas. No cruzamos palabra. Más tarde, ya en el autobús que nos conducía al avión, pude comprobar que nos dirigíamos al mismo lugar de España: Asturias. Para mi fortuna, una vez situados en nuestro asiento, se nos avisó de que teníamos que regresar a la terminal. Y no bien habíamos llegado a la terminal, se nos volvió a embarcar rápidamente para desembarcarnos a continuación y embarcarnos de nuevo unas horas más tarde. Digo, pues, para mi fortuna porque la compañía Iberia fue la culpable, con tales anomalías, de que el caballero del clériman y yo entabláramos una provechosa conversación en aquel inesperado viaje por las pistas de Barajas. Pero mi indignación por tanta molestia, en contraste con la resignada aceptación del cura, nos permitió una breve y sustanciosa relación entre los dos. Contribuyó a ello que él fuera italiano y que mi gusto y fascinación por su lengua nos acercara, pero también el atractivo que emanaba de su manera de hablar.
Comentamos nuestras respectivas dedicaciones, aunque la suya fuera evidente por su uniforme clerical, pero de él solo me dijo que trabajaba en Milán y que era jesuita. Los jesuitas lo recibirían en el aeropuerto de Oviedo y le darían hospedaje, me contó. Esto le permitió bromear sobre las ventajas de pertenecer a una compañía con tantas sucursales en el mundo.
Le pregunté por Pedro Arrupe, su jefe.
Y hablamos de aquel verdadero mártir, un perseguido por la Iglesia reaccionaria. Él, con una admiración lógica, la de todo jesuita evolucionado; yo, con una fascinación ante Pedro Arrupe, un renovador humilde y sufriente, que me permitió establecer algunas complicidades más entre nosotros dos.
Tantas como para que el sacerdote italiano me preguntara por la jerarquía católica española, mencionando ciertos nombres, y estableciera con mucha fineza qué tipo de cura era él frente a los obispos españoles de los que le hablé, en buena parte una rancia carcundia.
Grande era el fermento de cultura que alentaba en su conversación de creyente al día; apostaba por el diálogo y pensaba que a la Iglesia le sobraba confrontación y le faltaba capacidad para estar en los puntos de encuentro con los que no creen.
Nos despedimos afablemente en el aeropuerto asturiano y, al día siguiente, cuando vi su foto en los periódicos y descubrí que se trataba del propio cardenal Carlo Maria Martini (le entregarían ese día el Premio Príncipe de Asturias que ya le había sido concedido al que casi llega a papa con tantísima inteligencia), no lamenté mi despiste. Quizá tal despiste favoreciera, me dije, una conversación más libre de prejuicios entre los dos como había sido la nuestra.
La verdad es que no recordaba haber visto antes su rostro en fotografías, pero en todo caso no lo reconocí el día anterior. Lo que sí recordé después fue un libro de cartas cruzadas entre él y mi amigo Umberto Eco (¿En qué creen los que no creen?) que era un maravilloso diálogo entre dos preclaras inteligencias contemporáneas. Por eso no me sorprendió que en su otro nuevo trabajo, Coloquios nocturnos en Jerusalén, que corrí a buscar, apostara por la ordenación de los hombres casados y por las mujeres, por una nueva mirada de la Iglesia a la sexualidad; que defendiera el preservativo, se mostrara interesado por la ciencia y la razón, confesara que no se le habría ocurrido nunca condenar a los homosexuales y desvelara sus dudas de fe.
No habíamos escuchado aún al papa Francisco, lo desconocía como papa en aquel tiempo, pero, bastante en línea con lo que pensaba él, dijo: «No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Yo he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello».
Así que dar noticia entonces del emérito cardenal Martini a muchos católicos españoles que se avergonzaban de los falaces predicadores que tenían por aquí la desfachatez de considerar perseguida su libertad, mientras con vocación de viejos inquisidores perseguían la libertad de los otros, era ofrecer consuelo a gente limpia y noble que lo merecía: me refiero a esos meritorios creyentes que observaban asustados cómo sus pastores eran en ocasiones el lobo disfrazado de Caperucita.