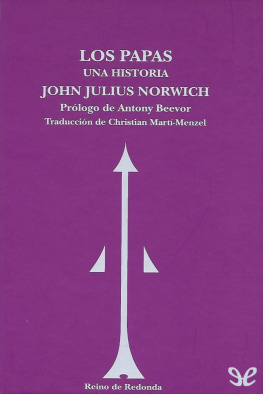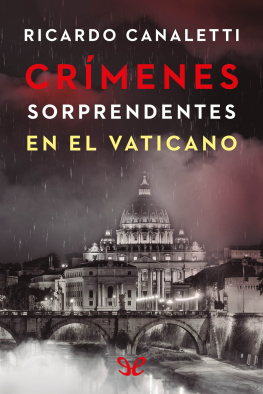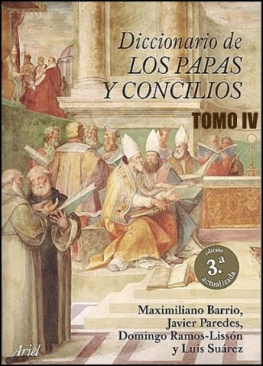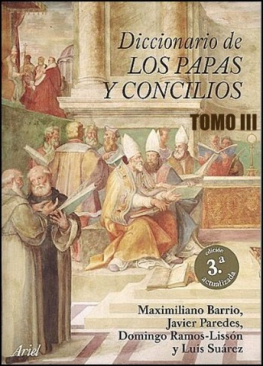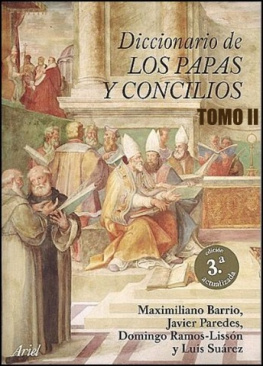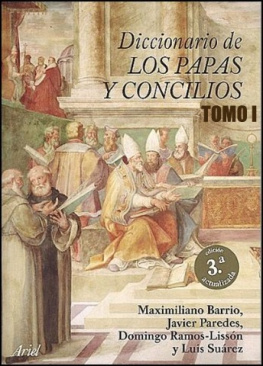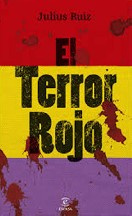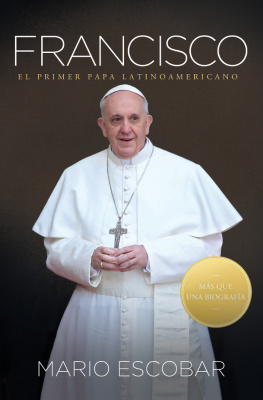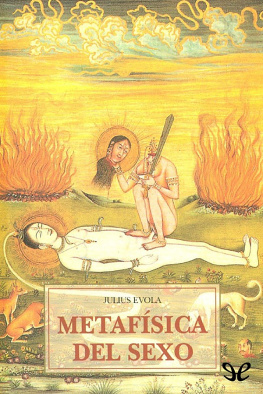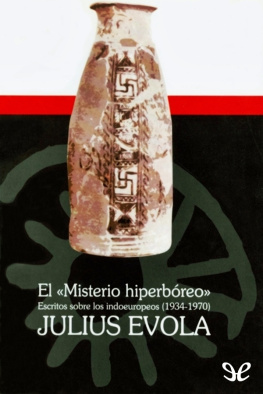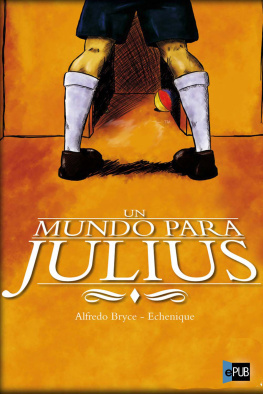Apéndice I
Appendix I / Apéndice I:
M P Shiel’s and John Gawsworth’s Redonda /
La Redonda de M P Shiel y John Gawsworth
(updated / puesta al día 2017)
Apéndice II
Appendix II / Apéndice II:
Jon Wynne-Tyson’s Redonda / La Redonda
de Jon Wynne-Tyson
(updated / puesta al día 2017)
Apéndice III
Appendix III / Apéndice III:
Javier Marías’s Redonda / La Redonda
de Xavier Marías
(updated / puesta al día 2017)
Apéndices
I San Pedro (1-100 d. C.)
T odo se inició, según la opinión comúnmente aceptada, con san Pedro. Para la mayoría de nosotros se trata de un personaje familiar. Vemos su retrato en miles de iglesias, en pinturas, frescos o esculturas de piedra: el cabello rizado canoso, la barba corta, las llaves colgando de la cintura. En ocasiones se encuentra junto a san Pablo, otras enfrente de este, de barba negra y calvo, sosteniendo un libro y una espada. Juntos representan la misión conjunta de la Iglesia: Pedro para los judíos de la diáspora, Pablo para los gentiles. El nombre original de Pedro era Simón o quizá Simeón. (Por extraño que parezca, ambos nombres no guardan ninguna relación: el primero es griego, el segundo hebreo, aunque ambas lenguas se hablaban en Betsaida de Galilea, donde nació). De profesión era pescador y uno muy bueno. Simón y su hermano Andrés eran socios de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; parece ser que este tenía su propia barca y podía permitirse emplear a varios ayudantes. San Juan describe a Andrés como discípulo de Juan el Bautista; y es bastante probable que Simón conociera a Jesús gracias al Bautista. De todas formas, pronto se convirtió en el primero de sus discípulos y, a continuación, en uno de los doce apóstoles que Cristo seleccionó de todos ellos, viéndolos quizá como un símbolo de las doce tribus de Israel. Y ya había alcanzado su posición preeminente cuando san Mateo (16, 18-19) informa desde Cesárea de Filipo que Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y te entregaré las llaves del Reino de los Cielos». Basándose en estas pocas palabras —la versión latina de las cuales está grabada en la base de la cúpula de la basílica de San Pedro— descansa toda la estructura de la Iglesia Católica romana.
Incluso el nombre de Pedro nos resulta hoy en día tan familiar que parece sorprendente saber que hasta que se pronunciaron esas palabras no existía como nombre, sino que se trataba de un simple sustantivo: en arameo kephas, traducido al griego petros, cuyo significado es roca o piedra. Parece que no hay duda de que Jesús le otorgó el nombre a Simón; el hecho está confirmado por san Marcos, incluso por san Juan, aunque la versión de Juan es algo posterior y ambos reconocen estar en desacuerdo sobre cuándo tuvo lugar ese hecho. El de Mateo es, en todo caso, el único Evangelio que incluye la razón de Jesús para escoger ese nombre, y es ese añadido el que ha llevado a los expertos a sugerir que todo este pasaje podría tratarse de una interpolación. El hecho mismo de que no aparezca en los demás Evangelios ha provocado que algunos de ellos se hayan considerado sospechosos, a pesar de muchos otros episodios que sólo aparecen en sólo uno de los Evangelios y no se cuestionan en absoluto. La otra objeción, más sólida aún, es que la palabra «iglesia» —del griego ecclesia— aparece únicamente dos veces en los cuatro Evangelios, lo que constituye otra apariencia en un contexto que es sospechoso por muchas otras razones. En todo caso, ¿pensaba Jesús en sus comienzos fundar realmente una Iglesia?
Si Jesús nunca llegó a pronunciar esas palabras, entonces la Iglesia Católica romana, lejos de haberse fundado sobre una roca, tiene unos fundamentos realmente poco firmes. Y aunque lo hubiera hecho, aún queda una cuestión pendiente: ¿a qué se refería exactamente? ¿A que una vez establecida la Iglesia a Pedro lo debían seguir una infinidad de sucesores, cada uno por orden y heredando el propio mandato apostólico de Pedro? Y si fue así, ¿con qué alcance? No se refería, con seguridad, a que fueran obispos de Roma, una ciudad que Cristo jamás le menciona a Pedro, dado que, para él, Jerusalén era mucho más importante. La evidencia, por tanto, sugiere que no se refería a nada parecido.
¿Y qué ocurrió en todo caso con Pedro? El Nuevo Testamento no nos cuenta prácticamente nada, ya sea sobre él o sobre su compañero, san Pablo. Según una tradición muy temprana, ambos estaban en Roma en el año 64, cuando un terrible incendio asoló la ciudad. Se acusó al emperador Nerón de «tocar la lira» o cantar durante el incendio; más tarde se rumoreó que fue él quien lo provocó. Tácito nos cuenta lo siguiente: con el fin de acabar con ese rumor, Nerón buscó rápidamente un culpable e infligió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones. Cubiertos con pellejos de bestias fueron despedazados por perros y perecieron, o fueron crucificados, o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna, cuando el día hubiera acabado. Nerón incluso mantuvo abierto su jardín para el espectáculo y organizó una actuación en el circo. [Traducción de Crescente López de Juan].
De acuerdo con la misma tradición, tanto Pedro como Pablo estuvieron entre las víctimas. No obstante, la información que se brinda en los Hechos de los Apóstoles —que san Lucas escribió sin duda alguna tras esas persecuciones y de él sabemos que acompañó a Pablo a Roma— es exasperantemente escasa. Ni siquiera se menciona el martirio de Pablo; sólo se limita a informar, en el penúltimo versículo, que permaneció en la ciudad durante dos años. En lo que se refiere a Pedro, este desaparece del libro para siempre a mitad del capítulo 12, cuando se nos cuenta, así de simple, que «marchó y se fue a otro sitio». El foco se centra entonces en Pablo y así hasta el final.
Hay muchas cuestiones sobre las que Lucas podría haber dado una explicación. ¿Realmente se crucificó a Pedro cabeza abajo tal como él había pedido? ¿Y en verdad llegó a ser crucificado? ¿Realmente viajó a Roma? No hay duda de que tenía buenas razones para hacerlo: le confiaron la misión con los judíos de la ciudad, que por entonces eran entre 30.000 y 40.000, y el embrión de la Iglesia romana podría haber sido en su mayoría judío. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento hay indicios de que hubiera viajado a Roma. Es seguro que no estaba allí cuando Pablo escribió su Epístola a los Romanos, seguramente en el año 58 d. C. El capítulo final de esta Epístola ofrece una larga lista de nombres a los que el apóstol saluda: el nombre de Pedro no está entre ellos. Si realmente encontró la muerte en Roma, entonces no debía llevar allí mucho tiempo y, con toda seguridad, no el suficiente para fundar la Iglesia romana, que en todo caso ya estaba cobrando forma. También vale la pena señalar que no existe ninguna referencia de la época, o incluso cercana a la época, sobre el hecho de que Pedro fuera obispo; y tampoco, según todos los indicios, Roma tuvo ningún obispo antes del segundo siglo antes de Cristo.
Existen, sin embargo, dos indicios que sugieren que Pedro visitó efectivamente la ciudad y murió allí, aunque ninguno de ellos es concluyente. El primero se encuentra en su propia Primera Epístola, cuyo penúltimo párrafo contiene las siguientes palabras: «Ella [presumiblemente la Iglesia, tal como era] que está en Babilonia… te saludamos». A primera vista esto puede resultar un sinsentido hasta que descubrimos que Babilonia era el nombre simbólico ampliamente reconocido de Roma, utilizado en este sentido en no menos de cuatro ocasiones en el Apocalipsis de san Juan. El segundo testimonio proviene de la Epístola de un tal Clemente, un presbítero romano o anciano de la Iglesia —generalmente aparece como tercero o cuarto en la lista de los Papas— que, según parece, conoció personalmente a san Pedro. Fue escrita en el año 96 para la Iglesia de los Corintios, donde se había originado una gran disputa. El pasaje clave (en el capítulo 5) dice lo siguiente: