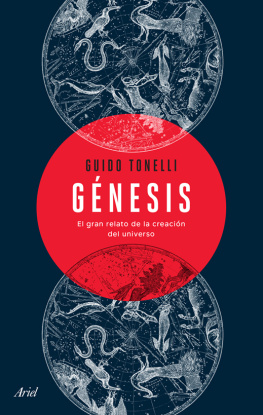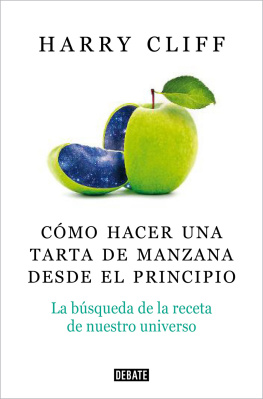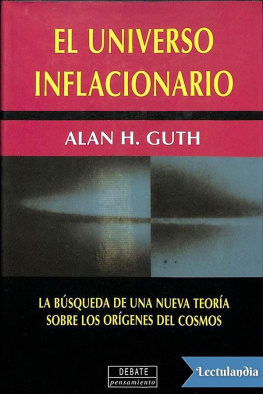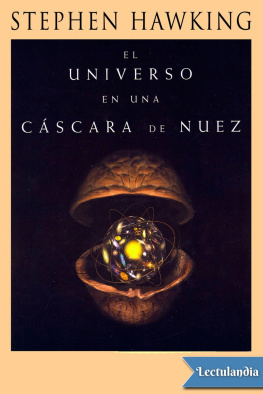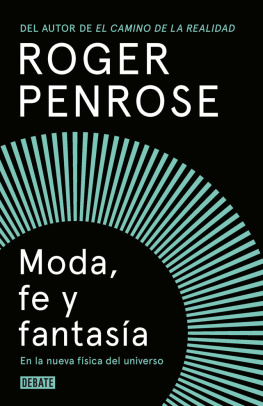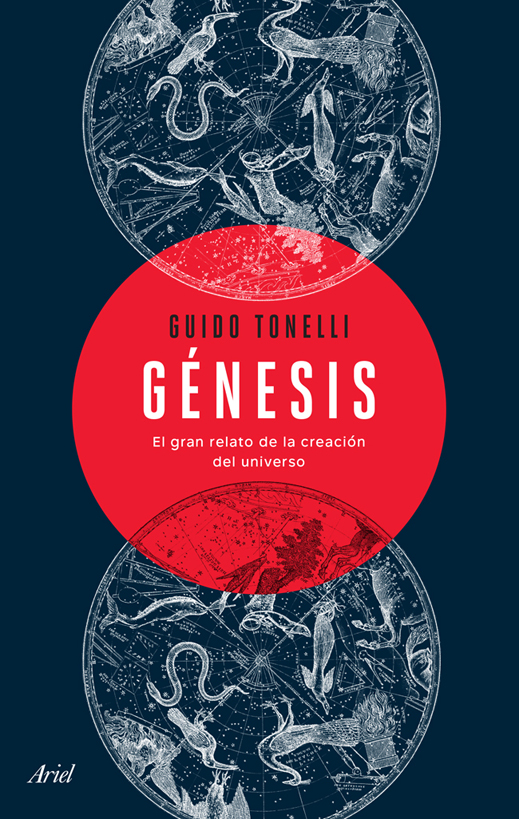Cuánta falta nos hace la poesía, desesperadamente.
Somos capaces de soportar cualquier clase de dolor si lo enmarcamos en una historia, o si contamos una historia acerca de él.
Echar raíces es quizás la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana.
Introducción
El gran relato de los orígenes
Cuando, hace unos cuarenta mil años, la segunda oleada de sapiens llegó de África, los neandertales ya poblaban muchas zonas de Europa. Organizados en pequeños clanes, habitaban en hendiduras que hoy nos transmiten pruebas inequívocas de un complejo universo simbólico. Paredes pintadas con frescos de símbolos y dibujos de animales, cadáveres enterrados en posición fetal, huesos y grandes estalactitas colocadas en círculos rituales. Los testimonios de una civilización que tuvo, con toda probabilidad, un lenguaje sofisticado que nunca conoceremos, son innumerables.
Así pues, cabe imaginar que los relatos sobre los orígenes del mundo ya resonaban en esas cavernas, con los ancianos que transmitían a los más pequeños —potencia de la palabra y magia de la memoria— el eco de una historia antiquísima. Será necesario esperar miles de generaciones antes de que Hesíodo, o quien estuviera en su lugar, nos deje, con la Teogonía, un testimonio escrito de ese relato, tejiendo por primera vez un vínculo entre poesía y cosmología.
Ese relato de los orígenes continúa hasta hoy, gracias a la palabra de la ciencia. Las ecuaciones no tienen el poder evocador del lenguaje poético, pero los conceptos de la cosmología moderna —el universo que nace de una fluctuación del vacío o la inflación cósmica— aún nos dejan sin aliento.
Todo proviene de una pregunta, sencilla e ineluctable: «¿De dónde viene todo esto?».
Una pregunta que aún resuena, en todas las latitudes, entre individuos pertenecientes a las más diversas culturas, un rasgo común de civilizaciones aparentemente muy distantes. Se la plantean niños pequeños y directivos, científicos y chamanes, astronautas y los últimos representantes de esas pequeñas poblaciones de cazadores-recolectores que sobreviven, aisladas, en algunas zonas de Borneo o de la Amazonia.
Una pregunta tan primordial que algunos creen que puede incluso habernos sido transmitida por la especie que nos precedió.
L OS MITOS FUNDACIONALES Y LA CIENCIA
Para los kuba del Congo quien creó el universo fue el gran Mbombo, señor de un mundo oscuro que vomitó el Sol, la Luna y las estrellas para liberarse de un terrible dolor de estómago; según los fulanis del Sahel, fue el héroe Doondari quien transformó en tierra, agua, hierro y fuego una enorme gota de leche; para los pigmeos de los bosques de África ecuatorial, todo nació de una enorme tortuga que puso sus huevos, nadando, en el agua primordial.
En el origen de la mayoría de los relatos mitológicos hay casi siempre algo indistinto, que nos amilana: el caos, las tinieblas, una extensión líquida y sin forma, una gran niebla, una tierra desolada. Hasta que un ser sobrenatural interviene para dar forma, para poner orden. Y entonces aparecen el gran reptil, el huevo primordial, el héroe o creador que separa el Cielo y la Tierra, el Sol y la Luna e insufla la vida a los animales y a los hombres.
La instauración del orden es un paso necesario para que se establezcan reglas y se sienten las bases de los ritmos que rigen la vida de las comunidades: los ciclos del día y de la noche y el alternarse de las estaciones. El desorden primordial trae a la memoria los miedos ancestrales, el terror de caer presa de las fuerzas desatadas de la naturaleza, ya sean animales salvajes o terremotos, sequías o inundaciones. Pero cuando la naturaleza queda plasmada para seguir las reglas dictadas por quien trajo el orden al mundo, entonces la frágil comunidad humana puede sobrevivir y reproducirse. El orden natural se refleja en el orden social, en el conjunto de reglas y tabúes que definen qué se puede hacer y qué está absolutamente prohibido. Si el grupo, la tribu, el pueblo al completo se comporta de acuerdo con las leyes establecidas por ese pacto primordial, este recinto de normas protegerá a la comunidad de la desintegración.
Del mito nacerán más tarde otras construcciones, que se convertirán en religión y filosofía, en arte y ciencia, disciplinas que se hibridarán y fertilizarán mutuamente, permitiendo el florecimiento de civilizaciones milenarias. Este entramado se rompe a partir del momento en el que las disciplinas científicas experimentan un desarrollo impetuoso, completamente desproporcionado con respecto a las demás actividades especulativas. Y entonces el ritmo somnoliento de sociedades inmutables durante siglos se quiebra de repente por una sucesión de descubrimientos que modifican profundamente la forma de vivir de pueblos enteros. De golpe, todo cambia, y sigue cambiando, a una velocidad aterradora.
Con el desarrollo de la ciencia, nace la modernidad, las sociedades se vuelven dinámicas y se transforman continuamente, los grupos sociales entran en ebullición, las clases dominantes experimentan cambios profundos, equilibrios seculares de poder se ven distorsionados en el curso de pocas décadas, cuando no incluso de años.