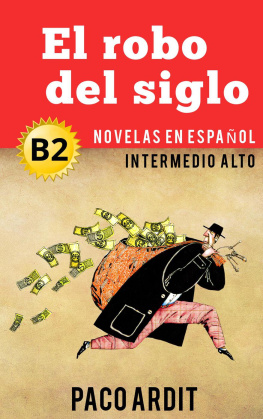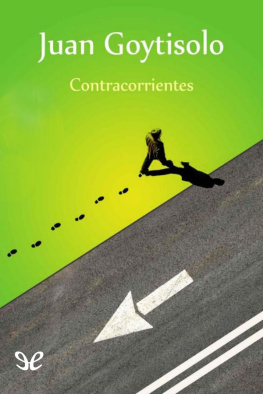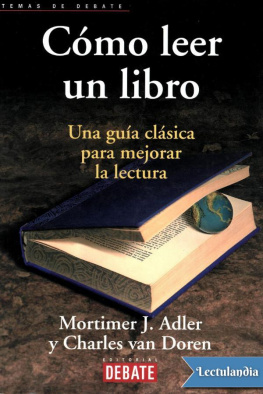Para María Gainza

El mar, modo de uso
Nuevo año, misma rutina: viernes, amigos. A lo nuestro.
En el fondo de Gesell, pasando los campings, antes de llegar a Mar de las Pampas, hay que subir un médano importante para llegar a la playa. En plena subida pasé a una familia evidentemente cordobesa, que arrastraba con esfuerzo heladeritas, sombrilla, sillas plegables y un par de criaturas que se quejaban de que la arena quemaba. Llegué hasta el agua, me di una zambullida y, cuando volvía, pasé de nuevo junto al padre y al hijo de esa familia, que seguían en la cresta del médano. El nene tendría cinco o seis años y se ve que era la primera vez que veía el mar. Le estaba preguntando al padre, con esa naturalidad que es tesoro privativo de la infancia: “¿Y quién le pone sal a toda esa agua, papá?”.
Otro día, hará de esto unos años, cuando llevaba poco viviendo en Gesell, me crucé caminando por la playa con un surfer recién salido del agua. Era uno de esos días gloriosos de octubre, que te sacan de los huesos el frío del invierno con sólo apuntar la cara al sol, cerrar los ojos y dejarse invadir de luz. Pero yo era recienvenido y había bajado a caminar por la playa embutido en un gorro negro y anteojos negros y un camperón de cuero negro que había sido compañero de mil batallas en mis tiempos porteños. El surfer me dijo al verme pasar: “Yo, en Buenos Aires, también era dark”. Y agitando sus rastas morochas aclaradas de parafina y dedicándome una sonrisa de un millón de dientes agregó: “Pero acá soy luminoso, loco”.
Otra vez bajé a leer a la playa. Me faltaban menos de treinta páginas para terminar el libro cuando empezó a levantarse tanto viento que era para irse. Pero yo quería terminarlo como fuera, así que me guarecí contra los pilotes de la casilla del guardavidas, con la espalda contra la tormenta de arena, el libro apoyado contra las rodillas y apretando fuerte las páginas con cada mano para que no flamearan. Así estaba, cuando el guardavidas se asomó desde arriba por el ventanuco trasero de la casilla y me dijo “Eh, escritor, ¿qué leés?”. Una biografía, le dije. “¿De quién?”. De un escritor, le contesté. El tipo se quedó mirándome con la cabeza asomada por el ventanuco y después dijo: “La biografía de un escritor vendría a ser como la historia de una silla, ¿no?”.
El mar tiene esas cosas. La capacidad de generar las expresiones más cursis y las más inspiradas. Todo depende de la entonación, de la sintonía que uno haga con él. Hay quien dice que demasiada cercanía con el mar te lima. A mí me limpia, me destapa todas las cañerías, me impone perspectiva aunque me resista, me termina acomodando siempre, si me dejo atravesar, y es casi imposible no dejarse atravesar. Cuando viene el invierno, cuando el viento impide bajar a la orilla y hay que curtirlo de más lejos, es como si el mar se pusiera más bravío para acortar la distancia, para que lo sintamos igual. Yo bajo cada día que puedo a caminar por la orilla del mar, o al menos a verlo, cuando el viento impide bajar del médano. Cada contratapa que hice estos siete años la entendí caminando por la playa, o sentado en el médano mirando el mar. Por dónde empezar, adónde llegar, cuál es la verdadera historia que estoy contando, de qué habla en el fondo, qué tengo yo, y ustedes, que ver con ella, qué dice de nosotros.
Cuando me vine a vivir al lado del mar, tuve por primera vez en muchos años tiempo de sobra, y al principio me dio un horror vacui tremendo. En términos laborales era un jubilado. Mis obligaciones se reducían a mirar los estantes de mi biblioteca. Tres de cada cinco libros de esa biblioteca los tenía sin leer aún, cuando llegué a Gesell. El vicio de todo lector voraz: comprar libros para tenerlos, para leerlos algún día. Bueno, el día había llegado.
Uno de los pocos déficits que tiene el hábito de leer es que, cuando uno termina un libro que le gusta, todo lo que siente adentro queda ahí, y se va disolviendo antes de encontrar alguien con quien compartirlo. Ése es más o menos el espíritu con que he encarado las contratapas todos estos años: tratando de que el envión de la lectura se unifique todo lo posible con el acto de escritura. Leer, caminar, escribir, en una misma frecuencia, semana tras semana. Pensar en formato viernes, en lugar de pensar en formato libro: salirme de esa lógica que se había convertido en un karma (“¿Estás escribiendo?”, “¿Para cuándo el nuevo libro?”).
En mi dacha en Gesell hay estantes por todos lados. Son anchos, para poder empujar los libros hacia atrás y dejar un poco de espacio, donde voy poniendo pequeñas piedras que me traigo de mis caminatas por el mar. Son piedras especialmente lisas, especialmente nobles en su desgaste, esas cuya belleza es lo que la abrasión del mar hizo con ellas, lo que no les pudo arrebatar. Esas que cuando vemos en la arena no podemos no agacharnos a rec oger. Tienen el tamaño justo para entrar en nuestra mano; responden a ella como si fueran un ser vivo y, sin embargo, cuando se van secando en nuestra palma y van perdiendo color, no sabemos qué hacer con ellas y las soltamos.
Por tener tanta repisa providencialmente a mano, en lugar de soltarlas empecé a traerme de a una esas piedras, de mis caminatas por la playa. Nunca más de una, y muchas veces ninguna (a veces el mar no da, y a veces es tan ensordecedor que uno no ve lo que le da). Así fueron quedando, una al lado de la otra, a lo largo de los estantes de mi dacha. Es lindo mirarlas. Es lindo cuando alguien agarra una distraídamente y sigue conversando, en esas sobremesas que se estiran y se estiran tal como se desperezan los gatos. Hay días en que pienso que mis contratapas son como piedras encontradas en la playa, puestas una al lado de la otra a lo largo de los estantes de mi dacha, donde somos dos o tres o cuatro personas que conversan y fuman y beben y distraídamente manotean alguna de esas piedras y la entibian un rato entre sus dedos y después la dejan abandonada entre las tazas vacías y los ceniceros llenos. Y cuando los demás se van yo vuelvo a poner las piedras en su lugar, y apago las luces, y mañana, con un poco de suerte, volveré con una nueva de mi caminata por el mar.

El zorro y los murmullos
JM Cohen era un respetadísimo crítico del Times Literary Supplement que además recomendaba a Penguin Books qué autores latinoamericanos traducir al inglés. Cuando JM Cohen leyó Pedro Páramo , lo encontró demasiado difuso. Dijo que se perdía en los cross-fadings (un término que inventaron los radioaficionados para referirse a las voces que se superponen y se pierden en el éter). Tiempo después Cohen se quedó ciego. El mexicano Jaime García Terrés fue a visitarlo a su casita en las afueras de Londres y el inglés le contó que había vuelto a leer el libro de Rulfo, en braille, y estaba maravillado: veía todo, veía México, veía a los muertos, veía hasta el ruido que hace el silencio porque, como todos sabemos, en Rulfo nadie escribe, todo habla nomás. El inglés Cohen necesitó quedarse ciego y tocar las palabras con las yemas de sus dedos para poder oírlas.
Rulfo inventó Comala cuando tenía treinta y cinco años. Era vendedor itinerante de cubiertas Goodrich y le tocó pasar por su pueblo natal en Jalisco, uno de esos caseríos de las tierras calientes que van perdiendo hasta el nombre: primero fue San Gabriel, luego Venustiano Carranza, luego nada; de dos mil habitantes no quedaba ninguno. Las casas estaban abandonadas y cerradas con candado pero a alguien se le había ocurrido sembrar de casuarinas las calles del pueblo. Sin gente en las calles, se notaba mucho más cómo soplaba el viento, un viento hirviente que secaba hasta el alma. Las casuarinas aullaban y de golpe Rulfo sintió: son los muertos que hablan con los que van llegando, los que acaban de morir. Así se le ocurrió Comala, el pueblo de Pedro Páramo . El comal es un recipiente de barro que se pone entre las brasas y sirve para calentar las tortillas. “Pero Comala estaba sobre las meras brasas de la tierra”, explicó Rulfo después, con timidez o desilusión de que no fuera obvio para sus lectores. “El calor es tanto en Comala que, los que allí mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija”.
Página siguiente