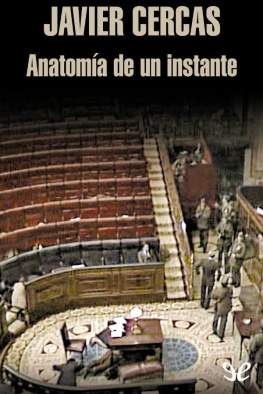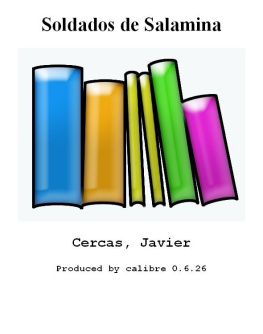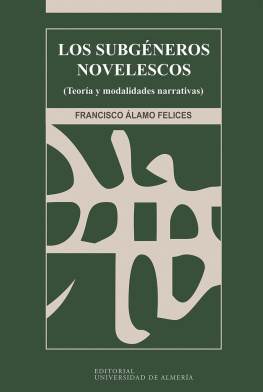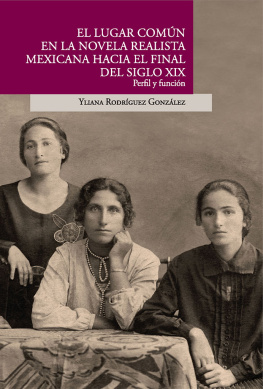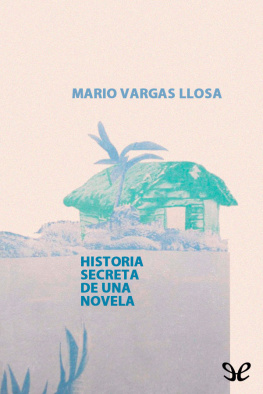CUARTA PARTE
EL HOMBRE QUE DICE NO
Si me dieran a elegir entre buscar la verdad y encontrarla, elegiría buscar la verdad.
G. E. LESSING
La misión del arte hoy es introducir el caos en el orden.
T. W. ADORNO
EPÍLOGO
UN ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Aunque sea fruto del azar, este libro no es fruto de la improvisación. Las principales ideas que en él se exponen han ido madurando a lo largo de los últimos años, y en algunos casos sus primeras formulaciones por escrito datan de hace tiempo. Desde entonces mis juicios sobre la novela y los novelistas no han cambiado mucho; más bien se han ido afianzando, o quizá simplemente es que he aprendido a formularlos mejor. Lo que sí ha cambiado en parte, se diría, son las expectativas del lector común y corriente, su forma de leer novelas, hasta el punto de que quizá podría objetarse que la primera parte de este libro, donde se discurre sobre la naturaleza novelesca (o no) de Anatomía de un instante, tal vez resulte ahora mismo un poco superflua, porque ya no es cierto, o no tanto, que todo lo que se aparta del modelo novelesco del siglo XIX incomoda o desasosiega a aquel lector, por no decir que le provoca rechazo. La objeción es razonable: la prueba es que, apenas cinco años después de la publicación de la citada novela, todo el mundo ha aceptado sin mayores inconvenientes que El impostor, mi última novela, es una novela, a pesar de que, como Anatomía, carece de ficción, y a pesar de que su multiplicidad genérica es, si cabe, todavía más intensa y más visible que la de Anatomía. Podría pensarse que esto es así porque los lectores ya se han resignado a mis rarezas por lo mismo que los cuerdos damos la razón a los locos; pero no es verdad: la verdad, me parece, es que en los últimos años se está aclimatando en muchos lugares un modelo más libre, más plural, más abierto y más flexible de novela, y que nadie o casi nadie se pregunta ya, por ejemplo, si Mi lucha, el admirable ciclo autobiográfico de Karl Ove Knauvsgård, es una novela o no lo es. Lo cual demuestra, por si hacía falta, que la novela sigue conquistando territorio nuevo, y que la famosa discusión sobre su acabamiento solo es un síntoma inequívoco del acabamiento de quien la promueve. Añadiré que, si a pesar de todo lo anterior no he prescindido de la discusión sobre la naturaleza novelesca (o no) de Anatomía, no es solo porque constituye una parte fundamental del argumento de este libro, sino porque en realidad es una discusión sobre la propia naturaleza de la novela. También aquí la pregunta es más importante que la respuesta.
Me consta que pueden hacerse muchas otras objeciones a las ideas que contiene este libro; ojalá las merezca: como dice Marcel Proust, las buenas ideas no son las que provocan el asentimiento sino la contradicción; es decir, las que generan nuevas ideas. Uno de esos reparos posibles se me antoja probable. Podría reprochárseme, en efecto, que la lectura que propongo de la tradición narrativa moderna, o de ciertas novelas y relatos capitales en la narrativa moderna, es un tanto teleológica, autojustificativa: dado que en mis novelas se mezclan los géneros, construyo o identifico una tradición de novelas donde se mezclan los géneros; dado que mis novelas giran en torno a un punto ciego, construyo o identifico una tradición de novelas del punto ciego. Este argumento también me parece correcto, solo que no acierto a ver ningún reproche en él; todo lo contrario. T. S. Eliot razonó más de una vez la urgencia de que cada generación revalorice y reinterprete la literatura del pasado a la luz de su propia experiencia; esa necesidad colectiva empieza, claro está, por una necesidad individual, y por eso escribí páginas atrás que lo primero que busca de forma consciente o inconsciente cualquier escritor serio —quizá su primera obligación— es dotarse de una tradición propia, exclusivamente suya; lo primero y, añado ahora, también lo último, porque, al menos para un escritor, la tarea de releer la tradición es inagotable. Eugenio d’Ors no se equivoca: lo que no es tradición es plagio; así que la novedad está en lo antiguo, y escribir consiste en releer permanentemente lo viejo en busca de lo nuevo. Es posible que esa sea la convicción literaria más arraigada en mí, y que esto explique lo que dice el narrador de mi primera novela, escrita cuando contaba poco más de veinte años, sobre su protagonista insensatamente flaubertiano: «En rigor, la literatura es un olvido alentado por la vanidad. Esta constatación no la humilla, sino que la enaltece. Lo esencial —reflexionaba Álvaro en los largos años de meditación y estudio previos a su obra— es hallar en la literatura de nuestros antepasados un filón que nos exprese plenamente, que sea cifra de nosotros mismos, de nuestros anhelos más íntimos, de nuestra más abyecta realidad. Lo esencial es retomar esa tradición e insertarse en ella; aunque haya que rescatarla del olvido, de la marginación o de las manos estudiosas de polvorientos eruditos. Lo esencial es crearse una sólida genealogía. Lo esencial es tener padres».
Vistas desde esta perspectiva, las páginas anteriores representan un enésimo intento de asentar mi propia genealogía, de señalar a mis progenitores literarios, y Borges solo lleva razón a medias: no es únicamente que todo gran escritor cree sus precursores; es que, además, todo escritor auténtico —sea grande o pequeño— busca creárselos, porque sin ellos resulta imposible llegar a ser por completo un escritor igual que resulta imposible llegar a ser por completo sin padres. Cabe conjeturar que, en lo que a mí respecta, el primer paso consistiera en darme cuenta de que mis novelas operaban sobre la base de un punto ciego, de una minúscula indeterminación central, de una ironía o ambigüedad constitutiva e irradiante, y que a continuación comprendiera o intuyera o imaginara que no solo mis novelas operaban así, que existía una dilatada tradición de novelas y relatos que también lo hacía, y que precisamente eran ellos los que más me habían interesado como lector, y los que más seguían interesándome, como lector y como escritor. Pero asimismo cabe conjeturar que no ocurriera eso sino lo contrario y que, después de pasarme la vida leyendo y releyendo novelas y relatos con punto ciego, yo acabara de manera casi natural escribiendo novelas y relatos de la misma raza, y que lo único que ahora haya hecho es ponerles nombre. En un caso yo me habría creado más o menos arbitrariamente una tradición para legitimar mi práctica de escritor, es decir para legitimarme; en el otro me habría limitado a aislar, dándole un nombre arbitrario, una cadena de la que yo soy un simple eslabón más (y no desde luego el último: lean, por ejemplo, Las reputaciones, de Juan Gabriel Vásquez). Me parece más verosímil lo segundo que lo primero, aunque ambas operaciones son lícitas; en el fondo, ambas quizá son la misma.
Ha quedado flotando aquí y allá una pregunta que no me gustaría dejar sin contestar, porque, aunque parezca anecdótica, atañe al meollo de este libro. La pregunta es: ¿cómo se explica que el Quijote no tuviera descendencia inmediata en España? ¿Cómo es posible que el idioma español tardase más de tres siglos en entender de verdad la lección de Cervantes y en seguir a fondo su ejemplo? ¿Por qué en la España del siglo XVII nadie fue capaz de asimilar de veras el Quijote y los españoles perdimos o abandonamos durante siglos la novela? ¿Cómo es posible que a nadie se le ocurriera en España imitar un libro que, por anómalo o extravagante que fuera, se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales de su época y que lógicamente —aunque solo fuera por una lógica comercial— hubiera debido procrear seguidores? Igual que cualquier pregunta compleja, esta tiene varias respuestas; tras este periplo por las novelas del punto ciego, una de ellas me parece evidente. El Quijote es un libro dominado de principio a fin por la ironía y la ambigüedad, por las verdades múltiples, tornasoladas, equívocas y contradictorias del punto ciego, un libro donde don Quijote es ridículo y heroico, trágico y risible, está loco y cuerdo, y donde casi todo es una cosa y su contraria, o donde al menos todo es más de una cosa a la vez, o por lo menos lo parece. ¿Quiénes podían entender un libro así en la España oscurantista y decadente del siglo XVII y gran parte del XVIII, un país asfixiado por las verdades únicas, dogmáticas, monolíticas, aplastantes, paralelas y complementarias de la monarquía absoluta y la Iglesia, por las certidumbres indiscutibles y atemporales del Trono y el Altar, una sociedad casi a cal y canto cerrada a los nuevos aires de escepticismo científico y tolerancia ideológica, política y religiosa que empezaban a soplar en Europa? La respuesta salta a la vista: pocos, muy pocos; y ninguno de los que pudo entenderlo hubiera podido seguirlo. No sé: quizá cabría contar la historia de la lenta, precaria y trabajosa incorporación de España a la modernidad contando la historia de la forma trabajosa y precaria en que, lentamente, los españoles hemos acabado de entender el Quijote, suponiendo que hayamos acabado de entenderlo. Quizá España no se incorpora del todo a la modernidad hasta que no entiende a fondo el Quijote. Es verdad que, sin duda porque en Europa se estaban creando sociedades más oreadas y menos claustrofóbicas que la española, más racionalistas y porosas a las ironías y ambigüedades poliédricas de Cervantes, allí —sobre todo en ciertos lugares, como Inglaterra y Francia—, el Quijote se entiende mucho antes que en España, por lo menos se imita mucho antes, aunque no es menos verdad que Europa tarda siglo y medio en hacerlo. Bien pensado, sin embargo, en cierto sentido también Europa tarda mucho más. Ese sentido quizá es revelador de la gran revolución que representa el Quijote y de su significado para la modernidad; de su significado y, por extensión, del significado de las novelas del punto ciego.