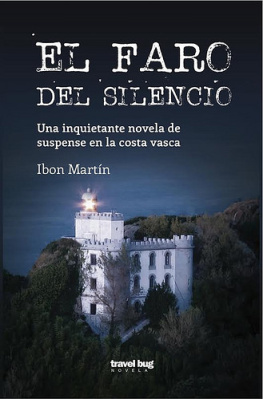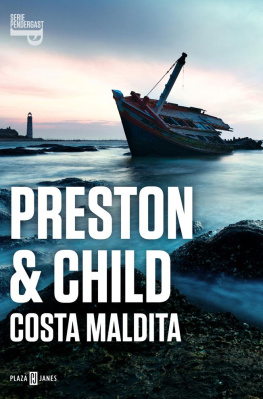EL FARO DEL SILENCIO
Ibon Martín
© 2014, Ibón Martín Álvarez
Primera edición: noviembre de 2014
Segunda edición: marzo de 2015
Ediciones Travel Bug
Busca Isusi, 46. 20015 Donostia
Tel. 657 736 522
editorial@travelbug.es
Diseño de portada e interior: www.taandem.com
ISBN: 978-84-940912-6-1
Depósito Legal: SS 1356/2014
Impreso por Leitzaran Grafikak
18 de noviembre de 2013, lunes
Bajo el cielo rojizo del crepúsculo, el pesquero avanzaba rumbo a la seguridad del puerto mecido por el suave oleaje. Tras él, una desordenada nube de gaviotas se disputaba los descartes que los tripulantes lanzaban apresuradamente al mar antes de llegar a tierra firme. Más allá, en las proximidades del horizonte, dos grandes cargueros esperaban la pleamar para poder navegar entre los montes Jaizkibel y Ulia, que flanqueaban la estrecha entrada a la rada. El espectáculo, en el que no faltaban una multitud de chalupas que se hacían a la mar al caer la tarde en busca de los deseados bancos de chipirones, se repetía cada día y Leire no se lo perdía por nada del mundo.
Era un ritual; su ritual. Cada tarde, desde que vivía en aquel remoto faro de la costa cantábrica, perdía la mirada en la lámina de agua que se extendía entre la costa y el horizonte y disfrutaba del regreso de los pescadores ante la inminente llegada de la oscuridad. Unas veces lo hacía desde la ventana más alta de la casa del farero; otras, como aquel día, elegía un banco asomado al acantilado en el que la propia torre de luz se sumaba a la perspectiva. Le fascinaba ver los rítmicos guiños luminosos ganando intensidad a medida que el cielo iba apagándose.
Aquella tarde era de las buenas. Había llovido durante horas y hacía apenas unos minutos que el sol había ganado la partida a las nubes. A los hermosos tonos del cielo, se sumaban así unas notas salitrosas, arrastradas hasta la costa por una ligera brisa. Se mezclaban con el intenso olor a humedad que emanaba de la vegetación, empapada aún por las recientes lluvias.
Sin apartar la mirada del pesquero, cada vez más próximo a las balizas que marcaban la bocana del puerto, se dejó llevar por aquel olor a hierba mojada. Su frescor la hacía sentir viva, olvidar por un momento sus problemas para fundirse con un paisaje que se le antojaba inmejorable. Sin embargo, había algo aquella tarde que no encajaba; unos matices empalagosos rompían la armonía de los aromas habituales. Buscó instintivamente flores con la mirada, aunque sabía que aquel olor no provenía de flor alguna. Intentó concentrarse de nuevo en el paisaje, pero no lo logró, de modo que se puso en pie y caminó hacia la fuente de aquel aroma.
Apenas necesitó dar una docena de pasos antes de ahuyentar a un grupo de gaviotas, que alzaron contrariadas el vuelo. Leire dirigió la vista hacia el lugar del que acababan de huir y sintió que se le helaba la sangre. Jamás en aquel entorno idílico, con la única compañía del rugido de las olas del Cantábrico, hubiera creído posible tanto horror.
Ante ella, oculto en parte por la maleza, yacía el cuerpo de una mujer con el vientre brutalmente desgarrado. Parecía que un animal salvaje le hubiera arrancado las entrañas a dentelladas.
Presa de un terror creciente, se llevó las manos a la cara y abrió la boca para gritar, pero sus cuerdas vocales no lograron emitir sonido alguno. En la distancia, el pesquero pareció leer sus pensamientos y silbó largamente para anunciar que enfilaba la entrada al puerto. Las gaviotas le respondieron con sus sonoros graznidos, que a Leire se le antojaron horribles carcajadas que se burlaban de la espantosa escena. Bajo aquellas macabras risas y durante largos segundos, minutos tal vez, permaneció paralizada, hipnotizada a su pesar por el abdomen abierto en canal de aquella mujer. Después, buscó su móvil, que se le resbaló de las manos y fue a caer junto al cadáver.
Al agacharse, cayó postrada de rodillas y vomitó ruidosamente. Le costó recomponerse, pero finalmente logró llamar a la policía.
—Soy Leire Altuna, farera del faro de la Plata. La he encontrado. Está muerta.
18 de noviembre de 2013, lunes
—Es un asesinato. El cabrón que haya sido la ha abierto en canal. —El forense de la Ertzaintza, un joven que rondaba los treinta años, no albergaba dudas.
—Es de una brutalidad increíble. Jamás en mis años de profesión había visto algo semejante. —El que hablaba era el comisario Santos, responsable de la comisaría que la policía autónoma vasca tenía en la cercana Errenteria. Se había acuclillado junto al cuerpo y contemplaba con atención los intestinos desgarrados.
Leire observaba a los dos hombres a escasa distancia. La explanada que se abría al pie del faro, aquel lugar donde todo solía ser armonía, se había convertido en un infernal foco de actividad. Las inquietantes luces de colores de los cuatro coches de policía y los dos vehículos sanitarios desplazados al lugar mitigaban el sereno haz de luz del faro, que iluminaba la noche ajeno al drama que se vivía a sus pies.
Hacía ya dos horas que había encontrado el cadáver y aún se encontraba aturdida. Todo aquello parecía una película que discurriera a cámara lenta y demasiado rápido al mismo tiempo. No podía ser más que una grotesca pesadilla; no podía ser real.
—¿Y dice que estaba viendo la puesta de sol cuando la encontró? —inquirió el comisario girándose hacia Leire.
—Sí. Todavía no me lo creo... Sentí un olor extraño y vi a las gaviotas echar a volar al acercarme —murmuró con un nudo en la garganta.
El policía se giró de nuevo hacia el cadáver y se fijó en el abdomen destrozado. La desaparición de Amaia Unzueta había sido denunciada por su familia dos días antes del macabro hallazgo. Los medios de comunicación locales no tardaron en hacerse eco de la noticia y, ahora, no tardarían en aparecer, atraídos como moscas a un magnífico pastel de mierda. Aquello no iba a ser fácil de gestionar.
—Gisasola, ¿qué parte del estropicio han hecho las gaviotas y qué parte el asesino? —inquirió Santos malhumorado levantando la vista hacia el forense.
El joven le hizo un gesto para que esperara. Todavía no lo sabía.
—¿Qué pintan ahí esas ambulancias? ¿No ven que está muerta? —exclamó el comisario haciendo aspavientos—. Que alguien les diga que se vayan.
—Comisario —lo llamó uno de los agentes que impedían acercarse a los curiosos que se iban agolpando tras el cordón policial—. Una señora quiere hablar con usted. Dice que sabe quién ha hecho esta barbaridad.
—Ya empezamos —masculló Santos.
Leire observó intrigada como el comisario se acercaba a los vecinos que habían llegado a pie tras el cierre por la policía de la carretera del faro. El agente que había acudido en su busca le señaló a una mujer. Iluminado por las oscilantes luces azules de los coches patrulla, la farera reconoció el rostro de Felisa, una gallega que regentaba la pescadería del mercado de San Pedro. El jefe de policía hizo un gesto a la mujer para que sobrepasara las cintas de plástico dispuestas a modo de barrera.
Para sorpresa de Leire, en un momento de la conversación, la pescadera señaló hacia ella con el mentón, a lo que siguieron varias miradas escrutadoras del comisario.
—Hay algo raro —explicó el forense cuando Santos regresó a su lado.
—Usted no se vaya. Me temo que ha olvidado explicarme algo —espetó el comisario señalando a Leire antes de agacharse junto a su compañero—. Tú dirás. ¿Qué es lo que te extraña?
El agente manipuló con unas pinzas la piel del abdomen, que había sido abierto a cuchillo como si de un libro se tratara.
—No hay grasa. En esta parte del cuerpo, una persona normal, aunque no sufra sobrepeso, cuenta con una capa de al menos un centímetro de espesor bajo la dermis. En este cuerpo ha desaparecido.
—Habrán sido las gaviotas —sostuvo el comisario. El forense negó con la cabeza al tiempo que apuntaba con las pinzas hacia los intestinos de la víctima.
Página siguiente