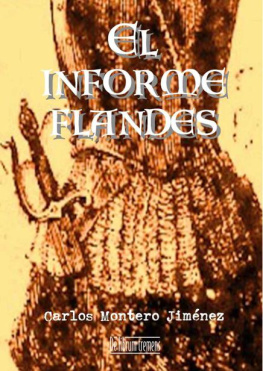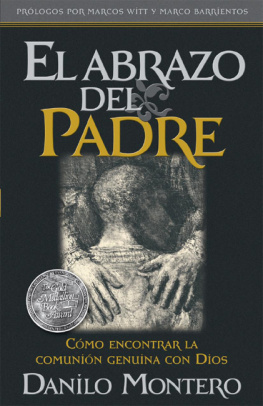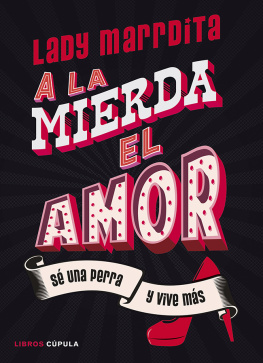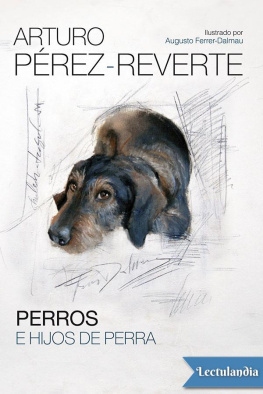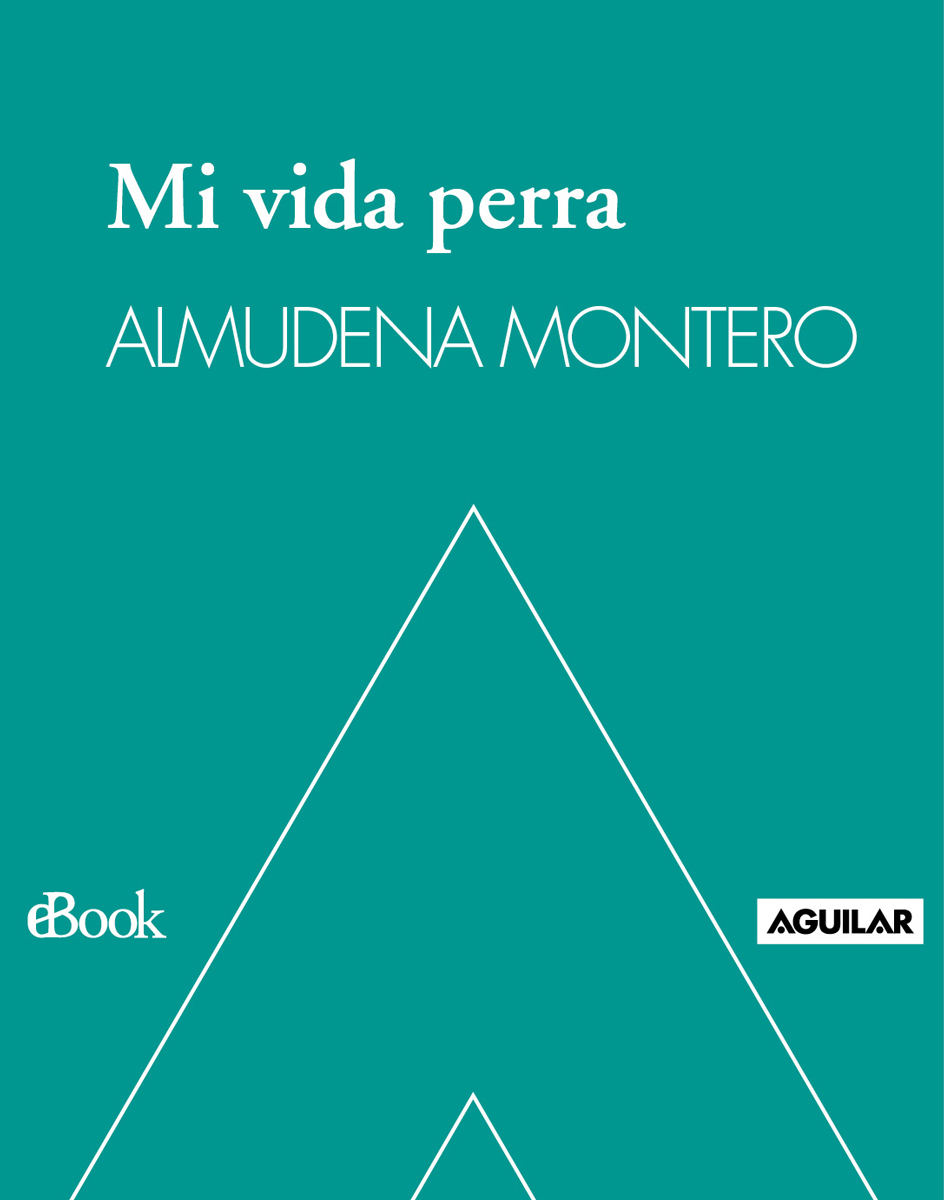Todos los textos que se recogen en este libro pertenecen a mi weblog (www.lacoctelera.com/amqs). Un weblog es un diario en internet. Cuando yo los descubrí, a través de mi hermano, sólo tenía una idea muy vaga de su funcionamiento, así que me limité a escribir en él, por probar. Los primeros días, mi hermano me iba cambiando el diseño de la página poco a poco, y yo me iba sorprendiendo de que la gente entrara y lo leyera. Y eso te engancha.
Los weblogs tienen un sistema de comentarios donde gente anónima que ha llegado hasta él por casualidad o a través de los enlaces en otros diarios escriben lo que quieren y, si tienen weblog, suelen dejar su dirección para que los visites a ellos. De este modo, vas descubriendo gente nueva y, a medida que esos desconocidos se comunican contigo, tú te animas aún más y sigues escribiendo. Ellos te alimentan, y tú, con tu comentario en su página, les alimentas a ellos. Al final es divertido: se establecen «lazos», «amistades», y gente a la que jamás le has visto la cara te ayuda a solucionar cualquier problema que tengas, sobre todo si eres tan negada como yo para crear o diseñar páginas web. Yo sólo escribo y le doy a la tecla de Enter, pero la gente sabe mucho. Y terminas teniendo un grupo de amigos anónimos que te saludan, te escriben e-mails, conectas con ellos porque te gusta lo que escriben, o lo que diseñan, dibujan o fotografían, o porque simplemente te transmiten buen rollo.
Febrero
Lunes febrero 9, 2004
He decidido enfrentarme a mi pasado, plantarle cara, cantarle las cuarenta. Eso sí, con tacones. No vaya a ser que haya mejorado con los años y me lleve una sorpresa.
Últimamente tengo muy poco que hacer en la oficina. De hecho, hay días en que sólo me dedico a navegar por internet o a charlar con mis tres compañeras, con las que comparto caos y mesa desde hace ya casi dos años.
Acabo de bajar al primer piso, donde están las máquinas de tabaco, latas de bebida, sándwiches y guarradas varias, y allí había cuatro tipos, todos en la misma postura, con una calva incipiente disimulada por el pelo rapado, patillas, jersey de canguro, pantalones muy anchos y muy caídos, zapatillas de deporte parecidas, y todos de la misma altura. Me ha hecho gracia, pero ya no tanto, cuando al volver al segundo piso he descubierto que mi jefa y yo llevamos el mismo jersey.
Trabajo en una productora de televisión, en la redacción de un programa de entrevistas, donde salgo a la calle a grabar encuestas a la gente y edito vídeos para el programa. Es un trabajo entretenido, pero ya llevo mucho tiempo haciendo esto y, en realidad, quiero ser guionista. Así que, mientras no lo consigo, tengo un sueldo bastante normalito, vivo por encima de mis posibilidades y hay épocas, sobre todo a fin de mes, en que me alimento de los amigos.
Me dicen que me tengo que bajar al centro a grabar una encuesta en la calle sobre lo que opina la gente de los políticos. Quedo con el cámara en la Puerta del Sol, junto a la estatua del oso y el madroño, y, mientras espero, me fijo en que a mi lado hay un chino sentado junto a una mesita, dibujando letras. Me refiero a esos hombres que escriben tu nombre en su abecedario, y lo decoran con pajaritos y dibujos enanos de muchos colores. Mientras le observo, se le acerca un barrendero:
—¿Te importa que te deje aquí el carro y le echas un ojo?
Veo que el chino asiente con cara de pena, y debe entender que el basurero le echa con un «¡Eh! ¡Que esta es mi esquina!», porque recoge sus cosas tristemente y se aleja. El carro se queda solitario, apoyado tristemente contra un árbol, hasta que llega un viejo, lo observa detenidamente un buen rato, lo rodea, estira el cuello calibrando la calidad de la basura, empuja el carro y se lo lleva.
Es tarde, el sol se ha puesto hace ya rato. Camino hacia casa por las calles estrechas del centro. Al pasar por la del Almendro escucho los gritos de una vieja que debe de estar asomada a alguna ventana que no consigo ver. Está insultando a alguien:
—¡Ladrón, que eres un ladrón!
Paro y busco de dónde proceden los gritos.
—¡Porque tu padre después de la guerra nos robó a todos! ¡Eso se lo puedes preguntar a cualquiera!
Joder, qué fuerte.
—¿Y tú qué miras? ¡Puta, más que puta!
No, no es a mí, y aunque no hay nadie más, sé que no me lo puede estar llamando a mí. Esto no es algo que vaya conmigo.
—¡Que tu madre se acostaba con un guardia civil!
Sale del portal un viejo, y mira hacia arriba con cara de resignación. Al ver mi asombro, me dice:
—Es doña Cándida, que perdió la cabeza. Y esos a los que insulta son los vecinos, pero ella cree que son los hijos de los que vivieron aquí después de la guerra y les insulta porque se llevaba mal con sus padres, aunque esa gente hace ya muchos años que se fue de aquí.
Qué extraño, una vieja gritando los cotilleos de la guerra.
Martes febrero 10, 2004
Ayer me desperté con la conciencia tranquila. Qué susto. Pensé que estaba muerta. Espero que esto no vuelva a sucederme.
En invierno, pasear al perro a primera hora de la mañana por la plaza de Oriente me parece una suerte. Los tonos grises de la luz, el sol empujando entre las nubes por salir, la hierba mojada de agua helada, el silencio jugando con las hojas de los árboles, el Palacio Real al fondo, tan grande, tan vacío, tan frío, nublado a veces. Cuando la gente te pregunta «¿Pero no te da pereza sacar al perro?», la respuesta es no. Bueno, a lo mejor un poco cuando el perro se caga y tengo que recogerlo. Pero no por eso, que estoy acostumbrada, sino porque hace un frío de muerte y tengo que sacar las manos de los guantes.
Suena el telefonillo:
—¿Qué haces?
—¿Quién eres?
—Huy ésta. ¡Pues quién va ser…!
—Armando, hijo, qué voz más rara. ¿Saliste ayer?
Armando es grande, con el pelo largo a mechones despeinados y más cortito por los lados. A veces se lo tiñe de color naranja y se pasa dos semanas despotricando contra el peluquero, pero yo creo que le queda bien. Le conozco del barrio, desde hace pocos meses, de pasear a los perros por la plaza de Oriente. De hecho, creo que es uno de los dueños más guapos que conozco. Tiene un golden retriever que se llama Lorán (aunque no creo que se escriba así) y yo, un labrador. Le gusta caminar deprisa (hablo de Armando, no de su perro), coquetear con los camareros y los dependientes de todos los bares de Chueca, y los fines de semana se los pasa enteros de garito en garito, poniéndose hasta el culo de todas esas siglas que, más que a drogas de diseño, me suenan a instituciones raras del Estado. Tiene veintiocho años, cuatro menos que yo, y normalmente sólo cuando llega el lunes volvemos a conocernos.
—No salí, pero estoy agotado. Mi jefa está histérica con la obra de teatro. Dice que no vamos a llegar a tiempo, que el vestuario...
—Espera, que cojo al perro y bajo.
—Déjame subir, que me estoy meando.
(Meeeeec).
—¿Ya?
—No.
(Meeeeec).
—¡Ya!
Como no tenemos un duro, nos hemos pasado la tarde sentados en el parque viendo cómo bostezaban los perros. Por la noche hemos hecho un arroz en mi casa y, mientras comíamos, hablábamos de pollas, de tejidos y de lo rico que estaba el vino.
Miércoles febrero 11, 2004
He llamado al banco para ver si aún existo. Parece que sí, pero poco.
Mi casa es un apartamento junto a la plaza de Ópera, de una sola habitación, con cocina americana y tres balcones a la calle. Es un poco cara para lo que gano, pero me encanta este barrio, está lleno de parques para pasear a Baldo. Cuando llegué a Madrid después de vivir varios meses en Barcelona, como no tenía un duro y sí mucha prisa por encontrar algo decente, sólo conseguí un apartamento enano en una calle muy cutre detrás de Gran Vía. Un domingo por la noche, volviendo de un viaje, me atracaron dos yonquis en el portal y me pusieron una jeringuilla en el cuello. Subí a mi casa temblando y llorando, y como no tenía saldo en el móvil ni me atrevía a volver a bajar, no pude llamar a nadie. Lo pasé muy mal, me sentí tan inválida y tan invadida que me puse a buscar desesperadamente un sitio en otro barrio. Ahora por fin tengo una casa que me gusta, un refugio, y aunque se puede decir que trabajo para pagar el alquiler, en mi casa tengo mi vida, y si a veces me resulta tan complicado vivir sola, por lo menos me siento segura aquí metida.