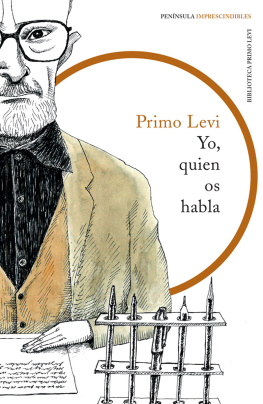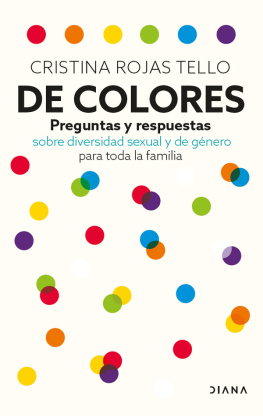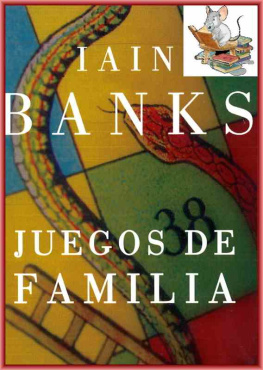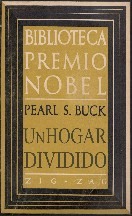CAPITULO I
En aquella tarde de setiembre extendíase la pradera, tal y como por siglos apareciera desplegada sobre la tierra en semejantes días: vasta como un océano, inmóvil como un piélago coronado apenas por minúsculas ondas suscitadas al soplo de blandas brisas, silenciosa como un mar bonancible y en reposo. Podía uno andar horas y más horas sin percibir más rumor que el producido por el leve balanceo de la talluda hierba ondulante, y hasta las sombras proyectadas sobre los dilatados praderíos por las altas nubes blancas antojábanse quedamente susurrantes, tal era el silencio reinante. Un caminante no oiría más que la lluvia de semillas que, súbitamente, el rojo lirio de los pantanos esparcía lejos de sí, o el Taudo aleteo de los pájaros, o el escarbar de las pequeñas cercetas de las praderas entre la hierba menos crecida. Años hacía ya que el último pequeño búfalo había bramado llamando a su madre por aquellas llanuras, y que la postrera india había recogido las uvas silvestres que medran junto a las quebraduras de la llanura. Quince años atrás el caminante habría podido recorrer esas dilatadas llanuras del Oeste sin que voz humana alguna llegara a sus oídos.
Pero incluso en esta misma tarde de fines de verano, un viajero pudiera muy bien no descubrir la granja ante la cual el pequeño David y su hermanita Sarah se hallaban sentados jugueteando, ya que aquella morada perdida en la vastedad circundante resultaba tan sumida en ella como pudiera estarlo una leve burbuja en la cresta de una onda marina.
Hacía diez años que el padre de aquel par de arrapiezos detuvo su yunta de bueyes allí mismo, poniendo fin a la larga peregrinación desde su natal Ayrshire, en la vieja Escocia, y desde que sus ocho vastagos, al dar con la estival cosecha de frutos silvestres, se lanzaron en medio del fresal con jubiloso griterío que venía a romper seculares silencios humanos. Un hombre solitario habríase detenido sesenta millas antes, junto al final del ferrocarril, junto al último brotar de rumores humanos, pero aquel avisado pionero traía consigo, en las personas de sus hijos, una recia defensa contra el silencio enloquecedor.
Contaba ahora con una verdadera casa. La cabaña de troncos sin desbastar que le albergara a él y a sus nueve hijos, a su hermano con sus diez retoños y a sus dos hermanas con sus dieciséis renuevos, durante todo aquel primer otoño, ya no era sino un mero cobertizo comunicado con la cocina. La casa ahora daba gusto verla, levantada con maderas acarreadas hasta acá desde cuarenta millas lejos (tan despaciosa como seguramente iba acercándose el ferrocarril, en pos del Lejano Oeste) y acababa una mitad en madera de cerezo silvestre, abatido en las márgenes de la quebrada, y la otra mitad en nogal de la misma procedencia.
A partir del día en que el primer MacLaughlin se apeara en aquel paraje, habían acudido también, para aposentarse más o menos junto a él en tierras compradas al Gobierno, sus tres hermanos, sus cuatro hermanas, los dos hermanos y una hermana de su mujer cuyos hijos sumaban en total la bonita cantidad de sesenta y nueve vástagos, todos esforzados enemigos del silencio y de las culebras que pululaban por aquel paraje. Algunos de aquellos pequeños hogares esparcidos por los alrededores, podían verse como distantes maderos perdidos en el océano.
Sin embargo, Sarah y David no tenían en aquellos momentos ojos para tales lejanías.
Empezaban ya a sentirse fatigados de contemplar el rojo becerro adormilado, y David le azuzaba para obligarle a levantarse. Finalmente, en puro movimiento de defensa, el novillo acabó por incorporarse, y, ya descansado, empezó a retozar, tirando de la soga en que estaba atado y arqueando la colita. Los dos niños tuvieron que retroceder de prisa y corriendo hasta el umbral de la puerta donde estaba sentado su hermano Hughie, tales eran las embestidas del becerrillo.
Hughie permanecía en casa, no como los dos peques, por ser demasiado pequeño para ir al colegio, nada de eso. Hughie contaba ya diez años y se hallaba hoy en casa porque le había dado un ataque de fiebre el día anterior, sin duda producido por las húmedas emanaciones de la pradera recién segada. Los tres permanecieron sentados y silenciosos sólo por unos instantes.
—¿Por qué agita tanto la cola el becerrillo?
Hughie, pálido y al cabo de la calle de tales detalles, contestó :
—Es su forma de alabar al Señor.
David quedó muy impresionado ante aquella respuesta y dijo:
—¿De veras? ¿Y esto le gusta a Dios?
—Muchísimo — aseguró Hughie, sintiendo que aquella pregunta tenía fácil contestación —. Está escrito en el Salmo: "Todo lo que se arrastra y también el ganado..."
David permaneció largo rato compartiendo el placer que su Creador tomaba, según Hughie, en los retozos de los felices novillos. Después, fatigado (quizá lo mismo le sucedía a su Creador), volvió su atención a otros pasatiempos. Levantóse para dirigirse a la carretera, descendiendo por la vereda. Quedóse plantado mirando hacia donde los mayores tenían que aparecer, al regresar del colegio. Ya no podían tardar. La hierba que ocultaba el horizonte, precisamente por donde asomarían muy pronto las cabezas de sus hermanos, era más alta que un hombre montado a caballo y sólo en contados recodos del sendero resultaba algo más baja que la altura de un muchacho. De momento no aparecía por allí niño alguno.
—Pero, ¿no se distinguía alguien, a lo lejos, en el camino opuesto ?
—Veo que alguien se acerca por el otro camino, Hughie.
—¡Imposible! — contestó éste.
No podía ser que se acercara alguien. Con todo, por si algo tan inusitado fuera cierto, se pondría a atisbar un poco. Sarah, con su inseguro caminar, le fue siguiendo.
Hughie protegió sus ojos con la palma de la mano, a manera de marinero que descubre una embarcación en el horizonte.
Lejos, en la parte más distante del abra, parecía que algo se estaba moviendo, en efecto. Los tres niños permanecieron inmóviles oteando la llanura, con las manos alzadas hasta los ojos para protegerlos de la luz, desnudos los pies, vestidos los muchachos con cuatro palmos de tela basta, mientras Sarah llevaba una rústica bata. Las tres figuras aparecían bañadas por los sesgados rayos del sol declinante. No dejaban de atisbar.
En aquel momento los hermanos más crecidos, ya de vuelta del colegio, asomaron sus cabezas por entre las altas hierbas, aquellas hierbas que constituían una zona completamente prohibida para los más pequeños a causa de haberse mortalmente extraviado entre ellas unos niños, en cierta ocasión. La aparición de los mayorcitos fue como una muda señal para que los pequeños avanzaran a todo correr hasta ellos, gritando su descubrimiento.
Al alcanzar la pequeña eminencia, sobre la cual se levantaba la casa, la pandilla de muchachos se detuvo a un tiempo para observar detenidamente lo que se acercaba. Los recién llegados eran: Mary, la mayor, la profesora; Jessie y Flora, James y Peter.
Ya no era posible dudar.
—Es un tronco de caballos — exclamó Peter.
Y. al cabo de un momento, añadió:
—Un tronco de alazanes.
Todos a una quedaron completamente inmóviles de pura curiosidad. ¿De quién podía ser aquel precioso tronco de caballos? En aquella vecindad nadie los poseía.
Mary afirmó, tras una pausa:
—Vienen dos hombres en el coche.
Entonces Peter gritó:
—Uno va vestido de azul.
Apenas sí los niños se atreven a respirar.
¿Es posible que vista realmente de color azul? Mary ya no puede más:
—¡ Corre, Peter! — grita — Avisa a madre. ¡Vete a llamar a padre! Tiene todo el aire de ser un soldado...
Han transcurrido ya tres semanas desde la última batalla, desde la última noticia acerca de Wully. Las niñas no cesan en sus retozos, de pura emoción.