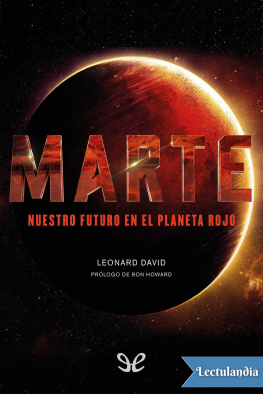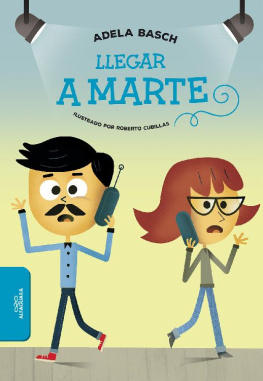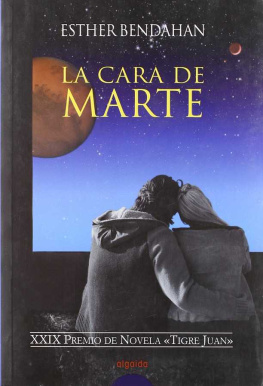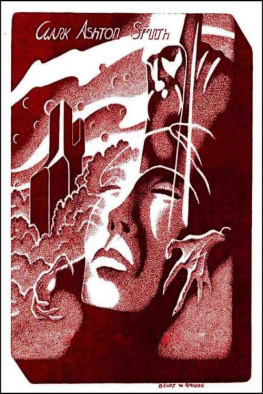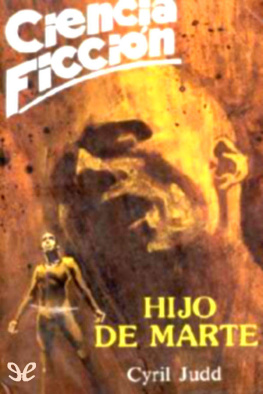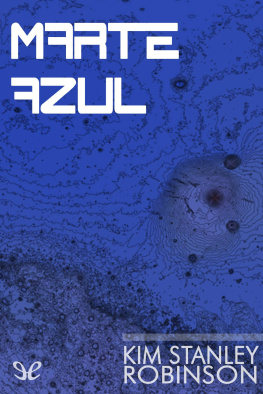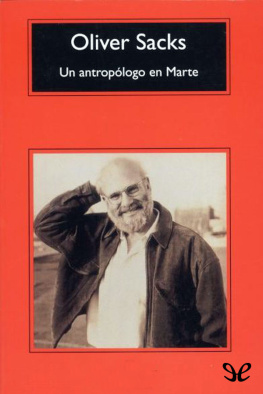Peregrinos de Marte
José Antonio Suárez


Peregrinos de Marte
© José Antonio Suárez, 2003, 2013
Reservados todos los derechos
http://www.joseantoniosuarez.es
Índice
CAPÍTULO 1
NEREA
Era 25 de diciembre allá en la Tierra, muchas familias firman una pequeña tregua en sus disputas y se preparan para dar cuenta de una suculenta comida. Aquí, en Marte, el 25 de diciembre no representa ninguna diferencia. León y yo comeríamos lo mismo que otros días, quizá habría en la mesa una pasta dura de proteínas extra que simulase turrón y alguna bebida gasificada, pero no habría tregua. No podríamos firmarla. En aquellos instantes, yo me hallaba colgada de un arnés que precariamente se balanceaba en la hoz de Candor Chasma para reparar un robot que se había quedado sin baterías, dentro de una cueva. Bajé en el todoterreno durante un par de kilómetros, hasta que la pendiente se hizo demasiado escarpada y tuve que recurrir al equipo de montañismo. Aquella era tarea de León; en realidad él disfrutaba descendiendo por gargantas de kilómetros de profundidad (sabía muy bien que yo no) e incluso tenía su propio club de admiradores en la Tierra que devoraban con gula las vistas que él tomaba en sus excursiones.
Pero aquel 25 de diciembre, León alegó excusas para no bajar. Quería que aprendiese a valorar su trabajo y lo imprescindible que era. Yo no llegaría a tiempo para disfrutar de mi pasta endurecida de falso turrón ni para comerme unas virutas de pollo liofilizado. León se lo tomaría solo. Quizá era eso lo que pretendía.
Fijé otro pasador de acero a la pared vertical y bajé una decena de metros. La gravedad en Marte es tres veces menor que en la Tierra y eso tiene sus ventajas, puedes cargar más equipo, aunque eso no significa que no te canses, porque la masa sigue siendo la misma. El pequeño aumento de la presión atmosférica que produjo la actividad volcánica de las últimas décadas ya no hace necesarios los trajes herméticos, pero la mochila de oxígeno es imprescindible fuera de la base. Además de un montón de precauciones extra, claro. Vivir lejos de la Tierra no es salir de picnic, no notamos los privilegios que tenemos como formas orgánicas evolucionadas hasta que salimos fuera del útero materno. Entonces la vida se encuentra realmente en apuros. Marte no tiene campo magnético global que sirva de escudo a los rayos lanzados por el sol o lejanas supernovas; puede que jamás hayan oído hablar del campo magnético ni falta que les hace, pero si algún día les sobran unos millones para hacer turismo espacial, descubrirán lo que es carecer de paraguas que te resguarde de la lluvia invisible. Sin gafas y crema protectora, nuestro ADN se degradaría hasta convertirse en una sosa sopa de letras, y no es necesario que les explique lo que les sucede a las células tras una exposición prolongada a la radiación. En el pasado, Marte tuvo su propio escudo magnético, bajo el cual surgieron formas primitivas de vida; pero lo perdió, y esos pequeños organismos tuvieron que migrar al subsuelo. No llegaron más allá de algunos pequeños moluscos, permanecieron allí enterrados durante miles de millones de años, sin convertirse en marcianos capaces de contemplar su ombligo y emponzoñar la biosfera. Si algún día el viento solar se llevase el paraguas terrestre, los humanos lo íbamos a tener difícil para vivir bajo la lluvia.
Me ajusté la capucha del anorak. Se había levantado una ráfaga de viento. La fina y molesta arena marciana daba vueltas a mi alrededor, preguntándose qué hacía yo un 25 de diciembre colgada de un barranco. Mi bota derecha pisó un pedrusco suelto que cayó al precipicio. Le esperaban ocho kilómetros de viaje hasta llegar al río que serpenteaba en el fondo del cañón. Desde aquella altura no era visible, oculto por una capa de bruma, pero llevaba agua de verdad que surgía de manantiales ocultos en las cuevas del cañón. Candor Chasma era una región más de Valles Marineris, la inmensa cicatriz que cortaba de un tajo el rostro abotagado de Marte, y objetivo favorito de la Unión para la Exploración del Espacio (UEE), en su programa de búsqueda de vida. El programa gracias al cual León y yo estábamos allí.
Los recortes presupuestarios han ido reduciendo el número de colonos. Hace unos años, en nuestra base había entre seis y diez científicos. Ahora sólo estamos dos; base Quimera, a treinta kilómetros de la nuestra, únicamente está habitada por Muriel y Félix; y mucho más al oeste, en la zona de Tarsis, se encuentra la base militar Gravidus, con un total de veinte personas. La UEE no repara en gastos de seguridad interplanetaria, Gravidus goza de una asignación monstruosa y en lugar de reducir personal, lo aumentaron en el último año, pero a nosotros nos racanean cada cred que pedimos para nuevos experimentos.
Bajé veinte metros más y me situé frente a la entrada a la cueva donde nuestro robot había quedado atrapado. Dirigí el haz de la linterna al interior, pero no vi rastro de él, así que descargué el equipo de escalada en el umbral de la caverna y entré.
Había cierta humedad allí dentro. Me interné unos veinte metros y encontré restos de hongos adheridos a las paredes. Era una variedad común en Marte, resistente a los cambios de presión y temperatura. Recogí una muestra en un tarro hermético y busqué a nuestro robot. No estaba lejos.
Era una araña de seis patas, un modelo anticuado que ya debería haber sido reemplazado por unidades modernas, si la UEE se tomase en serio nuestro trabajo. Sus desgastados engranajes estaban sucios y su corazón mecánico había dicho basta ya, retirándose a aquel lugar inaccesible para morir en paz. Pero traer cada gramo de chatarra a Marte sale caro, así que tendríamos que retrasar su jubilación durante un tiempo. Abrí el maletín de herramientas y hurgué en las tripas mecánicas con alicates y pinzas. La araña lanzó un gruñido de protesta, seguramente le incomodaba mi presencia y no quería salir de allí para trabajar. En eso se parecía mucho a León. Pero si yo había bajado hasta esa cueva el día de Navidad, aquel cacharro acabaría saliendo aunque fuera a rastras.
Al cambiarle la batería se encendieron unas cuantas luces dentro del amasijo de hierros. Le borré la memoria reciente, limpié la arena incrustada en los engranajes y reinicié el sistema. La remolona IA de la araña cayó unos instantes en el limbo de la inconsciencia, para acabar despertando a una nueva jornada laboral. Sus sensores ópticos me valoraron con lentitud, intuí que con un poso de reproche. Algún día, perturbar el descanso eterno de las máquinas se equipararía a revolver en una tumba, pero hasta que ese momento llegase, aquel mecano tendría que obedecer. Sacudí sus patas con un puntapié y el sistema reaccionó automáticamente, tensando sus articulaciones y poniéndose a caminar.
Página siguiente