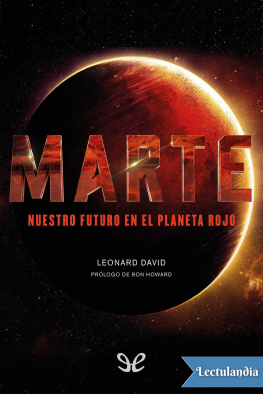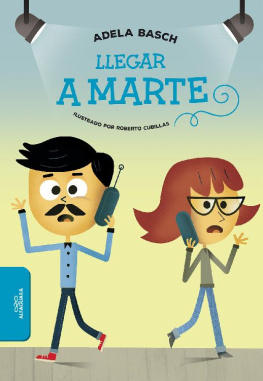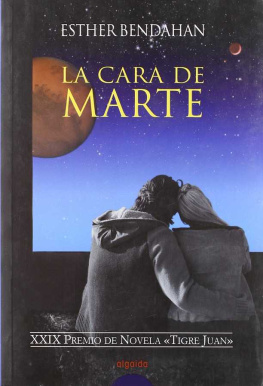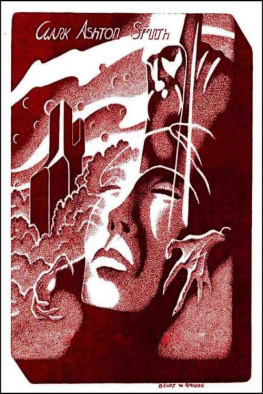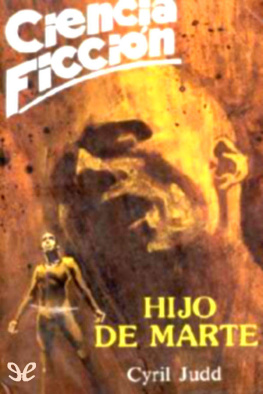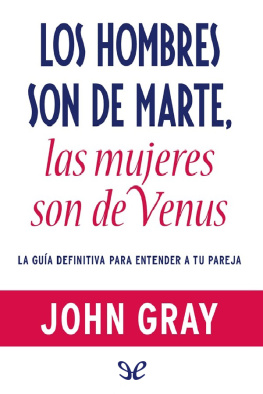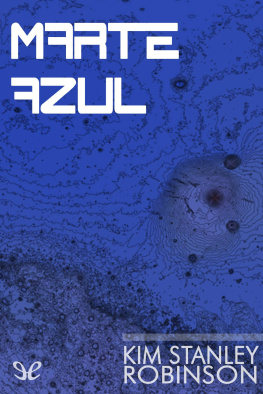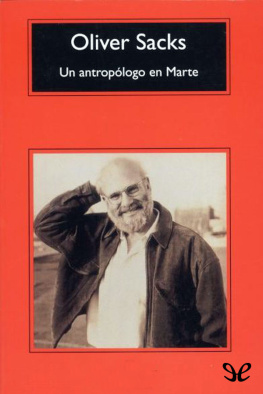Kim Stanley Robinson
Marte Rojo
para Lisa
PRIMERA PARTE
Noche de fiesta
Marte estaba vacío antes de que llegáramos. Esto no significa que nunca hubiera sucedido nada. El planeta había conocido dilataciones, fusiones, perturbaciones, y al fin se había enfriado, dejando una superficie marcada por inmensas cicatrices geológicas: cráteres, cañones, volcanes. Pero todo eso ocurrió en la inconsciencia mineral, sin que nadie lo observara. No hubo testigos, excepto nosotros, que mirábamos desde el planeta vecino, y eso sólo en el último momento de una larga historia. Marte no ha tenido nunca otra conciencia que nosotros.
Ahora todo el mundo conoce la influencia de Marte en la cultura humana: para las generaciones de la prehistoria era una de las luces principales del cielo, a causa de su color rojo y de las fluctuaciones de su luz, y por cómo retrasaba su curso errante entre las estrellas, y a veces incluso lo invertía. Parecía que con todo aquello quisiera decir algo. Así pues, no sorprende que los nombres más antiguos de Marte pesen de un modo peculiar en la lengua: Nirgal, Mángala, Auqakuh, Harmakis. Suenan como si fueran aún más viejos que las lenguas antiguas en las que los encontramos, como si fueran palabras fósiles de la Edad de Hielo o anteriores. Sí, durante miles de años Marte tuvo un poder sagrado para los humanos; y su color lo convirtió en un poder amenazante, ya que representaba la ira, la sangre, la guerra y el corazón.
Luego los primeros telescopios nos dieron una imagen más próxima, y vimos el pequeño disco anaranjado de polos blancos y manchas oscuras, que se expandían y se contraían junto con las largas estaciones. Ningún avance en la tecnología del telescopio nos dio mucho más: pero las imágenes captadas desde la Tierra bastaron a Lowell para inspirarle una historia, la historia que todos conocemos, la de un mundo agonizante y un pueblo heroico, que construía canales desesperadamente para contener la última y mortal invasión del desierto.
Era una gran historia. Pero luego las sondas Mariner y Viking enviaron sus fotografías, y todo cambió. Nuestro conocimiento de Marte se multiplicó, literalmente supimos millones de veces más sobre este planeta. Y ahí ante nosotros apareció un mundo nuevo, un mundo insospechado.
Sin embargo, parecía un mundo sin vida. Se buscaron señales de vida marciana pasada o presente, desde microbios hasta constructores de canales, o incluso visitantes alienígenas. Como todos saben, nunca se ha encontrado una sola prueba. Y, así, las historias han florecido de manera natural para llenar el vacío, igual que en el tiempo de Lowell, o de Homero, o como en las cuevas o en la sabana… historias de microfósiles destruidos por nuestros biorganismos, de ruinas encontradas en medio de las tormentas de polvo y luego perdidas para siempre, de un gigante y sus aventuras, de un pueblo de pequeños y esquivos seres rojos, siempre vislumbrados fugazmente de soslayo. Y todas esas historias se hilvanan en un intento por dar vida a Marte, o por traerlo a la vida. Porque todavía somos esos animales que sobrevivieron a la Edad de Hielo, y contemplaban el cielo nocturno maravillados, y contaban historias. Y Marte jamás ha dejado de ser aquello que fue para nosotros desde el principio mismo: una gran señal, un gran símbolo, un gran poder.
Y entonces llegamos aquí. Había sido un poder; ahora se convirtió en un lugar.
—…Y entonces llegamos aquí. Pero lo que no comprendieron fue que cuando llegáramos a Marte estaríamos tan cambiados por el viaje que ya nada importaría de todo lo que nos habían dicho que hiciéramos. No era lo mismo que navegar en un submarino o colonizar el Salvaje Oeste… era una experiencia completamente nueva, y a medida que el vuelo del Ares proseguía, la Tierra se convirtió al fin en algo tan distante que no fue más que una estrella azul entre otras estrellas, las voces terrestres llegaban con tanta demora que parecían venir de un siglo pasado. Estábamos solos; y así nos convertimos en seres fundamentalmente diferentes…
Todo mentiras, pensó con irritación Frank Chalmers. Estaba sentado en una hilera de dignatarios, observando a su viejo amigo John Boone que pronunciaba su habitual Discurso Inspirado. Chalmers estaba cansado de oírlo. La verdad era que el viaje a Marte había sido el equivalente funcional de un largo recorrido en tren. No sólo no se habían convertido en seres fundamentalmente diferentes, sino que en realidad se habían convertido más en ellos mismos que nunca, despojados de hábitos hasta que no quedó nada más que una desnuda materia prima. Pero John estaba allí arriba de pie, agitando un dedo índice hacia la multitud, diciendo «¡Vinimos aquí para hacer algo nuevo, y cuando llegamos nuestras diferencias terrestres, irrelevantes en este mundo nuevo, desaparecieron del todo!». Sí, él realmente lo creía así. Su visión de Marte era una lente que distorsionaba todo lo que veía, una especie de religión.
Chalmers dejó de escuchar y miró el panorama de la ciudad. Iban a llamarla Nicosia. Era la primera ciudad de cualquier tamaño construida sobre la superficie marciana; todos los edificios estaban dentro de lo que era en realidad una tienda inmensa y transparente, sostenida por una estructura casi invisible y levantada en las alturas de Tharsis, al oeste de Noctis Labyrinthus. Ese emplazamiento le permitía ver el horizonte occidental interrumpido por la ancha cumbre del Monte Pavonis. A los veteranos les daba vértigo: ¡estaban en la superficie, estaban fuera de los canales, mesas y cráteres, y podrían verlos siempre! ¡Hurra!
La risa del público atrajo de vuelta la atención de Frank. John Boone tenía una voz ligeramente ronca y un afable acento del Medio Oeste; se mostraba por turnos (y, de algún modo, aun a la vez) tranquilo, apasionado, sincero, modesto, seguro, serio y gracioso. En resumen, el perfecto orador público. Y la audiencia escuchaba arrobada; quien les hablaba era el Primer Hombre en Marte, y a juzgar por las expresiones de todos bien podrían haber estado mirando a Jesús que repartía panes y pescados. En verdad, admiraba a John por llevar a cabo un milagro similar en otra dimensión, transformando una existencia enlatada en un asombroso viaje espiritual.
—En Marte llegaremos a preocuparnos por los demás como nunca antes lo hicimos —decía John, lo que en realidad significaba, pensó Chalmers, una repetición alarmante del comportamiento de las ratas en experimentos de superpoblación—. Marte es un lugar sublime, exótico y peligroso —afirmó John, lo que quería decir que era una bola congelada de roca oxidada en la que estaban expuestos a unos quince rem al año—. Y con nuestro trabajo —continuó John—, estamos preparando un nuevo orden social y el siguiente paso en la historia humana… —es decir, la última variante sobre el tema de la dinámica del poder entre los primates.
John terminó con esa filigrana retórica y hubo, desde luego, una salva de aplausos. Entonces Maya Toitovna se encaminó al estrado para presentar a Chalmers. Frank le lanzó una mirada secreta que le indicaba que no estaba de humor para bromas; ella entendió y dijo:
—Nuestro siguiente orador ha sido el combustible de nuestra pequeña nave —comentario que, de algún modo, fue recibido con una carcajada—. Para empezar, su decisión y energía son lo que nos ha traído a Marte, así que guarden las quejas que puedan tener para nuestro siguiente orador, mi viejo amigo Frank Chalmers.
En el estrado le sorprendió lo grande que parecía la ciudad. Abarcaba un largo triángulo, y se habían reunido en el punto más elevado, un parque que ocupaba el vértice occidental. Siete senderos partían de allí y descendían a través del parque y se convertían en amplios bulevares, bordeados de árboles y cubiertos de hierba. Entre los bulevares asomaban edificios bajos y trapezoidales, cada uno revestido de piedra pulida de diferentes colores. El tamaño y la arquitectura de los edificios daban a la escena un leve aire parisino, París vista por un fauvista ebrio en primavera, con cafés al aire libre y todo lo demás. Cuatro o cinco kilómetros más abajo, tres esbeltos rascacielos marcaban el límite de la ciudad y detrás se extendía el verdor de la granja. Los rascacielos eran parte del armazón de la tienda, que se desplegaba sobre ellos como un entramado abovedado de hilos celestes. El tejido invisible de la tienda les daba la impresión de que