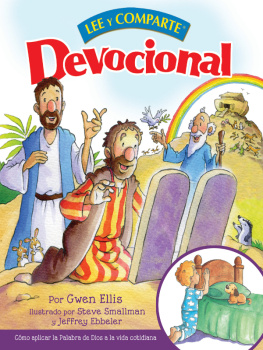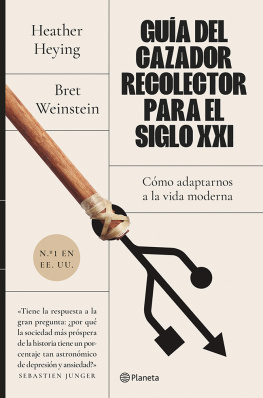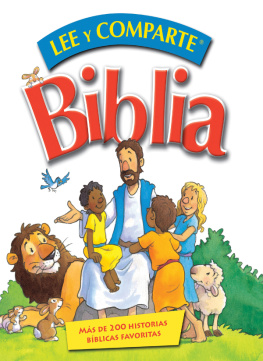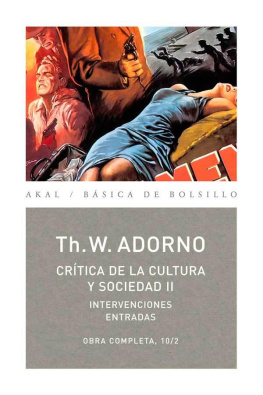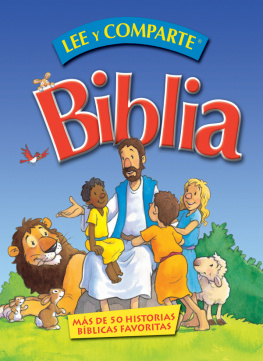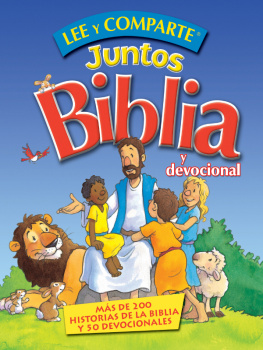En algún momento de los últimos años, y no puedo precisar cuándo exactamente, una irritación vaga pero casi abrumadora e irracional comenzó a acosarme hasta una docena de veces al día. Dicha irritación nacía de cosas tan aparentemente nimias, tan ajenas a mi campo de referencia habitual, que me sorprendía tener que pararme a respirar hondo para desarmar un fastidio y una frustración que se debían a la tontería de otros: adultos, conocidos y desconocidos en las redes sociales que exponían sus juicios y opiniones apresurados, sus preocupaciones sin sentido, siempre con la inquebrantable certeza de tener razón. Una actitud tóxica parecía emanar de cada post, comentario o tuit, la contuvieran realmente o no. Esa rabia era nueva, algo que no había experimentado antes, y venía teñida de una ansiedad, una opresión que me dominaba cada vez que entraba en la red, una sensación de que de algún modo iba a cometer un error en lugar de simplemente dar una opinión o hacer una broma o criticar algo o a alguien. La idea habría resultado impensable unos años antes —que una opinión pudiera convertirse en algo que estaba mal—, pero en una sociedad enfurecida, polarizada, se aislaba a la gente por sus opiniones y se dejaba de seguirla porque se percibía de modos tal vez inexactos. Los miedosos comenzaban a captar instantáneamente la humanidad entera de un individuo en un tuit descarado, ofensivo, y se escandalizaban; se atacaba a la gente y se rompían amistades por apoyar al candidato «equivocado» o sostener la opinión «equivocada» o simplemente por manifestar la creencia «equivocada». Era como si nadie pudiera diferenciar entre una persona viva y una ristra de palabras tecleadas a toda prisa en una pantalla negra zafiro. La cultura en su conjunto parecía alentar el discurso, pero las redes sociales se habían convertido en una trampa y lo que en el fondo querían era desconectar al individuo. Lo que solía estresarme era que los demás estaban siempre enfadados por todo, les enfurecían opiniones en las que yo creía, que me gustaban o que simplemente consideraba inocuas. Mi reacción contra todo esto me obligó a enfrentarme a una fantasía degradada de mí mismo —un actor, alguien que nunca creí que existiera— y esta, a su vez, devino un recordatorio constante de mis fracasos. Y aún peor: esa rabia podía hacerse adictiva hasta el punto de que terminaba por rendirme y quedarme sentado, agotado, enmudecido por el estrés. Pero en última instancia silencio y sumisión eran lo que la máquina quería.
La idea de empezar una nueva novela comenzó a rondarme en algún momento de las primeras semanas de 2013, mientras estaba atascado en el tráfico de entrada a Hollywood por la I-10 después de pasar una semana en Palm Springs con una amiga con la que había ido a la universidad en los años ochenta y que ahora estaba perdiendo la cabeza. (Se había derrumbado delante de mí varias veces en los días que pasé en su casa de Azure Court, antes de adelantar su partida hacia un retiro con Deepak Chopra en San Diego. Y sí, sé cómo suena). En Palm Springs me paralizaron oleadas inesperadas de ansiedad que me postraron en cama durante horas con la vista clavada en el móvil, vagas y no obstante vastas tomas de conciencia de la mortalidad que la fragilidad de mi amiga habían activado y potenciado mientras que, al mismo tiempo, de manera absurda, repasaba frenéticamente la última versión de un borrador para un episodio piloto que estaba escribiendo para la cadena CW. Entre los ataques de pánico y las interminables llamadas de la productora y las revisiones, la idea de que tal vez no volviera a escribir otra novela apareció con más fuerza de lo que lo había hecho en años (y había terminado mi última novela en 2009). No sabría decir por qué esta idea se hizo fuerte en ese momento en particular. El deseo de escribir prosa latía tímidamente en mí desde hacía años, pero no en el marco de lo que ahora consideraba el falso ámbito de la novela. De hecho, había estado tratando de alejarme de la idea de «la novela» desde hacía más de una década, tal como evidenciaban los dos últimos libros que había publicado: uno eran unas memorias falsas insertadas en una novela de terror y el otro la condensación de una novela negra autobiográfica que había sacado dolorosamente adelante en plena crisis de la mediana edad, una historia sobre los tres primeros años desde mi regreso a Los Ángeles, trabajando inútilmente en el cine, después de casi dos décadas residiendo en Nueva York.
Durante ese último lustro no había sentido el menor deseo de escribir una novela y me había convencido de que no quería sentirme constreñido por un esquema que ya no me interesaba. (Y, sin embargo, estaba dispuesto a dejarme constreñir por las convenciones de un guion de cien páginas que nunca se filmaría y de un piloto en cinco actos para la televisión que nunca se rodaría). Todo eso lo había reiterado con firmeza en las entrevistas que concedí durante ese período, en el curso de la gira mundial para la última novela que había publicado, en ruedas de prensa en España, en Copenhague, en Melbourne. Pero en el desierto esa sensación se evaporó, y entre las llamadas de la productora y el miedo amortiguado por el Xanax y el tequila, mientras las montañas que rodeaban la casa se oscurecían bajo los cielos vespertinos del invierno, el primer párrafo de una novela comenzó a tomar forma. Empezaba con una imagen de una valla publicitaria de color blanco hueso de Emser Tile instalada en un tejado del cruce del Santa Mónica Boulevard con Holloway Drive: era lo que se veía desde el parabrisas de un coche robado, un violento accidente, un misterio que iba desvelándose, detalles del pasado, el último año de instituto, pistas sobre un asesinato que se hace pasar por suicidio, alguien que finge ser quien no era, un actor.
Nunca he forzado una novela, algo que mi agente, editores y lectores quizá consideren parte de mi problema como escritor, o como marca, en concreto porque he dejado transcurrir cinco, siete u ocho años entre un libro y el siguiente cuando la mayoría de la gente sigue esperando que un novelista reconocido publique año sí, año no, como un reloj. Era lo que esperaba de mí mi editorial en la década de los ochenta tras el éxito de mi primera novela, y todavía recuerdo la impresión que me causó cuando me lo dijeron. Al final nunca trabajé así, lo que, no obstante, no implicaba que no estuviera escribiendo. Solo significaba, simplemente, que escribía de la manera que mejor me funcionaba. Cuando escribía no pensaba en nadie más, no tenía conciencia de un público esperándome ahí fuera y en el fondo nunca me importó lo que mi agente, editor o editorial esperasen de mí. Con la editorial me aseguraba de que las fechas de entrega (si las había) fueran flexibles (y lo eran), y a cambio me comprometía a promocionar los libros todo lo que me pidieran. Y nunca sucumbí a la tentación de darle al público lo que yo creía que quería: el público era yo y estaba escribiendo para contentarme a mí y para mitigar mi dolor. Rara vez concedía entrevistas entre publicaciones porque parte del proceso seguía siendo un misterio para los lectores, con una suerte de glamur secreto que se sumaba a las expectativas, con las que antes se recibían mis libros, ya fuera positiva o negativamente.
Pero las novelas ya no conectan con el público de esa manera. Yo me había percatado con añoranza de la falta de entusiasmo por las grandes novelas literarias americanas el otoño antes de reunirme con mi amiga en Palm Springs, pero también sabía que no había razón para preocuparse. Es solo un hecho, del mismo modo que la idea de la gran película americana o el gran grupo musical americano ha empequeñecido, se ha estrechado. Todo se ha degradado por la sobrecarga sensorial y la supuesta libertad de elección que nos ha traído la tecnología y, en resumen, por la democratización de las artes. Comencé a sentir la necesidad de abrirme camino en esa transición, de pasar del mundo analógico en el que acostumbraba a escribir y publicar novelas al mundo digital en el que vivimos ahora (mediante podcasts, series para internet y comentarios en las redes sociales), a pesar de que nunca me pareció que existiera ninguna correlación entre ambos mundos. Tras la semana en el desierto con mi amiga que conocía desde hacía treinta años, tras haber visto cómo la vida la enloquecía mientras yo soportaba revisiones infinitas de un piloto de ciencia ficción que nunca llegaría a nada, algo en mí por fin se quebró, y la última semana de enero empecé a tomar notas para una novela. Pero tampoco se ha materializado aún.
Página siguiente