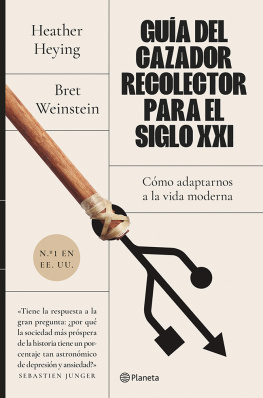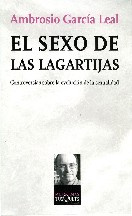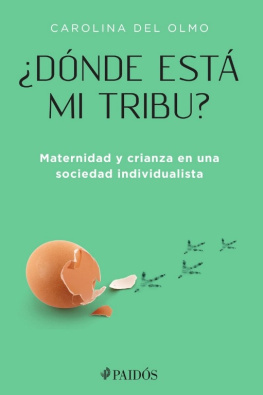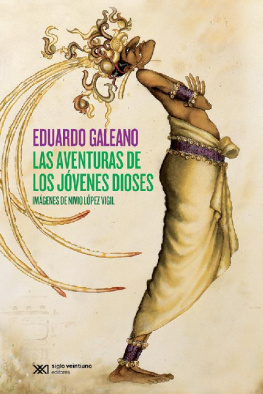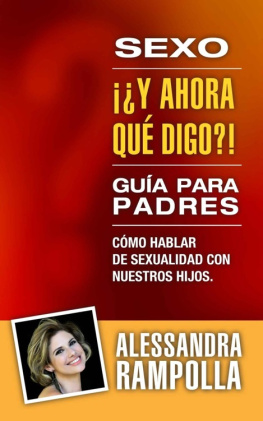Vivimos la época más próspera de toda la historia de la humanidad y, sin embargo, la mayoría de las personas están más desganadas, enfadadas y deprimidas que nunca. ¿Qué explicación lógica cabe? Más aún, ¿qué podemos hacer para cambiar esta tendencia?
Heying y Weinstein, pareja y biólogos evolutivos ambos, nos explican que nuestros males nacen de la disonancia entre el mundo moderno y nuestros cerebros y cuerpos ancestrales. Hemos evolucionado para vivir en clanes, pero en la actualidad la mayoría de la gente ni siquiera conoce el nombre de sus vecinos. Hemos sobrevivido gracias al sexo, y ahora ponemos en duda su misma existencia. La educación, la alimentación o el sueño han obedecido siempre a hábitos que han sobrevivido milenios y que ahora nos permitimos alterar o cuestionar.
A Douglas W. Heying y Harry Rubin, que vieron muchas cosas, muy deprisa y con mucha claridad
Introducción
En 1994, tras finalizar nuestro primer curso en la escuela de posgrado, pasamos el verano en una diminuta estación de campo en la región costarricense de Sarapiquí. Heather estaba estudiando las ranas venenosas dardo, y Bret, los murciélagos acampadores. Cada mañana nos adentrábamos en la selva para el trabajo de campo. Era un paraje verde, frondoso y oscuro.
Recordamos una tarde concreta de julio. Un par de guacamayos nos sobrevolaban y se perfilaban contra el cielo. El agua del río era fresca y clara, y la orilla estaba repleta de árboles con orquídeas: el antídoto perfecto contra el sudor y el calor del día. En tardes hermosas como aquella, solíamos tomar a pie la carretera asfaltada que conducía hasta la capital, hasta llegar a un caminito de tierra. Más adelante, cruzábamos un puente de acero que salvaba el río Sarapiquí y nos bañábamos en la cala que había abajo.
Ese día nos detuvimos en el puente para admirar la vista: el río serpenteante entre muros de selva tropical, un tucán volando entre los árboles y, a lo lejos, los aullidos de los araguatos. Se nos acercó un lugareño a quien no conocíamos:
—¿Os vais a bañar? —preguntó señalando el banco de arena al que nos dirigíamos.
—Sí.
—Hoy ha llovido en las montañas —dijo señalando hacia el sur. El nacimiento del río estaba en esa cordillera. Asentimos. Unas horas antes, desde la estación de campo, habíamos visto cernirse los nubarrones sobre las montañas—. Hoy ha llovido en las montañas —repitió.
—Pero aquí no —respondió uno de nosotros con una risa forzada y sin saber cómo seguir con aquella charla intranscendente en un idioma que apenas chapurreábamos, cuando lo que nos apetecía de verdad era bajar a bañarnos.
—Hoy ha llovido en las montañas —dijo por tercera vez, enfatizando más sus palabras.
Nos miramos el uno al otro. Empezaba a ser hora de irse, bajar al río y meterse en el agua. Teníamos el sol justo encima y hacía un calor asfixiante.
—Bueno, hasta luego —dijimos saludando y siguiendo nuestro camino. Estábamos a menos de quince metros del agua cuando el hombre nos intentó decir algo entre aspavientos:
—Pero, el río...
—¿Qué le pasa? —le preguntamos confundidos.
—Mirad el río —dijo. Señaló con el dedo.
Miramos. Parecía igual que siempre. El agua fluía rápida y limpia, muy clara...
—Espera —dijo Bret—. ¿Eso no es un remolino? Antes no estaba.
Nos volvimos hacia el hombre con mirada interrogativa. Él apuntó de nuevo con el dedo hacia el sur.
—Hoy ha llovido mucho en las montañas. —Volvió a otear el río y dijo—: Mirad el agua ahora.
En el poco tiempo en que habíamos apartado la mirada, el nivel del agua había subido de forma considerable. La corriente se movía ahora de forma caótica y el líquido había cambiado: de estar en calma y presentar un color oscuro, había pasado a mostrarse pálido y llenarse de sedimentos. No tardó en llenarse de más cosas.
Los tres nos quedamos patidifusos mientras el caudal no dejaba de aumentar de forma espectacular: varios metros en apenas unos minutos. El feroz torrente engulló la cala y, si hubiera encontrado a alguien en su camino, se lo habría llevado por delante. Empezaron a aparecer escombros y troncos. Todo lo que se tragaba aquel nuevo remolino reaparecía al otro lado del puente.
El hombre dio media vuelta y se fue por donde había venido. Era un campesino, pero no sabíamos de dónde ni cómo se había enterado de que estábamos allí, a punto de bajar a lo que habría podido ser, sin duda, nuestro fin.
—Espere —gritó Bret antes de darse cuenta de que no teníamos nada que ofrecerle, más que nuestra gratitud. Lo único que llevábamos encima era nuestra ropa—. Gracias. Muchas gracias.
Bret se quitó la camisa y se la tendió al hombre.
—¿Me la da de verdad? —preguntó él.
—De verdad.
—Gracias —dijo el campesino aceptando el regalo—. Mucha suerte. Y cuidado siempre con la lluvia de las montañas.
Y, dicho eso, se fue.
Llevábamos un mes viviendo al lado de ese río, nadando en él casi a diario, a veces con habitantes de la zona, y de repente nos sentimos forasteros. Habíamos confundido nuestras pocas vivencias con conocer a fondo un lugar. ¿Cómo habíamos podido estar tan equivocados?
Nunca en la historia había podido uno creerse lugareño y, al mismo tiempo, carecer del conocimiento necesario para no correr peligro durante sucesos extraordinarios en lugares concretos. Hay muchos motivos para que a los seres humanos actuales nos cueste asimilar esta ignorancia. Para empezar, ya no confiamos, como sí se hacía antes, en la creación de comunidades con vínculos muy estrechos, ni en el conocimiento profundo de un terreno. Resulta tan sencillo desplazarse de un lugar a otro que muchas personas no permanecen en el mismo lugar durante mucho tiempo. Este estilo de vida individualista y esta transitoriedad casi nunca se nos antojan extraños, sencillamente porque no hemos conocido ni podemos imaginar una alternativa al mundo actual: un mundo con gran abundancia e infinitas opciones donde elegir, un mundo en el que utilizamos sistemas globales demasiado complejos para entenderlos y en el que nadie se siente inseguro.