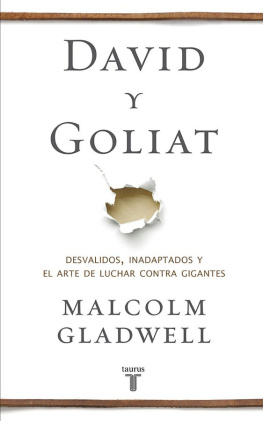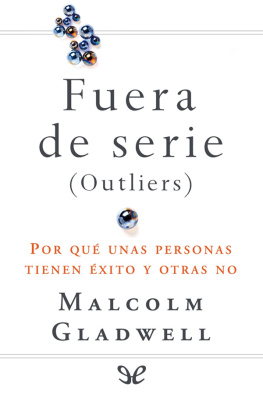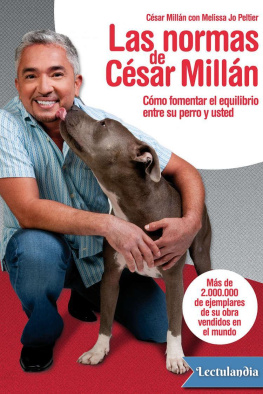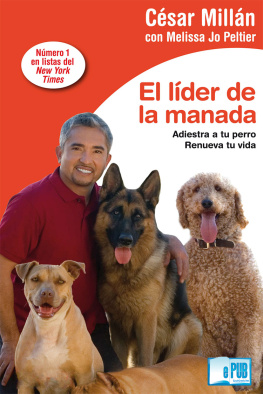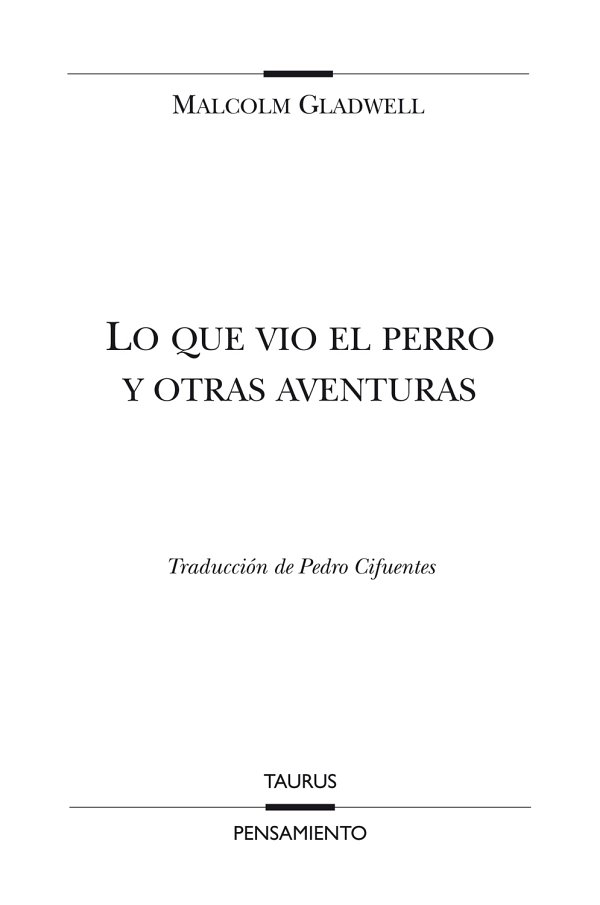P RÓLOGO
De pequeño solía colarme en el estudio de mi padre y hojear los papeles de su escritorio. Mi padre es matemático. Con clara caligrafía anotaba a lápiz largas filas de cifras en papel milimetrado. Yo me sentaba al borde de su silla a contemplar aquellas páginas con maravillada perplejidad. Ante todo, me parecía milagroso que le pagaran por lo que entonces me sonaba a galimatías; y lo que es más importante, no podía asumir el hecho de que alguien a quien yo quería tanto hiciese a diario, dentro de su cabeza, algo cuyo sentido yo no alcanzaba ni a atisbar.
En realidad era una versión de lo que, según aprendería más tarde, los psicólogos llaman el problema de la otredad. Los niños de un año piensan que, porque a ellos les gustan las galletitas, a mamá y a papá también deben gustarles: no han captado la idea de que lo que ocurre dentro de su cabeza es diferente de lo que pasa en las cabezas de los demás. El salto al entendimiento de que a mamá o a papá no tienen por qué gustarles también las galletitas es uno de los grandes hitos cognoscitivos del desarrollo humano. A los niños pequeños les fascina el descubrimiento de que hay por ahí otras mentes diferentes de la suya; y la verdad es que ni aun de adultos perdemos esa fascinación. (¿Por qué los niños de dos años son tan horribles? Porque ponen sistemáticamente a prueba la fascinante y para ellos completamente novedosa noción de que algo que les proporciona placer puede de hecho no dar placer a sus padres).
¿Qué es lo primero que queremos saber cuando conocemos a un médico en una reunión social? No es: «¿A qué se dedica?». Ya sabemos, más o menos, a qué se dedican los médicos. Lo que queremos saber es qué significa estar todo el día con gente enferma. Queremos saber cómo se siente alguien que ejerce la medicina, porque estamos seguros de que no tiene que ver con sentarse todo el día ante un ordenador, enseñar en la escuela o vender coches. No son cuestiones baladíes. La curiosidad sobre la vida interior y las tareas cotidianas de otras personas es uno de los más fundamentales impulsos humanos, el mismo que me empujó a escribir este texto que el lector tiene entre manos.
Todos los ensayos de Lo que vio el perro provienen de las páginas de The New Yorker, a cuya plantilla llevo perteneciendo desde 1996. Entre los incontables artículos que he escrito a lo largo de aquel periodo, éstos son mis favoritos. Los he agrupado en tres categorías. La primera sección versa sobre los obsesivos y aquellos a quienes me gusta llamar genios menores: no Albert Einstein ni Winston Churchill o Nelson Mandela u otros eminentes arquitectos del mundo en el que vivimos, sino gente como Ron Popeil, el vendedor del Chop-O-Matic, y Shirley Polykoff, famosa autora de la pregunta: «¿Lo hace o no lo hace? Sólo su peluquero lo sabe seguro». La segunda sección está dedicada a teorías, a los modos de organizar la experiencia. ¿Cómo deberíamos pensar en los sin techo, en los escándalos financieros o en un desastre como el incendio del Challenger?
La tercera sección está dedicada a cuestionar las predicciones que hacemos sobre la gente. ¿Cómo sabemos si alguien es malo, simpático o capaz de hacer algo realmente bien? Como se verá, soy escéptico sobre la exactitud con que podemos emitir cualquiera de estos juicios.
En los mejores de estos ensayos, la cuestión no es lo que deberíamos pensar. Por el contrario, me interesa más describir lo que la gente que piensa en los sin techo, o en el ketchup o en los escándalos financieros piensa en realidad sobre los sin techo, el ketchup o los escándalos financieros. El desastre del Challenger me deja sin saber qué pensar. Para mí es un galimatías, líneas indescifrables, aunque muy claramente impresas, de cifras sobre papel milimetrado. Pero ¿y si miramos el problema con ojos ajenos, desde el interior de una cabeza ajena?
Así, por ejemplo, uno se encuentra con un ensayo en el que intenta entender la diferencia entre el ahogo y el pánico. Me lo inspiró el accidente aéreo mortal sufrido por John F. Kennedy hijo en julio de 1999. JFK Jr. era un piloto principiante enfrentado al mal tiempo que, como dicen los pilotos, «perdió el horizonte» y empezó a caer en espiral. Para entender lo que experimentó, me hice llevar por un piloto en la misma clase de avión que pilotaba Kennedy, con el mismo mal tiempo. El piloto empezó a dejarnos caer en espiral. No era un truco. Era una necesidad. Quería entender cómo se sentía uno al estrellarse con un avión así; porque para entender este accidente, no basta con saber lo que Kennedy hizo.
«Un problema de imagen» explica cómo interpretar las imágenes tomadas por satélites, como las que el Gobierno Bush creía tener de las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein. Me metí en este tema tras pasar una tarde mirando mamografías con un radiólogo. De forma espontánea, éste dijo imaginarse que sus problemas para interpretar radiografías torácicas debían de parecerse mucho a los de la CIA para interpretar fotos de satélite. Yo queriendo meterme dentro de su cabeza y resulta que él quería meterse en la de los jefes de la CIA. Recuerdo que por un momento me invadió el vértigo.
Luego está el artículo que da título a este libro. Es un retrato de César Millán, el encantador de perros. Millán puede tranquilizar al animal más inquieto o enfurecido con sólo tocarlo. ¿Qué pasa por la cabeza de Millán cuando hace tal cosa? La pregunta me inspiró este ensayo; pero cuando iba por la mitad, comprendí que había una pregunta aún mejor: cuando Millán obra su magia, ¿qué pasa por la cabeza del perro? Esto es lo que realmente queremos saber: lo que vio el perro.
La pregunta que más me hacen es: «¿De dónde saca las ideas?». No se me da bien contestarla.
Por lo general salgo del paso con alguna vaguedad sobre las cosas que me dice la gente o algunos libros que me pasa Henry, mi editor, y suelen darme que pensar. A veces reconozco lisa y llanamente que no me acuerdo. Mientras preparaba este volumen, decidí intentar averiguarlo de una vez por todas. Por ejemplo, un artículo largo y algo excéntrico de este libro sobre por qué nadie ha inventado un ketchup capaz de competir con el de Heinz (¿cómo nos sentimos cuando probamos el ketchup?). Esta idea me la dio mi amigo Dave, que se dedica a los ultramarinos. De vez en cuando comemos juntos, y es el tipo de persona a quien se le ocurren cosas así (también tiene alguna que otra teoría fascinante sobre los melones, pero ésta me la reservo para otro momento).
Otro artículo, titulado «Colores verdaderos», se refiere a las pioneras del mercado de los tintes. Éste lo empecé porque de algún modo se me metió en la cabeza que sería divertido escribir sobre el champú (debía de andar mal de temas). Muchas entrevistas más tarde, una mujer del tipo Madison Avenue me dijo exasperada:
—¿Por qué demonios escribe sobre el champú? El tinte es mucho más interesante.
Tenía razón.
El truco para encontrar ideas consiste en convencerse de que cualquier persona o cosa tiene una historia que contar. Digo el truco, pero lo que en realidad quiero decir es el desafío, porque resulta muy difícil de hacer. Nuestro instinto humano nos dice que la mayoría de las cosas no son interesantes. Zapeamos por los canales de la televisión y rechazamos diez antes de decidirnos por uno. Vamos a una librería y hojeamos veinte novelas antes de escoger la que queremos. Filtramos, clasificamos, juzgamos. Tenemos que hacerlo. Hay tantas cosas ahí fuera... Pero el que quiera ser escritor, tendrá que combatir ese instinto a diario. ¿Que el champú no parece interesante? Pues ¡qué caray!, tendrá que serlo; y aunque no lo sea, debo creer que en última instancia me conducirá a algo que sí lo sea. El lector juzgará si es el caso.