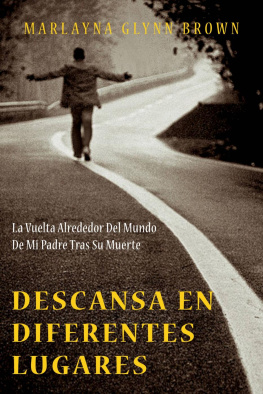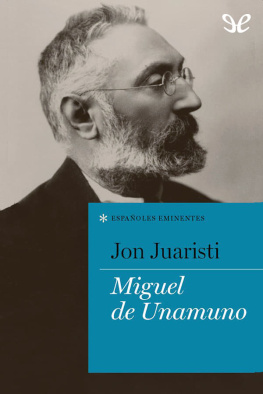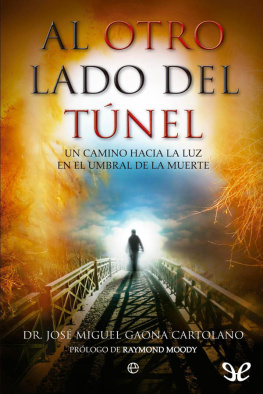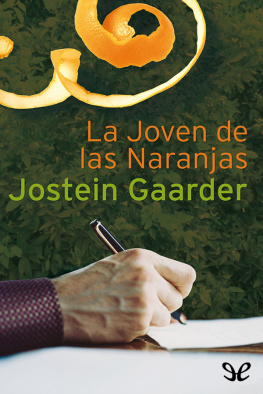Léa
Primera edición: junio 2018
ISBN: 9788417483456
ISBN eBook: 9788417483982
© del texto:
Miguel Núñez Álvarez
© de esta edición:
, 2018
www.caligramaeditorial.com
info@caligramaeditorial.com
Impreso en España — Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Primera parte
«Todo depende de cómo vemos las cosas,
no de cómo son en realidad».
Karl Jung
Cara A
1.0
« Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa , procuro hac erla e nseguida ».
P ablo Picasso
Me extrañó encontrar en mi buzón un sobre remitido desde la imprenta donde trabajaba, y más en medio de mis dos semanas de vacaciones pagadas. La misiva empezaba con una de esas fórmulas de cortesía tan manidas tipo «estimado señor» o «muy apreciado amigo» y la experiencia me había demostrado con los años que las cartas que empezaban con palabras tan vacías, rara vez solían traer consigo nada bueno. Eran dos folios doblados de manera perfecta, dos folios en los que, con un lenguaje la mar de educado, la empresa me proponía un insultante acuerdo de prejubilación que para nada se ajustaba a mis méritos. Hacía tiempo que las cosas en la imprenta no iban como a mí me hubiera gustado, casi nada se concebía ya sin la ayuda de un ordenador y, a decir verdad, esas condenadas máquinas y yo nunca nos habíamos llegado a llevar del todo bien. Para colmo, los pedidos de tarjetería artesanal habían descendido de manera apabullante en los últimos meses, así que hubiera sido hipócrita decir que el contenido del sobre me pilló por sorpresa. Aun así, después de treinta y cuatro años de esfuerzo y dedicación, supongo que me merecía otro trato.
Como suele ocurrir en estos casos, tras la fase de cabreo inicial y la firma de todo el papeleo reglamentario, sin nada que hacer, los días fueron pasando ligeros como plumas hasta que, sin darme cuenta, estaba a punto de hacer medio año desde que se iniciara mi retiro forzoso. Seis meses con sus horas y sus minutos y, en todo ese tiempo, ni siquiera se me había ocurrido aparecer una sola vez por el almacén para recoger las pertenencias que allí me quedasen o para dar apoyo a los compañeros con un simple saludo.
Siempre había pensado en la jubilación como en una especie de liturgia, una suerte de rito de paso de una época a otra de tu vida, tras el cual, sin razón aparente, tu cabeza y tu cuerpo se transformaban, haciendo que te sintieses atraído por cosas que hasta entonces no habían despertado en ti el más mínimo interés. Solo así había podido entender esas reuniones sociales improvisadas que se siguen formando regularmente en torno a los edificios en construcción en las que un grupo de pensionistas aburridos se consagra en una especie de consejo de sabios juzgando sin piedad todo lo que ve, pese a que ninguno de los presentes haya sido albañil ni sepa gran cosa de la materia en cuestión. Puede que opinar de todo sin saber de lo que se está hablando sea una de esas licencias que te concede la edad, pero por fortuna, la inactividad todavía no había hecho que sintiera la necesidad de infiltrarme en uno de los mencionados grupos a soltar la boca; aunque sí reconozco que aquella vida tan anodina y desmantelada de cualquier atisbo de responsabilidad me estaba empezando a frustrar sobre manera.
La mayor parte de las mañanas se consumían entre las páginas de los diversos noticiarios o languidecían frente al televisor entre bostezos de puro aburrimiento. Los puzles de naturaleza nunca lograron llenarme, ni tampoco esas maquetas de edificios históricos con piezas diminutas que me vendió por fascículos el hombrecillo del quiosco, probé incluso a comprarme un avión de aeromodelismo, pero lo cierto es que solo conseguí que mejoraran un ápice en las contadas ocasiones en que me atreví a acercarme al Novelty a socializar y jugar una partida de cartas:
—Estamos encantados de contar con su presencia don Albano —proclamaba alguno de los parroquianos para darme la bienvenida—. Es usted como los ojos del Guadiana.
Yo me limitaba a sonreír con desgana al mismo tiempo que buscaba un lugar donde sentarme.
El ambiente en el lugar era, por lo general, bastante tranquilo, pero en las ocasiones en que las manos se ponían complicadas, las mesas de juego se convertían de un momento a otro en auténticas luchas dialécticas que con frecuencia derivaban en insultos, palabras malsonantes y algún que otro recuerdo cariñoso para las madres y demás parentesco cercano de los contendientes. Me crispaba lo a pecho que se tomaban algunos las partidas, cualquiera diría que se jugaban en cada envite el grueso de su pensión. Tanta presión carente de sentido acabó también por alejarme de aquellos tapetes.
Jamás me consideré un hombre entregado a los vicios. Dejé de fumar al poco de nacer mi hija por prescripción facultativa y, exceptuando las tres o cuatro gotas de anís del mono que me permitía salpicarle de tapadillo al café de los domingos, se puede decir que no tocaba el alcohol. Dibujar era quizás el único placer que nadie había podido quitarme. Dibujar es capturar con tus propias manos un instante, es dejar al lápiz fluir libre por el papel blanco y atrapar en cada trazo la esencia de lo que uno está viendo como en una instantánea incompleta de carboncillo. Es algo increíble.
Una tarde de octubre salí de casa dispuesto a encontrar algo que garabatear en el cuaderno. Corría una brisa agradable que invitaba al paseo y las calles estaban infestadas de nuevos estudiantes deseosos de conocer los entresijos de la ciudad. Recuerdo que la caminata no estaba resultando lo que se dice productiva en lo que a dibujos se refiere, pero caminando por la Gran Vía, al llegar a la zona de bares, topé con una pareja de muchachas que hablaba a voz en grito. Una de ellas bajita y morena, con una cara redonda y muy común. La otra, unos centímetros más alta y bastante más guapa. Al pasar a mi lado, la segunda de ellas me sonrió y sus ojos se clavaron en mí como dos fugaces destellos azulados. Su melena fundía de manera natural tantos tonos que no me atrevería a precisar si se trataba de un rubio oscuro, un castaño claro o de una variante extraña de pelirrojo cobrizo.
—Supongo es una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida —sentenciaba una de ellas entusiasmada mientras la otra asentía con la cabeza.
—Es la perfecta canción romántica y el noventa por ciento de la gente no la conoce. —Ambas rieron con contundencia.
Hubo algo en aquella chica que me llamó la atención desde el primer momento en que la vi. No sé si fue el brillo de sus ojos o la enorme sencillez con la que parecía desenvolverse en todo lo que hacía, pero lo cierto es que, aunque ya llevaba más de una hora oscureciendo y la luz empezaba a escasear, tenía que dibujarla, necesitaba hacerlo.
Observé desde un paso de cebra cómo la pareja se dejaba devorar por el bullicio de uno de los pubs más concurridos y sin perder más tiempo me dirigí hacia la Plaza Mayor para ponerme manos a la obra. Me senté en uno de sus bancos y flanqueado por sus arcos intenté plasmar en mi bloc la imagen de aquella joven de ojos azules. Presa de una de mis supersticiones más absurdas, dejé volar varias hojas en blanco y no desenfundé el lápiz hasta no estar seguro de haber dado con la adecuada. Pasaron los minutos y la noche empezó a cerrarse sobre mi cabeza, mis párpados pesaban como dos persianas deseosas de dejarse caer y el dibujo distaba mucho de estar completamente acabado.
Página siguiente