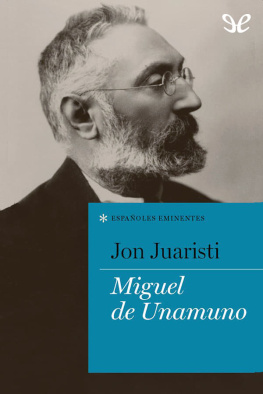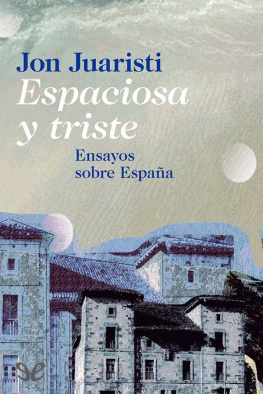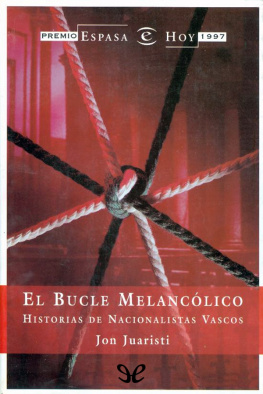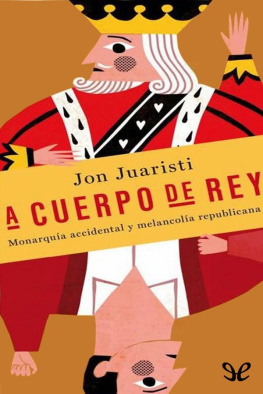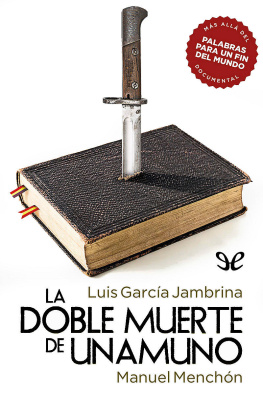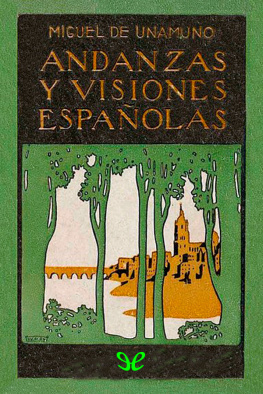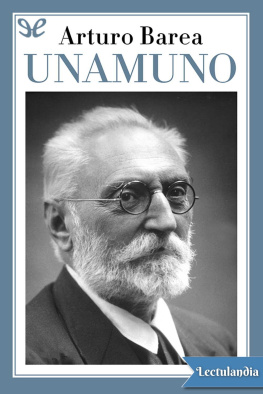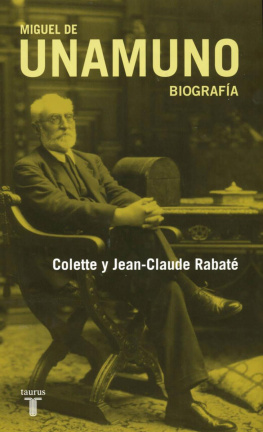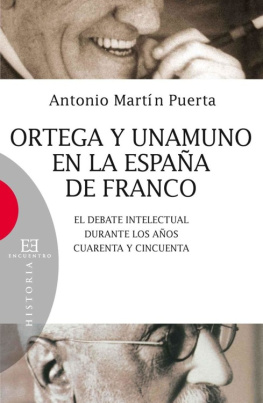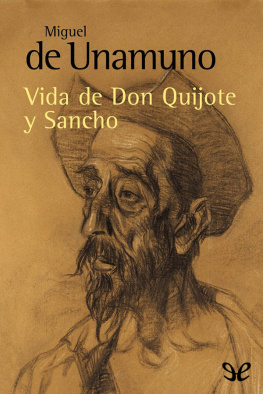1. Unamuno / Jugo
L as tensiones entre la ciudad y el campo son tan antiguas como los primeros castros fortificados del Neolítico, muy anteriores a la aparición de la escritura. A través de la historia, los hombres de las ciudades y los de los campos circundantes han luchado entre sí con toda suerte de pretextos. En la España del siglo XIX, sobre la oposición arquetípica ciudad/campo se proyectó el conflicto armado entre los liberales y los partidarios de la vuelta al Antiguo Régimen. El Progreso contra la Tradición. Desde 1810 hasta el Sexenio Democrático, las ciudades españolas emergieron como islotes de constitucionalismo en un mar de contrarrevolución agraria.
A lo largo de una centuria escandida por pronunciamientos militares, insurrecciones y guerras civiles, Bilbao, una villa mercantil en la orilla derecha de la ría del Ibaizábal, mal llamado Nervión, cuyo puerto fluvial distaba del mar una docena de kilómetros, se convirtió en símbolo nacional de la resistencia al absolutismo. En junio de 1835 soportó un primer cerco y bombardeo por parte del ejército carlista, que sólo cejó en su empeño en tomarla tras resultar mortalmente herido, mientras dirigía la operación, su jefe, el general Tomás de Zumalacárregui. A comienzos de noviembre del año siguiente, los carlistas volvieron a asediar Bilbao hasta que, en la noche del 23 al 24 de diciembre de 1836, el general Espartero los batió en Luchana, un paraje de las cercanías, obligándolos a levantar el sitio. Los bilbaínos salieron de estas experiencias bélicas orgullosos de su lealtad a la causa liberal y del título de Villa Invicta que les concedió la Reina Gobernadora.
A la luz de la gesta decimonónica, Bilbao reinterpretó toda su historia anterior como una lucha sin tregua de la civilización urbana contra la barbarie campesina, que se remontaría a su misma fundación, en 1300, cuando don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, concedió la carta puebla a un pequeño enclave de pescadores y mareantes situado en territorio de la anteiglesia de Begoña, elevándolo así a la condición de villa con las libertades particulares que ésta llevaba aparejadas. Como otras del señorío, sufriría durante los dos siglos siguientes la agresiva y continua extorsión de los ambiciosos linajes nobiliarios del campo de Vizcaya, la «Tierra Llana», hasta que, en la segunda mitad del siglo XV y bajo los reinados de Enrique IV e Isabel I de Castilla, la alianza de la monarquía con las hermandades de las villas vascas puso fin a las pretensiones de los pequeños señores de horca y cuchillo, inaugurando para Bilbao una dilatada época de tranquila prosperidad basada en la exportación de la lana de la Mesta y del hierro de Vizcaya a las manufacturas de Flandes e Inglaterra. El Consulado de la Villa, que agrupaba al patriciado urbano, extendió su influencia en el siglo XVI a las ciudades flamencas mediante sus casas de contratación, activas sucursales dirigidas por apoderados vizcaínos. Esta realidad histórica desmiente la visión épica liberal de Bilbao como bastión en interminable guerra contra un entorno campesino hostil. Incluso en el agitado siglo XIX, la villa conoció largos periodos de paz entre las contiendas civiles, lo que no significa que sus relaciones con el campo fueran fáciles. Las revueltas esporádicas de la población rural bajo el Antiguo Régimen, motivadas por la carestía de alimentos o por presiones fiscales (cuando no por una combinación de ambas causas), solían implicar la irrupción violenta de los amotinados en las calles bilbaínas. Eran las temidas machinadas o tumultos de los machines, los aldeanos, así llamados por la frecuencia del hipocorístico Machín —de Martín— en la onomástica de los campesinos vascos, revueltas desesperadas que se saldaban por lo general con represalias más duras que los desmanes cometidos por los amotinados. En su represión participaban de ordinario, junto a los cuerpos armados regulares, los propios vecinos de la villa, lo que no contribuyó precisamente a granjear a ésta la simpatía de las aldeas o anteiglesias, la más próxima de las cuales, Begoña, dominaba los tejados de las históricas Siete Calles de Bilbao desde la colina limítrofe, donde se levantaba el santuario, luego basílica, de la Virgen patrona de Vizcaya. De Begoña llegaban, por lo general, las oleadas furiosas de los machines, y desde allí, a la sombra del templo mariano, dirigió Zumalacárregui el primer bombardeo de la ciudad y recibió la bala que causó su muerte. En fin, el odio que profesó a la villa el campo vizcaíno se compendia en una seguidilla muy conocida: «Bilbao se está quemando, / Begoña llora / porque no se ha quemado / la Villa toda».
El siglo XIX se inauguró en Vizcaya con un conflicto típico de la crisis final del Antiguo Régimen. Tras la ruina de la Hacienda real a raíz de la guerra de la Convención, Godoy intentó extender los impuestos ordinarios y la leva militar a las provincias vascongadas, que gozaban de la exención foral. Toda vez que los municipios vizcaínos, con sus arcas asimismo vacías a causa de las exacciones sufridas durante la campaña, habían tenido que recurrir a la desamortización y venta de bienes comunales para hacer frente a sus deudas, las familias rurales se vieron bruscamente privadas de algunos de sus recursos básicos (caza, leña para el carboneo), al tiempo que se abatía sobre ellas una sucesión de años de pésimas cosechas. En 1801, Godoy pactó secretamente con los notables rurales, representados por el escribano de Dima, Simón Bernardo de Zamácola, la abolición de los fueros a cambio de la concesión a las Juntas del señorío —dominadas por la pequeña nobleza— de un puerto en la anteiglesia o república de Abando, aledaña a Bilbao, sobre la misma ría del Ibaizábal. De haberse llevado a cabo dicho proyecto, las oligarquías rurales habrían conseguido estrangular el comercio bilbaíno. Pero los mercaderes de la villa, enterados de lo que se tramaba, divulgaron el acuerdo del ministro y las juntas entre los campesinos, que pasaron sin transición del estupor a la furia y, en el verano de 1804, asaltaron las casas de los notables, sus señores naturales. El motín, conocido desde entonces como la Zamacolada, fue reprimido con dureza, según era costumbre, pero logró que los notables y Godoy renunciaran a sus planes.
Los efectos de la algarada de 1804 se hacían sentir todavía cuatro años después, cuando tuvo lugar la invasión napoleónica. Al contrario que la burguesía de San Sebastián, la de Bilbao apoyó la insurrección popular contra los franceses, pero buena parte de la pequeña nobleza vizcaína, hostil a los mercaderes y enfrentada aún con los campesinos, tomó el partido de José Bonaparte, que nombró ministros a dos de sus figuras más descollantes, el diplomático Mariano Luis de Urquijo (de Estado) y el almirante José de Mazarredo (de Marina). Para entonces, Simón Bernardo de Zamácola había sucumbido a una enfermedad mental que lo mantenía recluido en su casa solariega, pero su hermano Juan Antonio, musicólogo y escritor, fue puesto por José I al frente de la policía de la corte. Era, por otra parte, bastante lógico que un estamento identificado con el despotismo ilustrado ofreciera su apoyo al hermano favorito de Napoleón, que parecía encarnar la continuidad del reformismo borbónico (por el contrario, la burguesía bilbaína se adscribió, aunque tibiamente, al liberalismo doceañista). Pero, a la vuelta de Fernando VII, y descontando los afrancesados como Mazarredo, Urquijo o Juan Antonio de Zamácola, que tuvieron que exilarse, la nobleza rural vasca se alineó con el absolutismo y la restauración foral, ganándose de nuevo la lealtad de los campesinos. No olvidó, por supuesto, su tradicional inquina a Bilbao, agravada por el recuerdo del motín de 1804.
Los comerciantes bilbaínos recibieron con disgusto el retorno de los fueros, que, al situar de nuevo las aduanas en los puertos secos del interior, les estorbaba el acceso al mercado español, al tener que pagar sus mercancías derechos de extranjería. Frente a ellos, la nobleza rural se erigió en defensora de los privilegios tradicionales, lo que explica que el conflicto dinástico planteado a la muerte de Fernando VII adquiriese particular virulencia en las provincias forales y que Bilbao se convirtiese pronto en el principal foco de resistencia al carlismo, aunque las reformas del fuero entre 1839 y 1841, una vez concluida la guerra, y, en particular, el traslado de las aduanas a la costa, suavizaría el antifuerismo de los bilbaínos hasta hacerlo desaparecer por completo en los años del reinado efectivo de Isabel II (1843-1868), idealizados por la nostalgia burguesa de la Restauración —a la que el joven Unamuno contribuiría en no desdeñable medida—, como la época de esplendor de «la