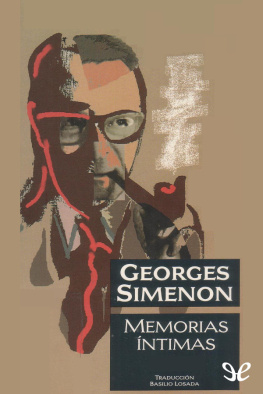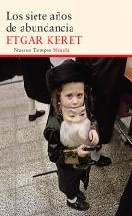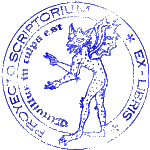Georges Simenon, 1993
Traducción: Carlos Manzano
Ilustración de la cubierta: madre e hijo (Henriette y Georges Simenon) en Lieja hacia 1908. Fonds Simenon, Lieja
Editor digital: IbnKhaldun
ePub base r1.2
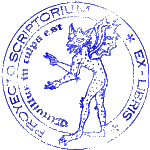
Jueves, 18 de abril de 1974
Querida mamá:
Hoy hace tres años y medio, aproximadamente, que moriste, a la edad de noventa y un años, y tal vez hasta ahora no haya empezado yo a conocerte. Viví mi infancia y mi adolescencia en la misma casa que tú, contigo, y, cuando me separé de ti para trasladarme a París a la edad de diecinueve años, seguías siendo una extraña para mí.
Por lo demás, nunca te llamé «mamá», sino «madre», como tampoco llamaba «papá» a mi padre. ¿Por qué? ¿A qué se debió ese uso? Lo ignoro.
Posteriormente, hice algunos breves viajes a Lieja, pero el más largo fue el último, durante el cual asistí a tu agonía de una semana, día tras día, en el hospital de Bavière, en el que en tiempos había ayudado a misa.
Por lo demás, esa palabra no es la más apropiada para los días que precedieron a tu muerte. Estabas tumbada en la cama, rodeada de parientes o gente a la que yo no conocía. Algunos días apenas podía llegar hasta ti. Te observé durante horas. No sufrías. No temías abandonar la vida. Tampoco rezabas rosarios de la mañana a la noche, pese a que todos los días había una monja vestida de negro e inmóvil en el mismo sitio, en la misma silla.
A veces, con frecuencia incluso, sonreías. Pero la palabra «sonreír», aplicada a ti, tiene un sentido un poco diferente del habitual. Nos mirabas a nosotros, que íbamos a sobrevivirte y seguirte hasta el cementerio, y a veces una expresión irónica te estiraba los labios.
Parecía que estuvieras ya en otro mundo o, mejor dicho, que estuvieses en tu mundo, tu mundo interior y familiar.
Pues aquella sonrisa, teñida también de melancolía, de resignación, la conocía desde mi infancia. Sufrías la vida. No la vivías.
Se podía haber pensado que esperabas el momento en que, por fin, estarías tumbada en tu cama del hospital antes del gran reposo.
Tu médico era uno de mis amigos de la infancia. Me dijo que, después de la operación que te había practicado, te apagarías despacio.
Fueron ocho días, aproximadamente —mi estancia más larga en Lieja desde mi marcha a los diecinueve años—, y, cuando abandonaba el hospital, no podía por menos de recobrar placeres de mi juventud, como ir a comer mejillones con patatas fritas o anguila en salsa verde.
¿Debería darme vergüenza mezclar imágenes gastronómicas con las de tu habitación del hospital?
No lo creo. Todo eso está relacionado. Todo está relacionado, un todo que intento desenmarañar y que, tal vez, comprendieras tú antes que yo, cuando me mirabas con una mezcla de indiferencia y ternura.
Mientras viviste nunca nos quisimos, bien lo sabes. Los dos fingimos.
Hoy, creo que cada uno de nosotros tenía una idea inexacta del otro.
¿Se adquirirá, cuando se está a punto de partir, una lucidez que no se ha tenido antes? Aún lo ignoro. Sin embargo, estoy casi seguro de que tú catalogabas con mucha exactitud a quienes venían a verte: sobrinos, sobrinas, vecinas, qué sé yo.
Y, en cuanto llegaba yo, me catalogabas también.
Pero lo que yo buscaba en tus ojos y en tu sereno rostro no era la idea que tenías de mí: era la idea verdadera de ti que yo empezaba a percibir.
Yo estaba emocionado, ansioso. La víspera, por la noche, había recibido la llamada telefónica de mi antiguo condiscípulo Orban, que había llegado a ser cirujano jefe del hospital de Bavière y que te había operado. Acababa también de recorrer a la mayor velocidad posible las carreteras suizas, después la autopista alemana y, por último, un trecho de carretera belga.
De repente, tuve ante mí de nuevo la gran puerta barnizada del hospital de Bavière a la que, de niño, llegaba jadeando, sobre todo en invierno, tras haber cruzado las calles desiertas, en las que el miedo me hacía caminar por el centro de la calzada.
En seguida encontré tu pabellón. Después tu puerta, a la que llamé. Me respondieron:
—Adelante.
Tuve un sobresalto al ver, en tu cuartito del hospital, a cuatro o cinco personas al menos, más una monja vestida de negro, que parecía hacer guardia como una centinela.
Me deslicé esquivando a las visitas hacia tu cama para besarte, cuando tú me dijiste con toda sencillez, como si fuera la cosa más natural del mundo:
—¿Por qué has venido, Georges?
Esa frase, cuando volví a pensar en ella más tarde, pues se me quedó grabada en el corazón, tal vez me explicara un poco de ti.
Te di un beso en la frente. Alguien, no sé quién, cedió su silla para ofrecérmela. Yo te miré intensamente. Creo que en toda mi vida no te había mirado de ese modo.
Me esperaba encontrar a una moribunda medio inconsciente. Volví a ver tus ojos, que ya he intentado describir, si bien debería describirlos de nuevo, pues sólo con ayuda del tiempo he llegado a comprenderlos.
¿Estarías asombrada de verme? ¿Te habrías imaginado que no iba a asistir a tu agonía y a tu entierro? ¿Me creerías indiferente, si no hostil?
¿Habría en aquellos ojos, de un gris deslavado, sorpresa auténtica o una de tus astucias? No puedo por menos de pensar que sabías que yo acudiría, que me esperabas, pero, como siempre desconfiaste de todo el mundo y de mí en particular, habías temido que no lo hiciera.
Las personas que te rodeaban no tuvieron la discreción de salir del cuarto. Debí hacerlas salir yo diciéndoles que deseaba estar un momento a solas con mi madre.
La monja no se movió. Permaneció en su silla, tan inmóvil, tan impenetrable, tan impasible, sin duda, como una estatua. Nunca me decía «buenos días», cuando entraba. Tampoco me dijo «adiós» nunca.
Era como para pensar que tenía ella en su poder las llaves de la puerta de la muerte, del paraíso y del infierno y que estaba esperando el momento de emplearlas.
Permanecimos mucho rato mirándonos. No había tristeza en tu rostro. No había sentimiento alguno que yo pudiera calificar sin riesgo de equivocarme.
¿Una victoria? Tal vez. Eras la decimotercera de trece hijos. Tu padre estaba arruinado cuando naciste. Cuando él murió, tenías cinco años.
Fueron tus comienzos en la vida. Te quedaste sola con tu madre. Tus hermanas y hermanos estaban dispersos, algunos ya en el cementerio. Vivíais en una vivienda modesta, más que modesta, en una calle pobre de Lieja y nunca supe de qué vivisteis, tu madre y tú, hasta que cumpliste diecinueve años, edad en que entraste de dependienta en unos grandes almacenes.
Tengo una foto mala de ti que data de aquella época. Estabas bonita, aún con las armonías propias de los rostros juveniles, pero tus ojos expresaban, a la vez, una voluntad de hierro y una desconfianza para con el mundo entero.
De nada servía que tus labios esbozaran una sonrisa, era una sonrisa sin juventud y ya llena de amargura y tus ojos miraban fija y duramente el objetivo del fotógrafo.
—¿Por qué has venido, Georges?
Esa breve frase tal vez sea la explicación de toda tu vida.
Cuando nos quedamos solos, exceptuada la presencia de la monja, no se te ocurrió nada que decirme y a mí tampoco. Tomé tu enflaquecida mano, que descansaba sobre la sábana. Estaba fría y parecía como sin vida.
¿Te habrías sentido decepcionada o apenada, si yo no hubiera acudido? Me gustaría saberlo.
Conocías a quienes estaban en tu habitación a mi llegada, sabías, por así decirlo, lo que cada uno de ellos esperaba de ti. Uno, dinero; otro, uno de tus dos aparadores del comedor; otra, la mantelería y demás.