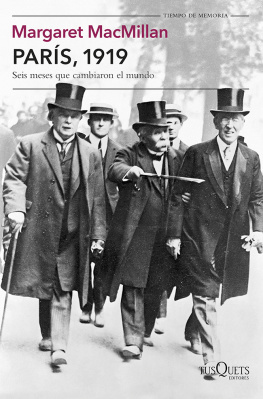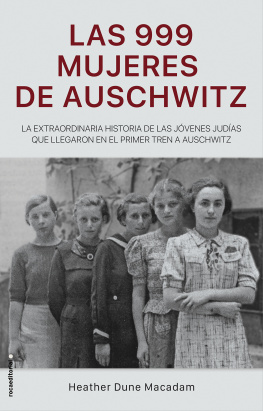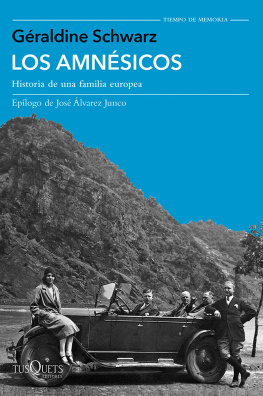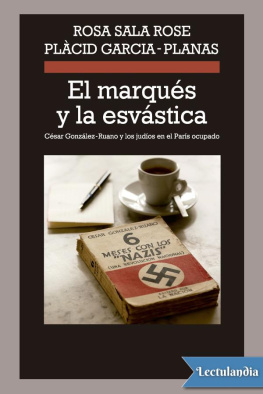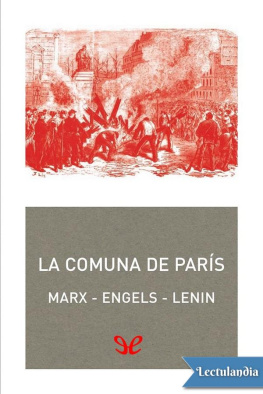D esde la distancia, el vestido azul medianoche parece que ha sido cortado de una única pieza de tela de seda. Sus elegantes líneas cubren el maniquí sobre el que se muestra y fluyen sobre él.
Pero si lo miras un poco más de cerca, verás que es una ilusión óptica. Está hecho de retazos y recortes y lo han cosido con tanta pericia que lo han transformado en otra cosa.
Los años que han transcurrido han hecho que la falda se haya quedado en un hilo tan frágil que ha habido que protegerla para que pueda contar en los tiempos venideros su historia, por eso el personal del museo la ha colocado en una vitrina para la exposición. Por un lado, la vitrina tiene un cristal de aumento que permite a quien mire estudiar en detalle el trabajo de la modista. Cada pedazo de tela se ha cosido a mano con puntadas invisibles, tan pequeñas y regulares que ninguna máquina de coser de ahora podría igualarlas. La gente que venga a verlo quedará maravillada por la complejidad, el tiempo y la paciencia que debieron de ser necesarios para confeccionarlo.
En esta vitrina se cuenta una historia. Forma parte de todas nuestras historias compartidas y de mi propia historia personal.
El director del museo entra para comprobar que todo está listo para la inauguración. Asiente con la cabeza en señal de aprobación y el resto del equipo sale para tomar algo en el bar de la esquina y celebrarlo.
Pero yo me quedo atrás, justo antes de cerrar por fin el gabinete; paso las yemas de los dedos por las delicadas cuentas plateadas que atraen la vista hacia el escote del vestido. Son otro detalle acertado, un montón de estrellas que brillan sobre el cielo de la noche que hacen que te olvides de que el vestido está hecho de retazos. Puedo imaginarme cómo habrán atrapado la luz y cómo habrán llamado la atención del espectador para que mirase hacia arriba, al escote, a la línea de los pómulos, a los ojos de quien lo llevara; unos ojos cuya luz sería la misma.
Cierro la sala en la que se exhibe, sé que todo está listo. Mañana, las puertas de la galería se abrirán y la gente vendrá a contemplar el vestido cuya imagen aparece en los pósteres de las paredes del metro.
Y a distancia pensarán que el vestido fue cortado de una pieza de tela de seda. Solo cuando se acerquen se darán cuenta de que no.
Harriet
U na ráfaga de aire caliente y rancio que viene de la maraña de túneles bajo tierra me golpea en las piernas y me despeina mientras lucho con mi pesada maleta por subir los escalones del metro. Salgo a la luz de la tarde parisina. La calle está llena de turistas que deambulan y dan vueltas sin más, mirando mapas y teléfonos móviles para decidir hacia dónde van. Con pasos más rápidos, más decididos, los parisinos, con vestimenta formal y habiendo regresado hace poco para reclamar su ciudad tras haber pasado el mes de agosto en la playa, se afanan por entrar y salir entre la multitud.
El río de tráfico sigue circulando en una continua mancha de ruido y color y por un momento me mareo, me marea todo ese movimiento y la emoción nerviosa de hallarme en la ciudad que será mi hogar durante los próximos doce meses. Puede que ahora mismo parezca una turista, pero pronto, o eso espero, me confundirán con una parisina más.
Para darme un momento para recuperar la compostura, empujo la maleta hasta la entrada de la estación de Saint-Germain-des-Prés y consulto el correo electrónico en mi teléfono, revisando una vez más los detalles. No es que me haga falta, me lo sé de memoria…
Estimada señorita Shaw:
Tras mi llamada telefónica, me complace confirmar que su solicitud para trabajar en prácticas durante un año con la agencia Guillemet ha sido aceptada. ¡Enhorabuena!
Tal y como hemos hablado, ya que solo podemos ofrecerle la remuneración mínima para este puesto, me satisface decirle que estamos en condiciones de facilitarle alojamiento en un apartamento situado justo sobre la oficina.
Cuando haya acabado con las gestiones relacionadas con el viaje, por favor, confirme la fecha y hora de su llegada. Quedo a la espera de darle la bienvenida en la empresa.
Atentamente,
Florence Guillemet
Directora
Agencia Guillemet, Relaciones Públicas
12 rue Cardinale, París, 75000
Casi no me puedo creer que fuera capaz de hablar con Florence para que me contratara. Dirige una agencia especializada en moda, centrada en una serie de pequeños clientes y empresas emergentes que no pueden pagarse su propio personal dedicado a la comunicación. No suele aceptar gente en prácticas, pero mi carta y mi currículo resultaron convincentes para que, al final, me llamase (después de que se los enviara dos veces, es decir, de que se diera cuenta de que no iba a dejarla en paz hasta que recibiera respuesta). El hecho de que estuviera dispuesta a hacer el trabajo durante todo el año cobrando lo mínimo, además de mi francés fluido, llevaron a una entrevista más formal por Skype. Y las referencias entusiastas de mi tutor en la universidad, destacando mi interés por la industria de la moda y que no me asustaba el trabajo duro, acabaron por convencerla.
Me había preparado para buscar algo de alquiler en uno de los peores barrios de las afueras de la ciudad, dado lo poco que me había quedado en herencia. Así que el hecho de que me ofrecieran una habitación encima de la oficina era una prima fantástica por lo que a mí respectaba. Iba a vivir en el mismísimo edificio que me había llevado a dar con la agencia Guillemet para empezar.
No suelo creer en el destino, pero parecía como si hubiera una fuerza en movimiento que me estuviera llevando a París, haciendo que me dirigiera al bulevar Saint-Germain, trayéndome aquí.
Al edificio de la fotografía.

Había encontrado la fotografía en una caja de cartón que se encontraba entre las cosas de mi madre y que, presumiblemente, mi padre había empujado al fondo de la estantería más alta del armario de mi habitación. Quizás había pretendido esconderla ahí arriba para que la encontrase cuando hubiera crecido lo suficiente como para estar preparada para ver lo que contenía, una vez el paso de los años hubiera suavizado las aristas de mi pena y ya no pudieran infligirme tanto dolor. O quizá fuera la culpa lo que hizo que empujara la caja cerrada lejos de la vista y del alcance de cualquiera, de modo que tanto él como su nueva esposa no tuvieran que ver aquel recuerdo patéticamente pobre del papel que habían desempeñado en la insoportable tristeza que acabó llevando a mi madre a quitarse la vida.
La había descubierto un día lluvioso cuando era adolescente, cuando pasaba las vacaciones de Semana Santa en casa tras salir del internado. A pesar de todas las molestias que se habían tomado asegurándose de que tuviera mi propia habitación —dejaron que escogiera el color de las paredes y me permitieron que colocara los libros, adornos y pósteres que había traído donde quisiera—, la casa de mi padre y de mi madrastra nunca fue para mí «mi casa». Siempre fue «su casa», nunca la mía. Era el sitio al que tenía que ir y donde debía vivir cuando mi propio hogar dejó de existir de repente.