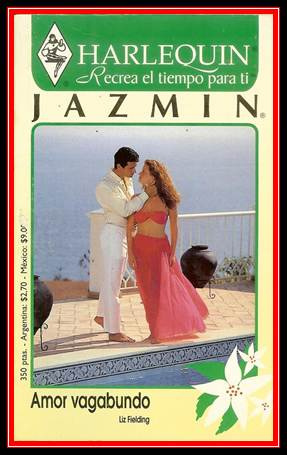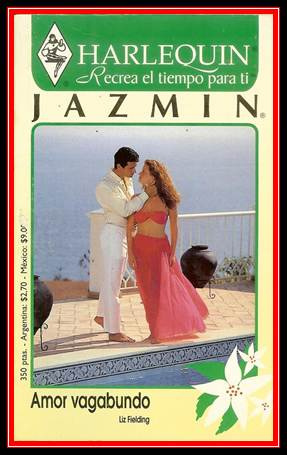
Liz Fielding
Amor vagabundo
Amor vagabundo (1998)
Título Original: Eloping with Emmy (1998)
Tom Brodie contempló al hombre que estaba sentado a la ornamentada mesa de despacho. Era la primera vez que veía en persona a Gerald Carlisle; normalmente, los clientes de tanta importancia eran atendidos por socios con un linaje tan antiguo como el del propio cliente.
Brodie era el primero en reconocer que no tenía linaje alguno, ya que lo que había obtenido en sus treinta y un años poco tenía que ver con su familia o con el colegio donde había estudiado; lo había conseguido a pesar de ellos.
Le causaba gran satisfacción saber que uno de los despachos de abogados más antiguos y prestigiosos de la City londinense, el augusto despacho de abogados Broadbent, Hollingworth y Maunsel, se había decidido a ofrecerle que se asociara con ellos por la urgente necesidad de contar con alguien joven e inteligente que les sacara de su estilo dickensiano, actualizara sus métodos y les pusiera en camino al siglo veintiuno.
Al principio, quisieron ofrecerle una asesoría. Él observó, divertido, cómo intentaban comprar su talento sin querer aceptar también su origen obrero en su augusto establecimiento, conscientes en todo momento de que lo necesitaban más que él a ellos. Y fue por eso por lo que se negó a aceptar otra cosa que no fuera una asociación en toda regla.
Algún día, muy pronto, insistiría en que añadiesen su nombre a la discreta placa de bronce que había junto a la brillante puerta negra de los despachos. Claro que eso tampoco les iba a gustar mucho, pero acabarían haciéndolo. Al pensar en ello, el relato de Gerald Carlisle acerca de su problemática hija se le hizo un poco menos insoportable.
Gerald Carlisle no era cliente suyo. Brodie era demasiado ecuánime por naturaleza y demasiado franco como para dejarle hacerse cargo de un cliente cuyo árbol genealógico se remontaba hasta la Edad Media y con una fortuna en dinero y tierras que también le había venido de familia. Él tenía sus propios clientes, empresas dirigidas por hombres como él que usaban la cabeza para producir capital en vez de vivir de sus antepasados.
Pero aquel día de agosto, cuando Carlisle llamó pidiendo ayuda al despacho de Broadbent, Hollingworth y Maunsel, Tom era el único de los socios que estaba allí para atenderlo. Los demás habían hecho el equipaje y se habían marchado a los cotos de caza de sus clientes más aristocráticos. Se trataba de una tradición, y Broadbent, Hollingworth y Maunsel, como le recordaban a Tom continuamente, era una empresa tradicional cuyas prácticas incluían irse a cazar cientos de aves a mediados de agosto.
Gerald Carlisle no quería discutir su problema por teléfono por lo que Tom, muy a su pesar, tuvo que cancelar su cena con una encantadora abogada rubia platino con la que había tenido algún escarceo amoroso.
En esos momentos, con la suave luz del crepúsculo que tras los altos ventanales teñía el cielo de colores, estaba sentado en el estudio de paredes forradas de madera de Honeybourne Park, una impresionante casa solariega construida en piedra situada en medio de la vasta área de las verdes colinas de Cotswold, mientras Carlisle le explicaba la urgencia de su problema.
– Emerald siempre ha sido un poco difícil -le iba diciendo Carlisle-. Al quedarse sin madre tan pequeña…
A juzgar por el tono de voz que utilizó Carlisle, cualquiera se imaginaría que su mujer había fallecido de alguna extraña enfermedad en vez de abandonarlos por un atlético jugador de polo, dejando a su hija en manos de los cuidados de un batallón de niñeras. La verdad era que ella también había sido de armas tomar; incluso seguía siéndolo si uno creía los cotilleos de la prensa del corazón. Parecía que de tal palo, tal astilla.
– Comprendo su problema, señor Carlisle -dijo Tom totalmente inexpresivo, muy acostumbrado a no mostrar sus sentimientos-. Lo único que no entiendo es lo que quiere que haga yo al respecto.
Al oír la solución que le proponía aquel hombre y el papel que él tendría en ella, Brodie deseó que cualquier asunto urgente le hubiera hecho estar fuera del despacho aquel día.
– ¿Y su hija no se opondrá?-preguntó.
– No tiene que preocuparse por mi hija, Brodie; yo me ocuparé de ella. Todo lo que quiero que haga es que hable con ese gigoló y que averigüe cuánto me va a suponer sobornarlo.
¿Sobornarlo? Bajo aquella apariencia aristocrática, Gerald Carlisle era un mafioso, al menos eso le pareció a Brodie. No le gustaban las personas así y, por un momento, sintió una oleada de simpatía hacia la hija de Carlisle y hacia el joven con el que ella había dicho que quería casarse. Pero fue un sentimiento momentáneo, ya que no le cabía duda de que era una niña mimada a la que había que estar sacando continuamente de apuros.
Le entró la tentación de sugerirle que la dejara continuar con aquella relación y sufrir las consecuencias de su propia decisión, sólo por ver la cara que pondría Carlisle. Pero no daría resultado. Emerald Carlisle era la heredera de una antigua familia de rancio abolengo; lo sabía porque Broadbent, Hollingworth y Maunsel eran los que llevaban sus propiedades. O más bien era Hollingworth el que lo hacía personalmente, siendo un cliente tan especial. Incluso un hombre justo como Tom comprendía que no se podía permitir que un gigoló se enriqueciera a costa de uno de los clientes más importantes de Broadbent, Hollingworth y Maunsel.
Carlisle le pasó una carpeta.
– Aquí podrá encontrar todo lo que necesitará saber sobre Fairfax.
Tom abrió la carpeta y echó una mirada a la primera página. Se trataba de un informe de Kit Fairfax, realizado por un despacho de investigadores privados y, a juzgar por la cantidad de hojas que tenía, le pareció muy extenso. Se trataba de una empresa de confianza con la cual su propio despacho trabajaba cuando era necesario. Resultaba evidente que Hollingworth se la había recomendado a Carlisle.
Echó un vistazo al resto de las hojas y se fijó en unas fotos en blanco y negro de un hombre de unos veintitantos años con el pelo largo hasta los hombros. Tenía una expresión ligeramente distraída, como si no fuera consciente de que había una chica guapa a su lado. Ella le había echado el brazo por la espalda y tenía la cabeza apoyada en el hombro del muchacho, aunque aquella foto le pareció extraña.
Tan extraña como que un hombre contratara a un investigador privado para vigilar a su propia hija sólo porque no le gustaba su novio.
A Brodie no le gustaba nada todo ese asunto, pero al cerrar la carpeta, decidió dejar a un lado sus prejuicios.
Gerald Carlisle estaba preocupado por su hija y, probablemente, tendría razones para estarlo. Sin duda, la muchacha sería el blanco de muchos cazadotes.
– ¿Y si Fairfax no se deja sobornar? -preguntó.
– Todo el mundo tiene un precio, Brodie. Inténtelo con cien mil; me parece una bonita suma.
No estaba mal, pensaba Brodie, aunque seguramente aquel tipo sabría que Emerald Carlisle valía millones, ¿no? Quizá no fuera tan ambicioso y se conformara con aquella suma. Pero, de alguna manera, aquel rostro de expresión soñadora no encajaba bien en aquel mundo de cinismo. Carlisle debió de intuir lo que estaba pensando Brodie porque añadió:
– Es una pena que Hollingworth esté fuera; él sabe muy bien lo que hace.
– ¿Ocurren estas cosas con frecuencia?
– Emerald es muy crédula y necesita que la proteja de personas sin escrúpulos que no harían más que aprovecharse de ella.
– Ya veo.
– Lo dudo mucho, Brodie -resopló como si tener a Emerald por hija fuera como cargar con un gran peso.
Quizá había llegado el momento de dejar que su hija cometiera alguna equivocación que otra y, cuanto más la protegiera, más pesada se le haría la carga. Pero Carlisle no estaba por la labor de escuchar ese tipo de cosas y Tom no había ido allí a darle sus consejos.
Página siguiente