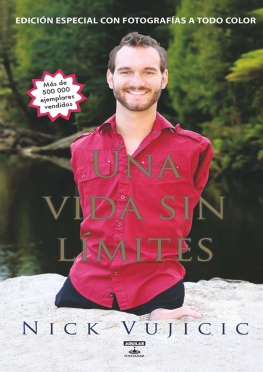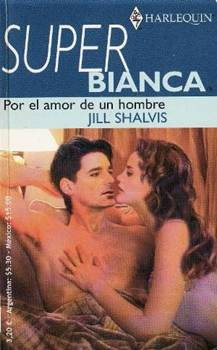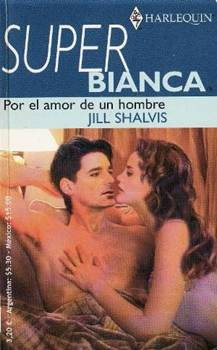
Jill Shalvis
Por el amor de un hombre
Danielle respetó el semáforo en rojo, como si no acabara de violar la ley, antes de entrar en la autopista que volvía hacia Providence.
– Y bien -miró a su pasajera-. Ya es oficial. Estamos al margen de la ley. Somos fugitivas.
Sadie no contestó; estaba absorta disfrutando del aire que entraba por la ventanilla abierta.
– Al menos el coche no es robado -siguió Danielle-. Pero tenemos que devolvérselo a Emma mañana -soltó una carcajada que parecía más histérica que alegre, y buscó luces de policías por el espejo retrovisor-. Me pregunto si nos dejarán estar en la misma celda en la cárcel.
Sadie metió la enorme cabeza en el vehículo y volvió el cuello grueso hacia Danielle. Dejó colgar la lengua y jadeó en señal de asentimiento.
Danielle suspiró a su mastín de un año, una perra que había criado con su novio.
Exnovio.
Exnovio psicópata.
Por suerte, Sadie no era psicópata. Solo insegura con los hombres.
Igual que ella.
Danielle volvió a mirar por el espejo retrovisor, agradecida de no ver nada aparte del tráfico y los brillantes colores de la primavera en el campo de Rhode Island.
Había conseguido robar a Sadie. Había ido a casa de Ted, donde este tenía a la perra en el jardín, al sol, sin agua, y había soltado al agradecido animal, que se había puesto como loco al verla.
– Me gustaría que pudieras hablar -miró el espejo retrovisor una vez más-. O abrazar. No me vendría mal un abrazo ahora.
Sadie dejó de jadear y la miró con el corazón en los ojos. Como si Danielle fuera su heroína.
– Deja de hacer eso -miró por el parabrisas-. No soy ninguna heroína.
Se le encogió el estómago. Si lo hubiera sido, habría sido también lo bastante lista como para anticipar aquello. Y lo bastante fuerte para proteger a Sadie.
Casi había llegado demasiado tarde. Y era la pobre perra la que había pagado las consecuencias durante el tiempo que Ted las mantuvo separadas. Y dado el modo en que Sadie observaba todos sus movimientos, no había duda de que la habían descuidado por completo. Era un crimen, ya que la perra era un verdadero encanto, aunque fuera un encanto de setenta y cinco kilos.
De acuerdo, era grande, con una cabeza enorme y un cuello firme como una roca. Pero era adorable y era suya. Bueno, al menos la mitad.
No tenía ni idea de dónde iban a vivir ahora que Ted había cambiado las cerraduras de la casa, le había robado el coche y vaciado su cuenta corriente.
La policía no tenía tiempo para ocuparse de su caso. En primer lugar, la casa era de Ted, lo que le dejaba pocos recursos legales. En segundo lugar, Ted le había comprado el coche que había recuperado ahora.
El dinero, sin embargo, era todo suyo, lo había ganado con su trabajo de entrenadora profesional de perros. Pero tampoco ahí tenía recursos legales, ya que ella había dado a Ted el número clave de su tarjeta bancaria.
Danielle podía soportar su estupidez al dejarse robar, pero vivir sabiendo que había estado a punto de dejar a Sadie a merced de un hombre que podía hacerle daño era otra cuestión.
La perra, cuyos movimientos limitaba el cinturón que le cruzaba el cuerpo, se apoyó sobre la joven con fuerza. Era su forma de abrazarla.
El nudo que Danielle tenía en la garganta se debía más al estrés que a otra cosa, pero estaba dispuesta a dejarse consolar.
– Gracias -dijo. Sonrió cuando la perra la lamió desde la barbilla hasta el pómulo.
Pero ni siquiera el amor de una mastín inglesa encantadora podía enmascarar los hechos. Era una fugitiva. Ella, una mujer que cumplía las normas hasta el aburrimiento, se había convertido en una delincuente que tenía cuarenta y nueve dólares en el bolsillo, un ordenador portátil y el depósito de gasolina del coche que le había prestado su amiga Emma.
– Pero no podía hacer otra cosa -le dijo a Sadie.
Y era cierto. Después de que quedara claro el terrible malhumor de Ted contra la perra, no podía hacer otra cosa.
¿Cómo podía haber estado tan ciega durante tanto tiempo?
Pero conocía la respuesta. Ted era rico, inteligente, guapo… y se interesaba por ella, Danielle Douglass, una mujer corriente de clase baja, sin padre y con una madre indiferente que había tenido poco que dar a su hija.
Ted, en contraste, le había colmado de atenciones, la había convertido en el centro de su mundo.
Le dolía haber sido tan superficial como para dejarse engañar por algunas frases bonitas y una sonrisa seductora. Pero la sonrisa no duró, y Ted poco a poco empezó a absorberla, fundir su vida con la de él, hasta dejarla insegura, desequilibrada y más sola que nunca, y había estado sola muchas veces.
Su furia contra Sadie fue la última gota.
Danielle sabía que su reacción se debía al hecho de que ella quería a la perra más que a él, de que había herido su orgullo, y quizá también al hecho de que Sadie había perdido en su última competición canina, pero no importaba.
Ya estaba fuera de su vida. Y la perra también.
Estaba muy cansada. Consecuencia de dormir en el coche prestado durante una semana, usando la ducha de un amigo cuando se atrevía, esperando el momento propicio para recuperar a su perra.
Claro que la ley no lo consideraría así, ya que Ted tenía todos los papeles de Sadie en su caja fuerte. Danielle suponía que, con tiempo y dinero, podía intentar probar la verdad: que aunque los dos tenían custodia física del perro, siempre fue ella la encargada de ofrecer afecto y cuidados.
Pero no disponía ni de tiempo ni de dinero. Ted no se tomaría bien que le hubiera quitado a Sadie delante de sus narices… ni le importaría haber sido el primero en hacerlo. Lo mejor que podía hacer era desaparecer deprisa. Si pudiera hacerse con una buena foto profesional de Sadie, podría acudir a Donald Wutherspoon, un director artístico al que había conocido en una competición canina meses atrás, y con suerte conseguirle un anuncio a Sadie.
Eso implicaría dinero. Lo cual implicaría seguridad. Estabilidad. Dos cosas que definitivamente necesitaba en su vida.
Salió de la autopista con decisión. Primero compró dos hamburguesas gigantes, una para sí y la otra para Sadie. Después buscó un teléfono; en las páginas amarillas de Providence aparecían dos estudios de fotografía. Cerró los ojos y señaló uno a ciegas con el dedo.
– Deséame suerte -le dijo a la perra antes de marcar.
El teléfono sonó una y otra vez. Pero Nick Cooper, que tomaba el sol tumbado en la hamaca, con una copa en equilibrio sobre su vientre, fingió no oírlo.
Él no tenía la culpa de que sus hermanas hubieran abandonado el barco y dejado el estudio de fotografía de su propiedad para buscar al hombre de sus vidas.
De acuerdo, no era cierto que hubieran abandonado el barco. Kim se había casado y merecía irse de luna de miel. Kate, su hermana melliza, también merecía unas vacaciones, razón por la cual se hallaba en ese momento en Hollywood con su nuevo novio.
Y después de todo, le habían preguntado si le importaba. Y él fue incapaz de decir que sí a aquellos cuatro ojos suplicantes y expresivos.
El teléfono siguió sonando.
– No soy un contestador automático -dijo al aire de la primavera, odiando la idea de moverse ni un centímetro.
Pero aquel era su trabajo, después de todo. Había mirado a sus hermanas a los ojos y se había rendido como un cobarde, prometido anotar mensajes y dar citas y ser simpático con la gente que llamara.
Aunque ser simpático no fuera su especialidad.
– De acuerdo, sí, sí. Ya voy.
Eh, él también estaba de vacaciones. Permiso sin sueldo, en realidad, de su trabajo como periodista. Tenía un gran empleo, un premio Pulitzer y la libertad necesaria para viajar por el mundo como se le antojara.
Página siguiente