P RÓLOGO
El legado de Cocoanut Grove
Dos historias • ¿Qué es una crisis? • Crisis personales y crisis nacionales • Lo que este libro es, y lo que no es • Plan del libro
A lo largo de la vida, la mayoría de nosotros pasará alguna vez, o varias, por un momento de inestabilidad o crisis y seremos capaces de solucionarlo, o no, mediante algunos cambios personales. De forma similar, los países también pasan por crisis nacionales que, de un modo análogo, pueden resolverse o no con éxito poniendo en marcha algunos cambios a escala nacional. En lo relativo a la resolución de las crisis personales, tenemos a nuestro alcance un amplio corpus de investigaciones y de información de carácter anecdótico que han desarrollado los psicólogos. ¿Es posible que las conclusiones que se desprenden de esos estudios también nos sean útiles para entender las posibles formas de resolución de las crisis nacionales?
Para ilustrar estos casos de crisis personales y nacionales, voy a empezar este libro relatando dos anécdotas de mi propia vida. Se dice que los primeros recuerdos infantiles que perduran se producen en torno a la edad de cuatro años, aunque los niños también guardan recuerdos borrosos de sucesos anteriores. Esa norma general se cumple en mi caso, porque el recuerdo más antiguo al que puedo remontarme es el del incendio de Cocoanut Grove, en Boston, que sucedió justo después de mi quinto cumpleaños. Aunque (afortunadamente) yo no me encontraba en aquel incendio, sí tuve de él una experiencia indirecta a través de los aterradores relatos que contaba mi padre, que era médico.
El 28 de noviembre de 1942, se declaró un incendio en una sala de fiestas de Boston llamada Cocoanut Grove (así escribió el nombre su propietario). El incendio se extendió rápidamente y la única salida del local quedó bloqueada. Murieron un total de 492 personas y varios centenares de ellas resultaron heridas por asfixia, por inhalación de humo, por aplastamiento o por quemaduras (véase la imagen 0.1). Los médicos y los hospitales de Boston se vieron desbordados, no solo por el número de heridos y de víctimas mortales del propio incendio, sino también por sus víctimas psicológicas: los familiares desconsolados por la horrible muerte de sus parejas, hijos o hermanos; y los supervivientes del incendio, traumatizados con la sensación de culpa por haber sobrevivido, cuando otros cientos de personas habían perdido la vida. Hasta las 22:15 horas, la suya había sido una vida normal, celebraban el fin de semana festivo de Acción de Gracias, el resultado de un partido de fútbol americano y el tiempo de permiso de los soldados llegados del frente. Hacia las 23:00 horas la mayoría de las víctimas ya había fallecido y las vidas de sus familiares y de los supervivientes habían entrado en crisis. Su trayectoria vital, hasta entonces previsible, había descarrilado. Se avergonzaban de seguir vivos, cuando uno de sus seres queridos había muerto. Los familiares habían perdido a alguien que era una pieza central en su identidad. No solo en el caso de los supervivientes del incendio, sino también en el de los bostonianos que no lo vivimos de cerca (entre ellos yo, con cinco años), el fuego hizo que nuestra convicción de que existe alguna justicia en el mundo se agrietara. Las personas que habían sido castigadas por el fuego no eran chicos malos ni gente execrable: eran gente normal y habían muerto por algo de lo que no tenían ninguna culpa.
Algunos de los supervivientes y de los familiares quedaron traumatizados para el resto de sus vidas. Otros se suicidaron. Pero la mayoría, tras semanas de intenso dolor durante las cuales les resultó imposible aceptar su pérdida, iniciaron un lento proceso de duelo, replanteándose sus valores, reconstruyendo sus vidas y, poco a poco, fueron descubriendo que no todo lo que daba forma a su mundo había quedado arruinado. Muchas de las personas que perdieron a sus parejas terminaron casándose de nuevo. Sin embargo, hasta en los mejores casos, pasadas unas décadas estas personas seguían siendo mosaicos formados con la nueva identidad que tuvieron que forjarse tras el incendio de Cocoanut Grove, así como con la que habían tenido antes de que este acaeciera. A lo largo de este libro recurriremos en frecuentes ocasiones a la metáfora del «mosaico» tanto para los individuos como para los países en los que coexisten elementos dispares en complicado equilibrio.
Cocoanut Grove nos ofrece un ejemplo extremo de crisis personal. Pero es extremo solo en tanto que aquella desgracia recayó a la vez sobre un gran número de víctimas. De hecho, el número de víctimas fue tan alto que puede decirse que el incendio detonó también otro tipo de crisis; una crisis que, como veremos en el capítulo 1, requirió de la búsqueda de nuevas soluciones en el propio campo de la psicoterapia. A lo largo de la vida, muchos de nosotros experimentaremos alguna tragedia individual en primera persona o bien indirectamente, a través de la experiencia de algún familiar o un amigo. Con todo, los sucesos trágicos que afectan a una sola víctima resultan tan dolorosos para esa víctima, o para su círculo de amigos, como lo fue Cocoanut Grove para los círculos de amistades de sus 492 víctimas.
Veamos ahora, a modo de comparación, un ejemplo de crisis nacional. Yo viví en Reino Unido entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, un momento en el que el país estaba atravesando una paulatina crisis nacional, aunque ni mis amigos británicos ni yo mismo fuimos capaces de apreciarlo entonces en toda su magnitud. Reino Unido era líder mundial en ciencia, tenía una rica historia cultural, distintiva y orgullosamente británica, y aún podía recrearse en el recuerdo de haber poseído la mayor flota del mundo, la mayor riqueza y el imperio más extenso de la historia. Por desgracia, en la década de 1950 Reino Unido se estaba desangrando económicamente, estaba perdiendo su imperio y su poder, no llegaba a ver claro su papel en Europa y debía hacer frente tanto a sus históricas diferencias de clase como a la reciente llegada de oleadas de inmigrantes. Las cosas llegaron a un punto álgido entre 1956 y 1961, cuando el país mandó al desguace los últimos acorazados que le quedaban, vivió sus primeros disturbios raciales, se vio obligado a empezar a conceder la independencia a sus colonias africanas y constató, con la Crisis de Suez, la humillante pérdida de su capacidad para actuar autónomamente como potencia mundial. Mis amigos británicos se las veían y deseaban para dar sentido a estos sucesos y para poder explicármelos a mí, en mi calidad de visitante estadounidense. Aquellos golpes intensificaron el debate sobre la identidad y el papel de Reino Unido entre el pueblo y los políticos británicos.
Hoy, sesenta años después, el país es un mosaico de su nueva identidad y de la antigua. Ha renunciado a su imperio, se ha convertido en una sociedad multiétnica y, para reducir las diferencias de clase, ha desarrollado un modelo de estado de bienestar y un sistema de educación pública de gran calidad. Reino Unido no recuperó nunca su dominio mundial, ni naval ni económico, y sigue teniendo un evidente conflicto con lo que respecta a su papel en Europa («Brexit»). Pero sigue estando entre los seis países más ricos del planeta, sigue siendo una democracia parlamentaria bajo la figura ceremonial de una monarca, sigue destacando entre los líderes mundiales en ciencia y tecnología, y mantiene como moneda la libra esterlina en vez del euro.


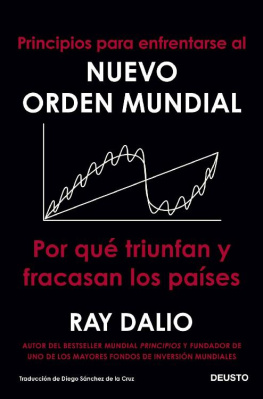
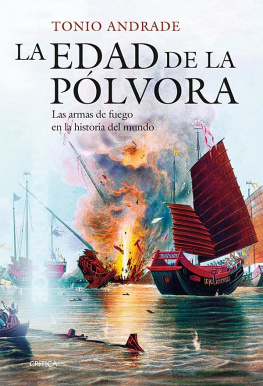
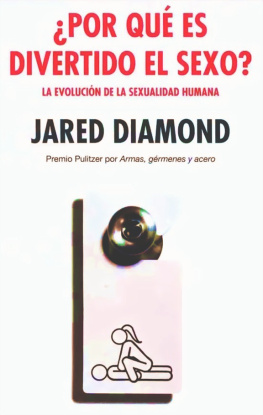

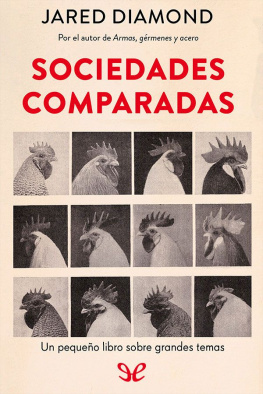
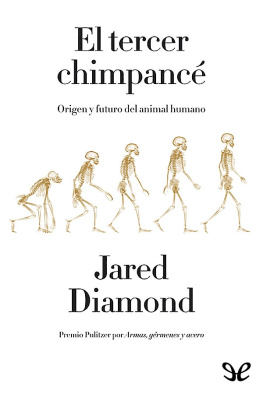
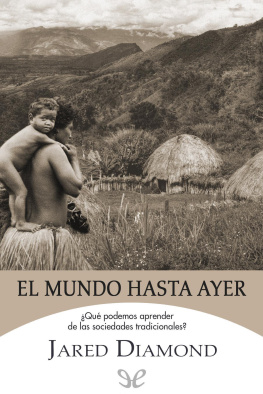
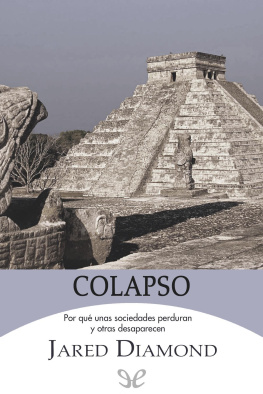
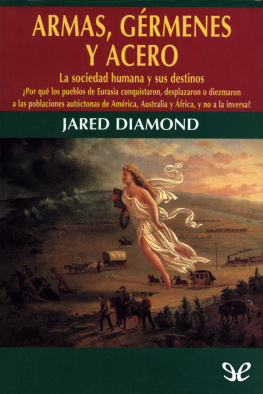




 @megustaleer
@megustaleer @debatelibros
@debatelibros @megustaleer
@megustaleer