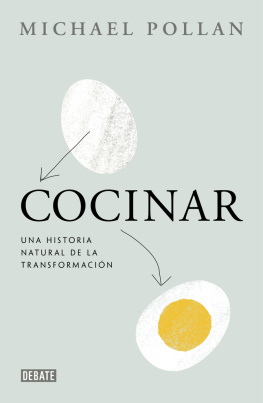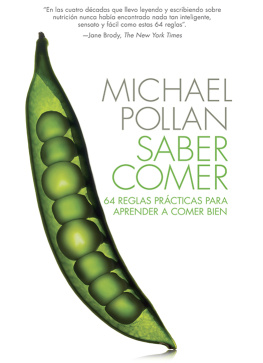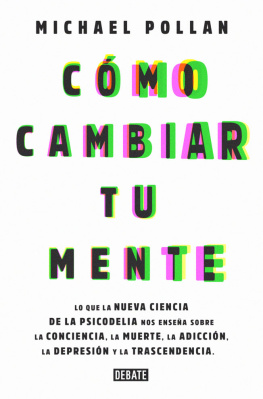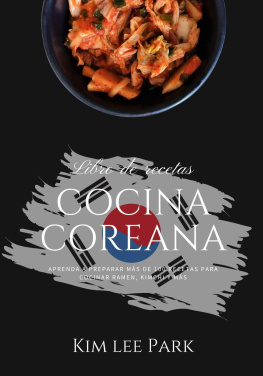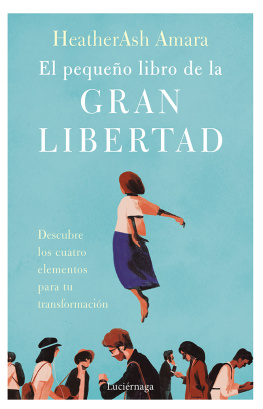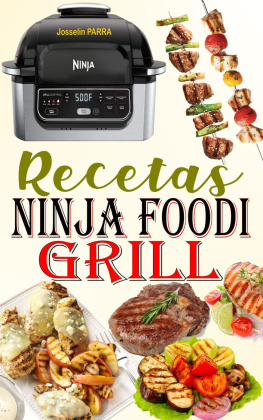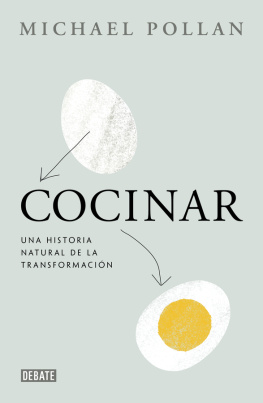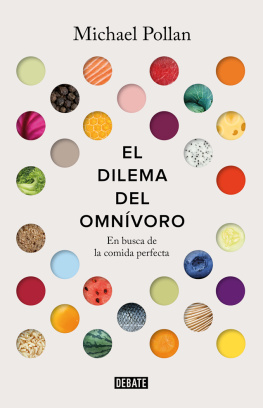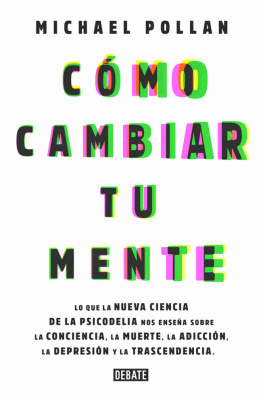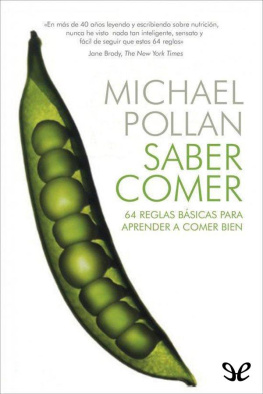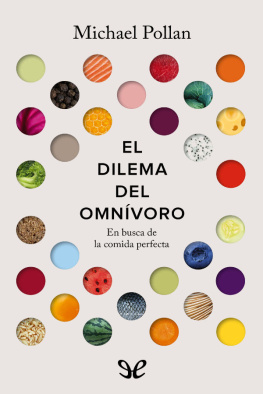INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ COCINAR?
I
En cierto momento de la madurez, descubrí inesperada pero felizmente que la respuesta a muchas de las cuestiones que me inquietaban era siempre la misma: cocinar.
Algunas de esas cuestiones eran personales. Por ejemplo, ¿qué era lo más importante que podíamos hacer como familia para mejorar nuestra salud y bienestar general? ¿De qué forma podía conectar más profundamente con mi hijo adolescente? (Como descubrí después, eso no implicaba solamente la cocina común y corriente, sino una forma especializada conocida con el nombre de «maceración».) Otras cuestiones tenían un matiz más político. Durante años intenté descubrir, ya que a menudo me lo preguntan, qué es lo más importante que puede hacer una persona normal para intentar reformar el sistema alimentario estadounidense y convertirlo en algo más saludable y sostenible. Otra pregunta similar es: ¿de qué forma los que vivimos en una economía enfocada especialmente al consumidor podemos reducir ese sentimiento de dependencia y lograr un mayor grado de autonomía? También había algunas cuestiones de carácter filosófico a las que he estado dando vueltas desde que empecé a escribir. ¿Cómo podemos adquirir, en nuestra vida cotidiana, un mayor conocimiento del mundo natural y del peculiar papel que desempeñamos en él? Obviamente, la respuesta se puede encontrar adentrándose en la selva, pero descubrí que también se podían obtener respuestas incluso más interesantes metiéndose sencillamente en la cocina.
Como he mencionado anteriormente, jamás lo había esperado. Cocinar siempre ha formado parte de mi vida, pero a menudo como algo pasajero más que como objeto de escrutinio, y nunca como una pasión. Me sentía afortunado de tener una madre a la que le encantaba cocinar, y que casi todas las noches nos preparaba una cena deliciosa. Cuando me independicé, sabía defenderme bastante bien en la cocina, ya que todas aquellas horas que había pasado merodeando mientras mi madre preparaba la cena me resultaron de gran utilidad. Sin embargo, aunque cocinaba siempre que podía, apenas le dedicaba mucho tiempo ni lo consideraba algo de suma importancia. Mis capacidades culinarias fueron bastante limitadas hasta que cumplí los treinta años. Para ser sinceros, mis platos más exitosos se inspiraban en los preparados por otros, como, por ejemplo, cuando les añadía mi increíble salsa de mantequilla y salvia a los raviolis ya preparados que compraba en la tienda. De vez en cuando consultaba algún libro de cocina, o recortaba una receta de algún periódico para añadir un plato nuevo a mi escaso repertorio, o compraba un nuevo utensilio de cocina, aunque la mayoría terminaban guardados en un armario.
Visto en retrospectiva, la sutileza de mi interés por la cocina me sorprende, en parte porque siempre he sentido un ardiente deseo de saber todo lo relacionado con la cadena alimentaria. Me ha gustado la jardinería desde que tenía ocho años, he cultivado principalmente verduras y siempre he disfrutado cuando me encontraba en alguna huerta o escribía sobre agricultura. También he escrito bastante sobre el otro extremo de la cadena alimentaria, es decir, sobre la alimentación y sus implicaciones en la salud. Sin embargo, nunca les había prestado mucha atención a los vínculos intermedios de la cadena alimentaria, aquellos en que los productos de la naturaleza se transforman en los alimentos que comemos o bebemos.
Y no se me ocurrió hasta que empecé a tratar de desentrañar una curiosa paradoja que observé mientras veía la televisión: ¿por qué dedicábamos más tiempo a pensar en la alimentación y a ver más programas sobre cocina justo en el momento histórico en que los estadounidenses la abandonábamos y dejábamos la preparación de la mayoría de nuestros platos a la industria alimentaria? Al parecer, cuanto menos tiempo dedicábamos a cocinar, más nos interesaba la comida y su preparación indirecta.
Nuestra cultura parece estar dividida sobre ese tema. Los estudios que se han realizado a ese respecto confirman que cada año cocinamos menos y compramos más platos preparados. El tiempo que se emplea en cocinar en los hogares estadounidenses se ha reducido a la mitad desde los años sesenta, cuando veía a mi madre preparar la cena, limitándose a la escueta cifra de unos veintisiete minutos al día. (Los estadounidenses dedican menos tiempo a cocinar que ningún otro país, aunque esa tendencia decreciente es mundial.) Sin embargo, cada vez hablamos más de cocina, vemos más programas, leemos más libros y vamos a restaurantes donde podemos observar en directo cómo se realiza ese trabajo. Vivimos en una época en que los cocineros profesionales se han convertido en personajes muy conocidos, algunos tan famosos como los atletas o las estrellas de cine. Esa actividad que muchos consideran una carga provoca tanto entusiasmo como un deporte popular. Cuando piensas que veintisiete minutos es menos tiempo que el que se emplea en ver un episodio de To Chef o The Next Food Network Star, te das cuenta de que hay millones de personas que pasan más tiempo viendo en la televisión cómo se prepara un plato que cocinando. Además, no creo que sea necesario decir que los platos que vemos preparar en televisión no son los que solemos comer.
Es curioso, pues no vemos ningún espectáculo ni leemos libros sobre coser, zurcir calcetines o cambiar el aceite del coche, otras tres tareas domésticas que también hemos dejado en manos de fuentes externas y que hemos eliminado de nuestros conocimientos. Cocinar, sin embargo, es diferente, ya que el trabajo, o el proceso, tiene un poder emocional o psicológico del cual no podemos o no queremos desprendernos. De hecho, fue después de muchas horas viendo programas de cocina cuando empecé a preguntarme si no debía tomarme más en serio esa actividad que siempre había dado por hecha.

Desarrollé algunas teorías para explicar lo que denominé la «paradoja culinaria». La primera y más obvia es que observar cómo cocinan otras personas no es algo nuevo entre los humanos. Incluso cuando «todos» cocinábamos en casa, había muchos que nos dedicábamos principalmente a observar: hombres la mayor parte, y también los hijos. Casi todos tenemos bonitos recuerdos de cuando nuestra madre estaba en la cocina realizando proezas que parecían brebajes de brujería, y que normalmente terminaban convirtiéndose en algo suculento. En la Antigua Grecia, la palabra para designar un «cocinero», un «carnicero» y un «sacerdote» era la misma, «mageiros», una palabra con las mismas raíces etimológicas que «magia». Yo observaba, embelesado, cuando mi madre preparaba sus platos más mágicos, como los rollos bien envueltos de pollo a la Kiev que, cuando se cortaban con un cuchillo bien afilado, liberaban una espesa capa de mantequilla derretida y una bocanada de hierbas aromáticas. Igualmente, observar cómo preparaba unos simples huevos revueltos me parecía todo un espectáculo, ya que ese delgado y amarillento pegote se transformaba repentinamente en deliciosas pepitas de oro. Incluso el plato más normal se sometía a un proceso apetitoso de transformación para convertirse mágicamente en algo más que la suma de sus partes. A eso hay que añadir que en casi todos los platos se pueden encontrar, además de los ingredientes culinarios, los de una historia, es decir, un comienzo, un desarrollo y un final.
También hay que mencionar a los cocineros, los héroes que ejecutan esas pequeñas obras de transformación. Aunque no nos percatemos en nuestra vida cotidiana, nos sentimos atraídos por los ritmos y texturas de su trabajo, ya que nos parece mucho más directo y satisfactorio que la mayoría de las tareas abstractas que realizamos los demás en nuestros trabajos actuales. Los cocineros trabajan con materia viva, no solo con teclados y con pantallas, sino con cosas fundamentales como plantas, animales y hongos. También trabajan con los elementos: el fuego, el agua, la tierra y el aire, y los utilizan —¡los dominan!— para realizar sus deliciosas alquimias. ¿Quién de nosotros desempeña un trabajo que le haga entablar un diálogo con el mundo material y que concluya —asumiendo que el pollo a la Kiev no suelte el jugo demasiado pronto ni que el suflé se desinfle— con un sentimiento de clausura tan delicioso y gratificante?