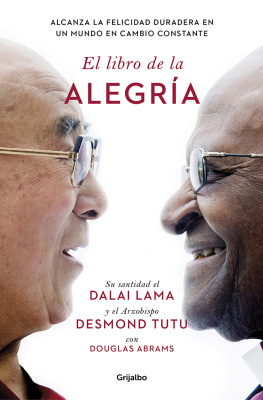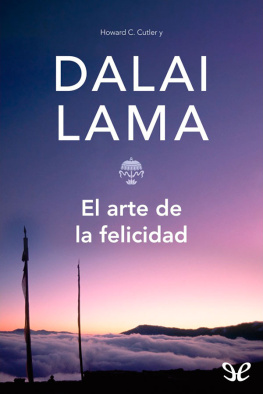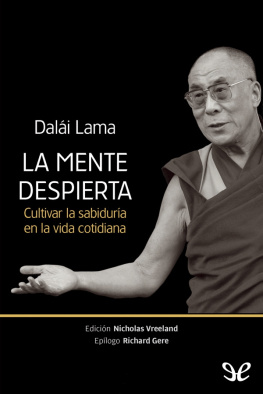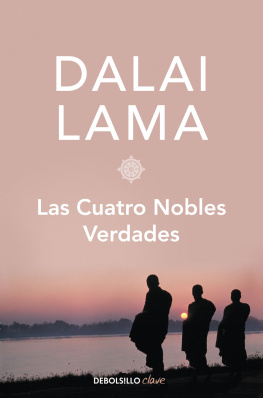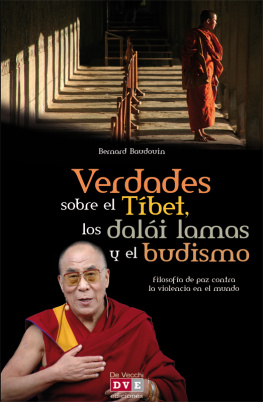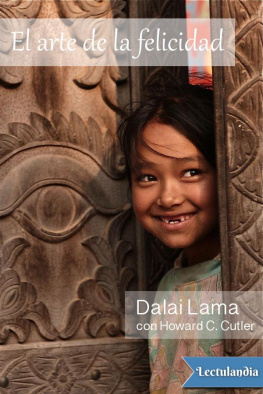«Uno de los grandes maestros vivos de Dzogchen, Su Santidad el Dalai Lama, explica uno de los textos más profundos de esta tradición — Las tres claves de Patrul Rinpoche— y su enseñanza ha sido traducida por uno de los principales eruditos estadounidenses: Jeffrey Hopkins. ¿Qué más se puede pedir?».
José I. Cabezón, autor de The Buddha’s
Doctrine and the Nine Vehicles
«A pesar del supuesto sectarismo del budismo tibetano, hay una larga historia de influencia e inspiración mutuas entre tradiciones. En el transcurso de los últimos cuatro siglos, una de las más famosas ha sido el estudio y la práctica de Dzogchen por parte del linaje de los dalai lamas, que continúa hasta el presente, como demuestra con elocuencia este volumen».
Donald S. Lopez, Jr., autor de From Stone to Flesh:
A Short History of the Buddha
P RÓLOGO
En este libro extraordinario, Su Santidad el Dalai Lama ofrece detalles íntimos sobre la meditación. En el verano de 1984, cuando se preparaba para ir a enseñar en Londres un poema visionario de un profundo yogui tibetano, Su Santidad me enseñó este texto en su despacho privado, en Dharamsala (India), ya que yo tenía que servirle de intérprete en la charla pública. En este libro he combinado dichas enseñanzas privadas con las conferencias del seminario del Dalai Lama en el Camden Centre, para ofrecer a los lectores una imagen atractiva sobre la manera de entrar en un estado profundo, dejando atrás las capas limitantes del exceso de pensamientos, inmersos en el núcleo desnudo de la mente íntima. El objetivo es aprovechar el espacio entre los pensamientos para experimentar un nivel más profundo de conciencia elemental y llevarlo al primer plano, comprendiendo la base de toda la experiencia consciente.
El libro se compone de cuatro partes. En la primera, el Dalai Lama ofrece el contexto de las instrucciones extraordinariamente directas del poema, desarrollando el consejo que da al final de entrenarse en la empatía con todos los seres y en el conocimiento de la naturaleza de todos los fenómenos: personas y objetos. En la segunda presenta el sistema de la Gran Perfección e identifica la conciencia íntima como el principio fundamental que tienen en común todas las órdenes del budismo tibetano. En la tercera comenta el inspirado poema y revela su significado al explayarse sobre las tres claves que constituyen la esencia del mensaje: cómo identificar la conciencia íntima dentro de nosotros mismos; cómo mantener el contacto con la conciencia íntima en todos los estados, y cómo liberarnos del exceso de pensamientos. No es difícil ver lo que tienen en común las tres primeras partes: al ampliar la empatía compasiva con todos los seres, destruimos las barreras que nos arrastran a infinidad de pensamientos y actos destructivos y contraproducentes y, al explorar la naturaleza de la mente, nosotros mismos y los objetos, pierde atractivo su carácter concreto, con lo cual se puede aprovechar el espacio entre pensamientos y se permite la manifestación de una mente más profunda. En la cuarta parte brinda más explicaciones sobre temas espirituales especiales, como las dos verdades —la convencional y la suprema—, la pureza desde el principio, la luminosidad hacia dentro y hacia fuera, la disminución progresiva de la conceptualidad y el incremento de la manifestación de la conciencia íntima y la identificación de la luz clara en medio de toda conciencia. Las cuatro partes se refuerzan entre sí, de modo que tal vez el lector prefiera leerlas en otro orden.
Quisiera añadir que mi estancia en Londres para las conferencias en el Camden Centre me resultó sumamente interesante. Mis antepasados por ambos lados, los Hopkins y los Adams, vivían en Estados Unidos desde la época de la Revolución y los dos tenían raíces en Inglaterra; mi fascinación con el hogar ancestral provenía sobre todo de querer saber si sentía algún vínculo con los ingleses. El Dalai Lama se alojaba en la casa de un pacifista, ecumenista y feminista, el Reverendísimo Edward F. Carpenter, deán de Westminster (de 1974 a 1986), y su esposa, Lilian, y los dos me parecieron enseguida muy cálidos y abiertos. A mí me alojaron a unas manzanas de allí, en el Liberal Club, y tenía que pasar a pie por Downing Street, donde vive y trabaja el primer ministro, y el delincuente juvenil que llevo dentro daba unos pasos hacia el número 10 y se detenía lo suficiente para poner nervioso al personal de seguridad.
El 2 de julio, Lilian Carpenter me condujo por la impresionante pero espantosamente gris abadía de Westminster con una conversación amena y por momentos jovial. Lo pasamos muy bien y disfrutamos de nuestra mutua compañía, mientras hablábamos de la historia de los grandes líderes ingleses que se conmemoraban a nuestro alrededor en grandes bloques de piedra, aunque he de reconocer que cada vez me sentía más lejos de mis antepasados, a pesar de sentirme cada vez más cómodo con ella.
Al día siguiente regresé a la abadía de Westminster para interpretar a Su Santidad. Un coro de niños cantó con la voz angelical de la juventud y presentaron a Su Santidad. Lo primero que dijo ante el público congregado en la inmensa abadía fue una frase en tibetano: «No me importan los edificios», e hizo con la mano un gesto leve para indicar que se refería precisamente a aquel edificio que se alzaba hasta el cielo por encima de nuestras cabezas. Se trataba, en efecto, de su primera declaración pública en Londres. No agregó nada más e hizo una pausa para que yo tradujera. Como yo no tenía la menor idea de por dónde iba a seguir, no tenía ningún contexto. Soy partidario de traducir lo que dice un lama al pie de la letra, aunque tener contexto permite escoger mejor las palabras, pero en este caso no lo tenía: ¡mi único contexto era lo mucho que aquel edificio significaba para el público! Aquello no importaba. La cuestión era lo que él quería decir, de modo que tenía que traducir exactamente lo que había dicho y así lo hice. Aquella era su segunda visita a Inglaterra, pero la primera no había sido para enseñar, de modo que el público tampoco tenía ningún contexto. La reacción fue de total impasibilidad, como si no hubiera dicho nada. Su Santidad continuó: «Lo que me interesa es lo que ocurre en vuestra mente, en vuestro corazón». Ahora, cuando dice algo así, se entiende enseguida, hay una sensación profunda de reconocimiento, pero entonces y allí, en la abadía de Westminster, yo observaba al público, que permanecía impasible. Si ocurría algo, era por debajo, aunque con el tiempo resultó evidente que el público se entusiasmó.
Su Santidad decía lo que pensaba y poco a poco el mundo se ha dado cuenta y ha apreciado esta maravilla: alguien que nos pide que miremos hacia dentro. El mensaje sigue siendo el mismo y se revela de forma detallada a medida que se ha vuelto el lama del mundo.
Me gustaría contar algo gracioso. Antes de llegar a Londres, cuando el Dalai Lama y su séquito recorrieron Edimburgo, Glasgow, Coventry y otros sitios, la gente decía: «¡Va a hablar en el Royal Albert Hall el 5 de julio!». Me daba la impresión de que aquella era la sala más impresionante del Reino Unido y, de hecho, con sus cinco plateas curvas que abrazan el escenario, de modo que ningún asiento queda lejos, lo que brinda una gran sensación de intimidad, es magnífico. El escenario se acerca en curva al público, que casi puede apoyar los codos en él. Cuando Su Santidad y yo estábamos en el medio, a nuestra izquierda, un poco lejos, había un hombre en primera fila que, más o menos a dos tercios de la charla, abrió una lata de gaseosa con muchas burbujas. Por supuesto, Su Santidad ni se inmutó, pero, como siempre pienso que soy su primera línea de defensa, al estar tan cerca de él, me pregunté si aquel hombre pretendía echarle encima el refresco. No ocurrió nada y la charla prosiguió bien. El deán se despidió y, cuando regresábamos detrás del escenario, susurré a un par de miembros del personal de seguridad tibetanos que tuvieran cuidado con el tipo de la primera fila que tenía una limonada. ¡Lo malo fue que ellos entendieron «espada» y tomaron excesivas precauciones! Después me reprendieron y me tomaron el pelo por no susurrar con claridad.