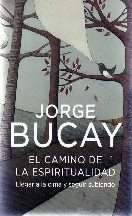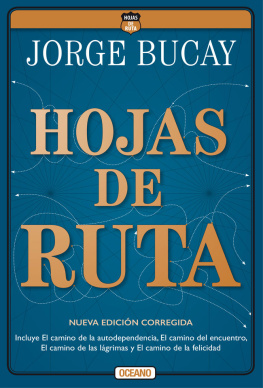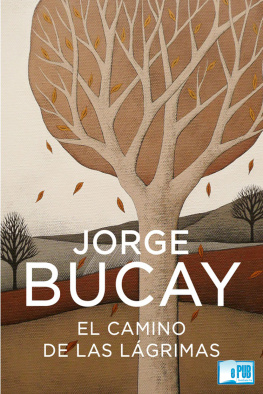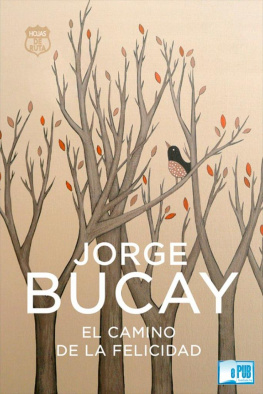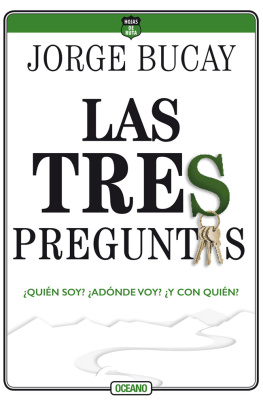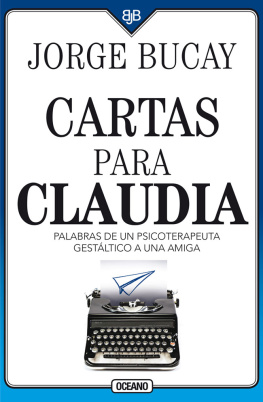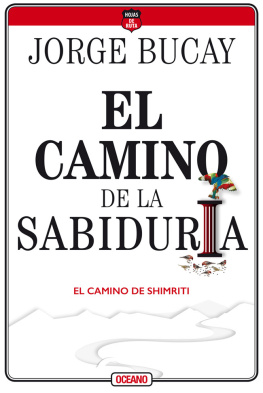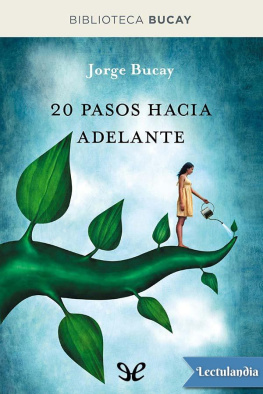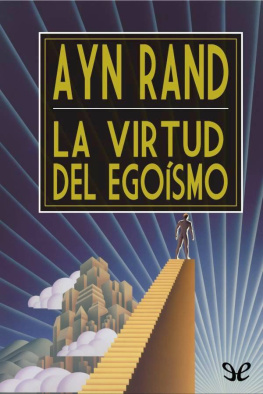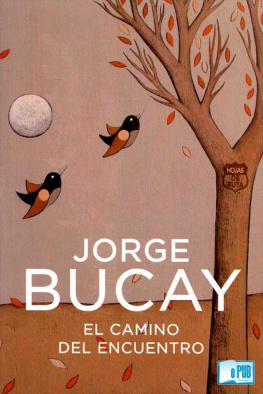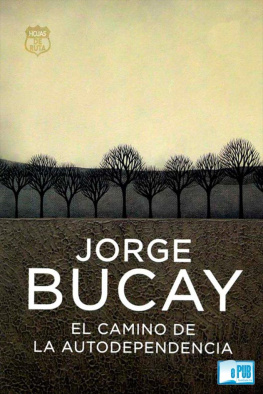En el camino de esta inesperada tarea que la vida me acercó, la de transmitir por escrito algunas de las cosas aprendidas de otros maestros y maestras, me enfrento permanentemente con una muy extraña situación: me encuentro, en Argentina, en México o en España con personas que me saludan, que me llaman por mi nombre o que me dan el trato que en general reservamos para un amigo o para un compañero de ruta y que, sin embargo, son a mis ojos absolutos desconocidos (por lo menos en el sentido en que definimos coloquialmente conocer a alguien).
Lo que me extraña no es que a poco de hablar me quede claro que muchos de ellos sí me conocen, sino el ser consciente de que cada una de estas personas que se me acercan es parcialmente responsable de que yo haya podido hacer algunas de las cosas que más trascendencia han tenido para mi vida y mi desarrollo personal. Todo esto supone una experiencia fantástica y absolutamente desbordante aunque, para qué negarlo, un poco sorprendente. Quizá tú ya sepas de esta casi obsesiva costumbre de reafirmar y explicar las cosas que intento y pienso, utilizando el recurso del cuento. Asocio con cierta facilidad las situaciones en las que me encuentro con historias, muchas veces ancestrales, que remedan o ilustran lo que pretendo decir. Los derviches, como los jasídicos y como los monjes zen, nos enseñaron que una forma privilegiada de transmitir el conocimiento es a través de parábolas y cuentos. De los sufís aprendí esta historia que reiteradamente ha venido a mi cabeza cada vez que sé o pienso que muchas personas escucharán atentamente lo que digo o leerán con interés y mentes abiertas lo que escribo.
Esta historia, como casi todas las parábolas de tradición sufí, la protagoniza el inefable Nasrudín. Un personaje singular que parece ser capaz de metamorfosis infinitas. A veces se presenta como un viejo decrépito, y otras como un muchacho ágil e inexperto. En ocasiones es un iluminado sabio, y otras un torpe que no se entera de nada. Se nos muestra aquí como un mendigo, en la siguiente historia como una joven casadera y en la otra como un acaudalado sultán, aunque siempre se llama Nasrudín. Es muy posible que el hecho de que tantos personajes tan distintos entre sí se identifiquen con el mismo nombre sea el mejor modo de demostrar que también cada uno de nosotros podría ser Nasrudín. De muchas maneras todos representamos muchos personajes. Todos nos comportamos a veces como sabios, otras como tontos. A veces actuamos como jóvenes de fuerza inagotable y otras como si fuéramos decrépitos ancianos inválidos.
En esta historia, que hoy elijo para darles la bienvenida, Nasrudín es un hombre que, por alguna razón que no se sabe, ha adquirido la fama de ser un iluminado; es decir, alguien que ha logrado tener cierto conocimiento acerca de cuestiones que son importantes y trascendentes para todos los demás. En este cuento, sin embargo, esa fama que acompaña a Nasrudín es absolutamente falsa: él sabe que, en realidad, no sabe demasiado de las cosas importantes de la vida y que todo lo que los demás suponen que él sabe no es más que una creencia infundada, una exageración o una burla que se hizo rumor y cobró así la fuerza de la verdad. Nasrudín está convencido de que lo único que él ha hecho es dedicarse a viajar y a escuchar; pero sabe también que eso no basta para poder encontrar y transmitir las respuestas a las grandes preguntas.
No obstante, su fama lo antecede, y cada vez que llega a una ciudad o a un pueblo, la gente se reúne para escuchar su palabra creyendo que tiene cosas importantes y reveladoras para comunicar.
N asrudín acababa de llegar a un pequeño pueblo de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese lugar y, sin embargo, apenas se apeó de su mula, una pequeña comitiva de habitantes le informó que en el auditorio mayor del pueblo se había reunido una multitud que, enterada de su presencia, lo esperaba para que les dirigiera unas pocas palabras. Nasrudín no pudo evitar ser conducido ante la gente que lo ovacionó tan sólo al verlo acercarse. Nuestro héroe, que realmente no sabía qué podría decirles, se propuso improvisar algo que le permitiera salvar las circunstancias y terminar lo más rápido posible. El “disertante” se plantó ante la gente que aplaudía y, después de una breve pausa, abriendo los brazos, se dirigió a todos:
–Supongo… —empezó con gran ampulosidad— que ya sabéis qué es lo que he venido a deciros…
Al cabo de unos minutos interminables, se escucharon algunos murmullos y finalmente el pueblo respondió:
–No… ¿Qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos. ¡Háblanos!
Nasrudín creyó ver una oportunidad de librarse de la incómoda situación y dijo:
–Si habéis venido hasta aquí sin saber qué es lo que yo tengo para deciros, entonces… no estáis preparados para escucharlo.
Y dicho esto, se dio media vuelta… y se fue.
Todos se quedaron de una pieza. Algunos ensayaron una risa nerviosa, suponiendo que Nasrudín volvería al podio, pero no sucedió. La confusión se adueñó de los asistentes, habían venido aquella mañana para escuchar al gran iluminado y el hombre se iba sencillamente diciéndoles esas pocas palabras.
Lo que pasó después, casi podría preverse. Nunca faltan algunos que presuponen que si no entienden algo, es porque lo dicho es sumamente inteligente y los que, sintiéndose incómodos en esas situaciones, se sienten obligados a demostrar cuánto valoran la inteligencia. Uno de ellos, que estaba presente, dijo en voz alta, mientras Nasrudín se alejaba:
–¡Qué inteligente!
Y, por supuesto, cuando alguien no entiende nada y otra persona dice: “¡Qué inteligente!”, para no sentir que es el único tonto, repite: “¡Sí, claro, qué inteligente!”. Muy probablemente por eso, todos los presentes comenzaron a repetir:
–¡Qué inteligente!
–¡Qué inteligente!
Hasta que alguno añadió:
–Sí, qué inteligente, pero… Qué breve, ¿verdad?
Y otro, que pertenecía al club de los que además necesitan disimular detrás de una explicación lógica lo que no la tiene, agregó:
–Es que tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. Porque, como el maestro dice, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí sin siquiera saber qué es lo que venimos a escuchar? ¡Qué tontos! Hemos perdido una oportunidad maravillosa.
–¡Qué iluminación, qué sabiduría!
–Tenemos que pedirle a ese hombre que ofrezca una segunda conferencia… —terminaron reclamando muchos a coro.
Así fue que decidieron ir a ver a Nasrudín. La gente había quedado tan asombrada por lo que había ocurrido en la primera reunión, que algunos habían empezado a decir que su conocimiento era demasiado profundo para transmitirlo en una sola conferencia.
Nasrudín les dijo:
–No, es justo al revés, estáis equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos.
Pero la gente comentó:
–¡Qué humilde!
Y cuanto más insistía Nasrudín en que no tenía nada para decir, mayor era la insistencia de la gente en que quería escucharlo otra vez. Finalmente, después de mucho empeño, Nasrudín accedió a dar una segunda conferencia.
Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión, donde se había congregado aún más gente, pues todos los ausentes habían escuchado del éxito de la conferencia del día anterior. Muchos de ellos habían preguntado:
–¿Qué dijo?
Pero invariablemente los que habían asistido contestaban:
–No somos capaces de explicártelo, hay que escucharlo de su propia boca… Pero cuidado: si decides venir y pregunta si sabes qué ha venido a decirnos, hay que contestar que sí.
Nasrudín, de pie ante el público, seguía sin saber qué decirles, así que insistió en su táctica:
–Supongo que ya sabréis lo que he venido a deciros.
La gente, alertada, no quería ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia; de modo que todos dijeron: