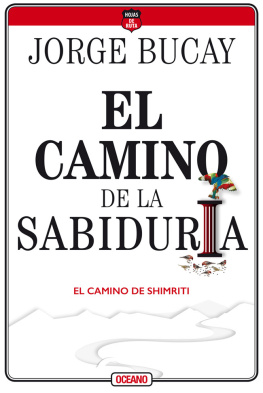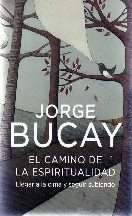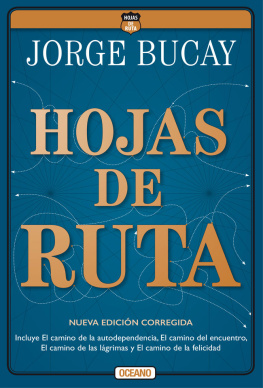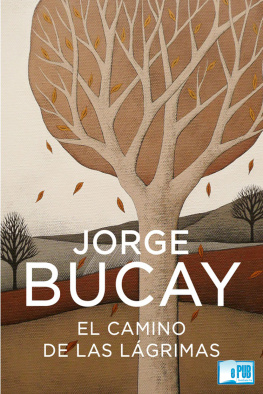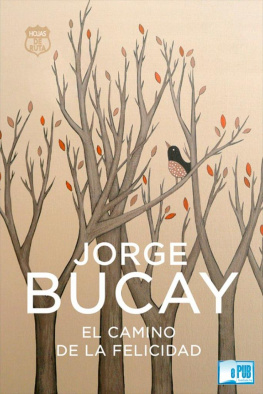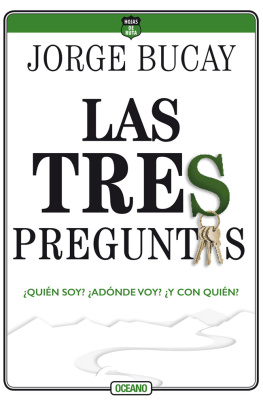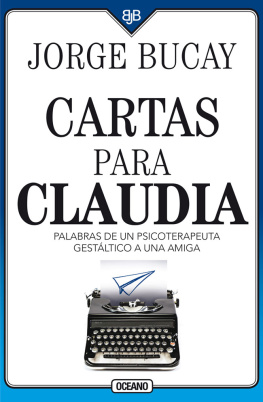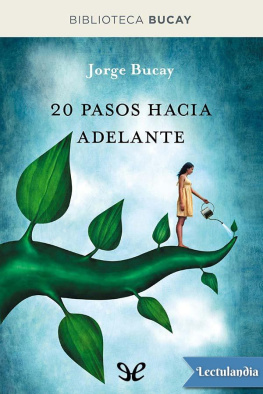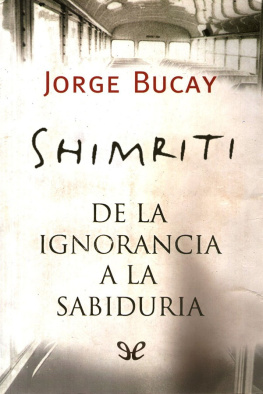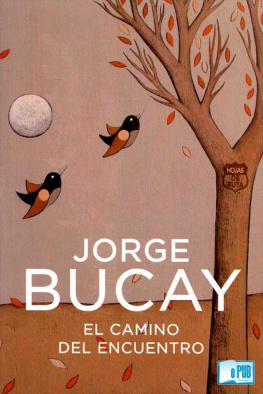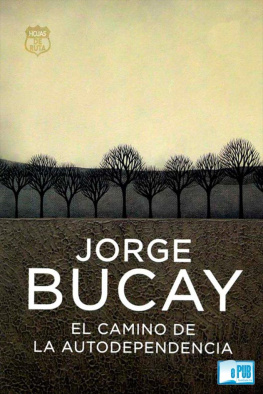D urante años dilaté mi proyecto de escribir acerca de aquello que hoy es para mí el único genuino “deber” que tenemos en la vida: la felicidad y, más que ella, nuestra “obligación” de luchar por ser felices. A fines de 2002 se terminó de imprimir en Argentina el último de los cuatro ensayos que formaban la colección Hojas de Ruta. En esa serie de libros yo intentaba desarrollar una especie de mapa de los cuatro caminos que considero imprescindible recorrer si uno pretende realizarse como persona, sabiendo que imprescindible no es lo mismo que suficiente. Caminos que son, de alguna manera, imprescindibles si queremos hacer que sea posible aprender a vivir felices.
“La felicidad —escribí en el último de los caminos— no consiste en vivir en un estado de alegría permanente, sino en la sensación de serenidad que se obtiene cuando tenemos la certeza de estar en el camino correcto, es decir, en el camino que nos conduce hacia aquello que hemos elegido para darle sentido a nuestra vida.”
Al entregar el original de El camino de la felicidad volví a sentir algo que ya había experimentado dieciocho años antes, en 1984. En efecto, cuando terminaba de darle la última lectura a los textos que luego constituirían mi primer libro publicado, Cartas para Claudia, me había sorprendido esa misma sensación: la impresión de que no tenía nada más que decir.
Aquella vivencia —más agradable por cierto de lo que suena a primera vista— era la de haber puesto en el papel todo lo que yo sabía hasta ese momento; aunque a ella se le sumaba, en aquel entonces, el alivio de ver terminada una tarea que creía imposible: escribir un libro.
Esta segunda vez, la que siguió a las Hojas de Ruta, tenía, en cambio, la ambivalente sensación que nos trae llegar al final de una ruta trazada, y la suma no mejoraba el resultado: si éste era, en efecto, el último camino, de allí y en adelante, sólo quedaba repetirse.
Como decía, han pasado más de dos años desde que entregué ese libro y durante este descanso “del deber cumplido” he aprendido dos cosas importantes para mí.
Por un lado, me di cuenta de que escribir ya no es una tarea dura, como lo fue alguna vez; más bien es un placer y casi una necesidad. De hecho, me siento extraño cuando no me doy el tiempo de ir poniendo en el papel o en la computadora las cosas que se me ocurren, las que aprendo o las que descubro.
Por otro lado, aprendí que mucha gente —amigos y lectores, pacientes y colegas, familiares y hasta desconocidos— me pide (creo que con sinceridad) que siga escribiendo. Juran que les sirve lo que han leído y me lo agradecen.
Por estas dos razones, una propia y la otra también, una hedonista y la otra narcisista, ambas trascendentes y con toda seguridad no sólo por ellas, empecé a pensar en lo que podría haber después de la felicidad.
Y se me ocurrió que si bien la felicidad —deseo y deber de todos, como yo la defino— es la cima de la montaña, eso no significa que sea realmente el final del camino.
Sobre todo porque en estos meses me tropecé con esta frase sufí:
La iluminación es llegar hasta la cima de la montaña y luego seguir subiendo.
Seguir subiendo...
Habría que ser capaz de ver lo que no todos ven
para seguir, más allá de la cima...
Habría que ser sabio para iluminar ese sendero...
Aunque quizá...
habría que iluminarse para poder volverse sabio.
Y, entonces, me di cuenta de que había un camino que no estaba en los mapas trazados hasta hoy, un camino que no aparece en ninguna hoja de ruta, porque no es, como aquellos cuatro, imprescindible ni obligatorio, es nada más (y nada menos) que una posibilidad.
Y me alegré al saber que hay más, después de haber llegado a la cima.
Un nuevo proyecto llegó a mi cabeza y de allí a la pantalla de mi computadora: investigar sobre la sabiduría. Descubrir si ese nuevo camino, el del saber, era para todos los que quisieran recorrerlo o era sólo para aquellos elegidos: los inteligentes, los estudiosos, los trabajadores del intelecto, los místicos, los filósofos, los superdotados...
Quise y me propuse escribir la historia de un viaje imaginario.
Un recorrido desde la ignorancia en la que todos empezamos, una y otra vez, hacia la sabiduría a la que nunca llegaremos, aunque estemos cada día más cerca.
En tus manos está el resultado de esa investigación. El papel protagonista de estos apuntes de viaje en tren es para una mujer que empezó en mi mente llamándose María, después Marta y que aparece en el libro con el nombre de Nitsa y que acaba con el nuevo nombre que le pone su maestro: Shimriti.
Así se llama la mujer que camina para volverse más sabia, y que en su recorrido nos lleva con ella por las vías del pensamiento de aquellos que se pensaron y definieron antes que nosotros.
Su nombre no es casual.
Surge de mi caprichosa combinación de dos palabras sánscritas: Shruti y Smirti.
En la India, la tradición nos cuenta que la totalidad del conocimiento fue transmitido oralmente por los dioses a los iniciados y, en adelante, trasladado de boca en boca hasta nosotros.
Casi todos los antiguos textos sagrados de los vedas comienzan diciendo: Shruti...
Shruti es, aun en sánscrito, una palabra lingüísticamente compleja, que podría traducirse como “esto escuchamos” o “esto nos fue dicho”.
Los otros textos hindúes, los que no son referidos como de inspiración divina, aluden a la sabiduría de la gente, a los hechos concretos de las acciones correctas. La palabra que nos remite a estos otros conocimientos es smirti (que aproximadamente puede traducirse como “esto es lo que guardamos”, “esto recordamos” o, más precisamente, “esto aprendimos y esto hicimos con ello”).
La idea de mezclar estas dos palabras es un intento de establecer desde un principio que lo que vas a leer a continuación no es nuevo: ha sido dicho, cantado y escuchado por los que saben; ha sido, es y será escrito, leído y guardado en los libros sagrados y profanos de todas las culturas de Oriente y Occidente, de antes, de ahora y de después.
De todos los pensadores del pasado remoto, de aquellos y aquellas de la, un poco más cercana, Antigüedad y de todos los que en nuestro propio tiempo investigan, desarrollan y descubren es el mérito por cada idea de este libro.
De los contadores de cuentos de todas las épocas, que permitieron que las historias mágicas e iniciáticas llegaran hasta nosotros, es el encanto atemporal que nos aportan sus imágenes y metáforas.
Solamente mía la responsabilidad y el privilegio de intentar tender los puentes entre aquellas ideas y estos cuentos para ayudar a que seamos más, muchos más, los que comencemos este viaje.
La protagonista, Shimriti, nos invita, pues, desde su nombre a enfrentar nuestro último desafío: transitar las palabras de otros para ir en busca de la mayor de las sabidurías: conocerse a uno mismo.
D esde que apareció este libro hace ya diez años, titulado por entonces simplemente Shimriti, suscitó controvertidas respuestas. Aplausos, críticas, cuestionamientos y acusaciones jalonaron su historia, quizá como símbolo de la dureza del camino que nos lleva el camino de la sabiduría. Como única respuesta a ésos y aquéllas, incluí en el prólogo de su segunda edición un cuento que había escuchado de boca de una de mis más queridas maestras y después también en el discurso de uno de mis más empedernidos críticos. Una vieja parábola cuyo origen se pierde en el principio de los tiempos.
H abía una vez una tortuga que vivía soñando