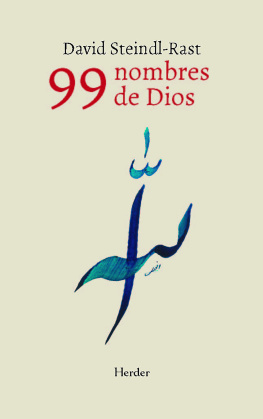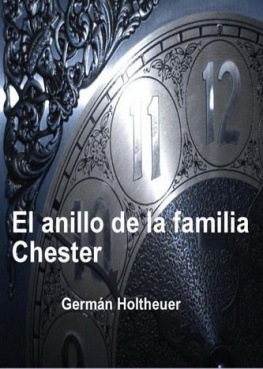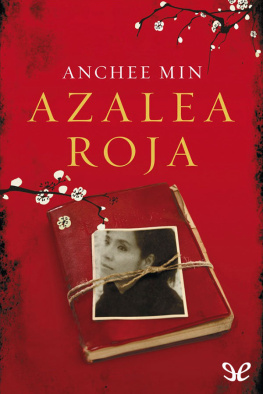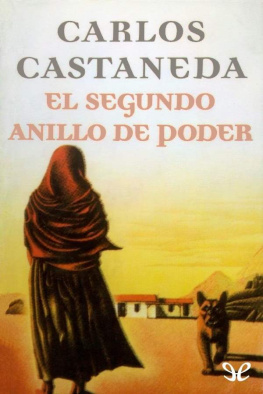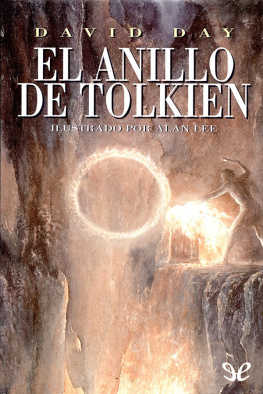Rafael Marín
El Anillo En El Agua
Al hilo de lo que estábamos hablando: hace un puñado de años escribí un algo biográfico. Digo un algo porque no sé si es novela o simple recopilación de recuerdos, lo que sería semilla de eso que José Joaquín Moreno o Luis G. Prado llamaron "Las aventuras del joven Rafa Marín". O sea, la crónica de mi iniciación tardoadolescente en la literatura, el periodo de mi vida que quizá sea el que luego más me ha formado como persona.
Hace justo treinta años de aquello, en ese año de nuestro señor de 1977 que quizá será reconocido algún día como el año que marcó profundamente los años por venir (hagan ustedes cuenta de todas las cosas que pasaron). Escribí este libro intentando ser fiel a los hechos, sin inventar nada, haciendo caso omiso al consejo de Juan José Téllez, que me sugirió que inventara y no memorizara.
(…)Creo que en el fondo es un libro que marcó un antes y un después en mi trabajo. Por la gramática, por la música, por la obligatoria simplificación de estilo. Me lo pasé muy bien ordenando recuerdos, dolido de nostalgia fuera de lugar, aclarando de dónde venía, de dónde veníamos, y dónde nos habíamos quedado por el camino.
Es un libro sin capítulos: pequeñas islas de prosa que van avanzando en el tiempo, un argumento diluido a lo largo de casi un año de vivencias personales y colectivas. No esperen ustedes grandes revelaciones, ni grandes momentos humorísticos: es la memoria de un grupo de adolescentes que quisieron ser poetas y que, durante algún breve periodo, hasta lo consiguieron.
El título se debe al célebre poema de Blas de Otero:
Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré como un anillo al agua
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.
Señoras y señores, con ustedes durante unos cuantos días, y hasta que se cansen, entre otras reflexiones y otras aventuras,El anillo en el agua…
RAFAEL MARÍN (Crisei, 8/12/2007)
Quince años más tarde mi amigo Pepito el platero me enseñaría a admirar los patios gaditanos, nada que ver con el árido cuadrado de ladrillo y tierra al que yo me había asomado desde un tercer piso durante toda la vida. El patio de mi casa era funcional y feo, un fortín de ventanas indiscretas que todavía conserva en sus paredes las cicatrices de los balones que estrellaban mis amigos la mañana del día de reyes, un adefesio consentido que al principio tuvo media docena de árboles que nadie echa ya de menos. Hay un buen puñado de recuerdos recostándose todavía sobre la cal amarilla de sus muros, momentos sin importancia ninguna ni significación especial y que anoto aquí para que quede constancia al fin y al cabo de que un día tuvieron vida: los primeros tebeos malvendidos por una cuarta parte de su precio las tardes de julio, cuando el calor chirriaba y ningún vecino se acercaba a echarles un vistazo; el relámpago de las braguitas blancas de Manoli en la trifulca salvaje de los pulis adolescentes; el saludo perenne de su hermano José Manuel despidiéndose de su madre cada vez que salía, la manita al aire, cuando ya gastaba barba Richelieu, flequillo Rasputín o bigote de George Harrison; ese walkie-talkie que cruzaba de su casa a la mía, sustituto del silbido en clave y reemplazado después por el timbre del teléfono, o la desbandada que causaba en los chiquillos la aparición del negro perrazo que hacía honor al león que llevaba en el nombre. El patio de mi casa era particular, no hace falta decirlo, y cuando llovía y se mojaba acababa hecho un asco.
Era ese mismo patio el que cruzaba yo en perpendicular la mañana de noviembre en que quiero comenzar este relato. Uno andaba ya advertido y la cosa (el desenlace, que dirían los periodistas) se esperaba, pero todavía me sobresalta en la memoria aquel siseo madrugador, la vecina asomada de perfil a la ventanita incómoda del cuarto de baño, como el cartel de la película de Polanski que pronto iríamos todos a ver, fantasmagórica, cetrina y asustada, un puro silencio de miedo, indicándome con el dedo y la mueca que no me tomara la molestia de ir al colegio. La entendí en seguida, claro: Franco había muerto.
En otro patio no menos deplorable, acorazado además por pertenecer a la casa-cuartel que en realidad era, la madre de Juanito Mateos, posesiva e inculta como todas las madres, hizo acopio de víveres y despertó a sus hijos, hecha un manojo de lágrimas, para darles la noticia y rezar diez padrenuestros de corrido. Juanito confiesa que también lloró. Supongo que la pobre mujer, en su desazón, no cayó en la cuenta de que si lo peor de sus temores se cumplía a su marido guardia civil no le iba a faltar trabajo.
Téllez cuenta que viendo a media mañana la repetición del discurso de Arias Navarro en el Tadeo (un bar que quisieron convertir en Café Gijón cuando en realidad no era más que un triste bache, refugio de marineros borrachos y progres beatos) brindó con moscatel y Manolo Ruiz Torres por la noticia, y alguno de los dos dijo aquello de «aquí hace falta una paloma o un disparo» que después quedaría escrito en un poema hoy ya perdido. No creo que sea verdad, pero en la biografía del verso quedó aparente.
Franco se había muerto y nos dejaba a todos huérfanos, atemorizados y libres.
Mi primer encuentro con la política vino a través de la gramática. Cierto, había soportado con paciencia las insufribles clases de Formación del Espíritu Nacional en el colegio, pero entre que a unos profesores (pocos) se les veía ya el plumero democristiano y a otros la vena, y con el lío que suponían los Planes de Desarrollo y todas las demás monsergas quinquenales, yo no había conectado aquel puñado de datos intragables con la realidad. La parafernalia del régimen, cuando la advertíamos, era algo a ignorar estoicamente, cuestión de mirar a otro lado y esperar a que pasase el chaparrón, una cosa que, a los trece o catorce años, no iba con nosotros ni nos hacía ninguna falta. Los profesores de fen, además, aunque arrastraban todavía un regustillo a correajes y cuero, eran ya unos outsiders calzados en el centro sin integrarse en él, unos enchufados de lujo que daban clase a cuarenta chavales más interesados en las volteretas de Dan Defensor que en el ardor patriótico de señores bajitos, unos retardados de su tiempo que intentaban vendernos un producto añejo a falta de legiones azules donde emplear un vigor masculino que, no exagero, en más de uno se notaba equívoco. Era sospechoso que la gimnasia y la política las impartieran aquellos mismos tipos fanfarrones y monolíticos que, además, a veces alternaban sin pudor con los miembros más alocados y cachas del equipo de atletismo o se casaban secretamente de penalty en lo que era un clamor público y púbico. La política no dejaba de ser una asignatura maría que se aprobaba por la cara, sin detenerte a pensar en ella, y santas pascuas.
Fue la gramática, ya digo, la que me puso en contacto con la política no como algo dormido y archivado entre papeles, sino como hecho vivo, callejero y nocturno: una mañana apareció una pintada frente el colegio. Franco todavía veraneaba en el Azor, y las letras negras revelaban todo un grito mudo. LIBERTAD NO FASCISMO, habían escrito a golpes de brocha y nervios. La descubrimos al entrar en clase, como siempre se descubren estas cosas, y a media mañana, misteriosamente, había desaparecido ya, convertida en un tachón aún más aparatoso.
Fue la falta de la coma lo que me mosqueó. ¿Qué habían querido decir con aquello? ¿Que no querían libertad, sino fascismo? ¿O todo lo contrario? La primera pintada de mi vida, incluso antes de ser silenciada a cuadros, parecía un jeroglífico.
Página siguiente