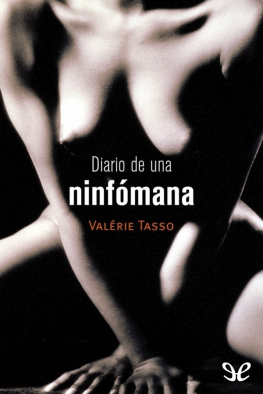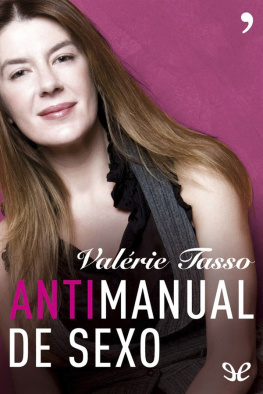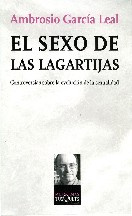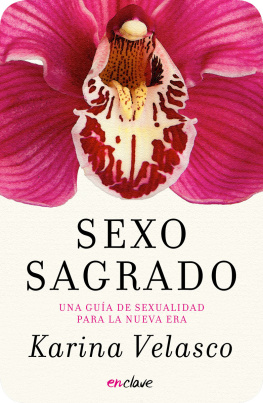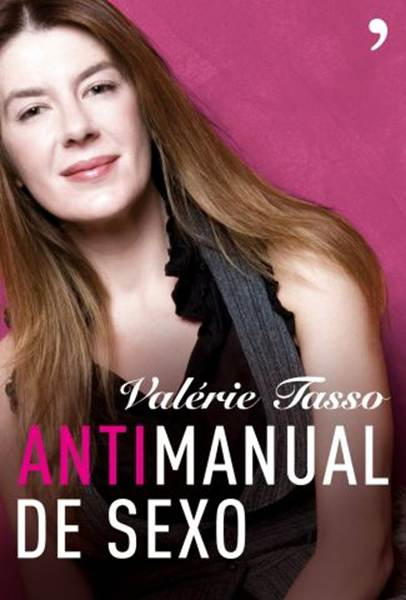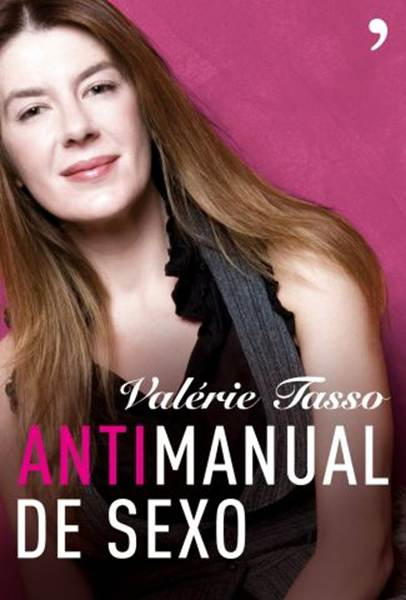
Valérie Tasso
Antimanual de sexo
© Valérie Tasso, 2008
A Jorge, mi compañero de viaje.
A mi padre, que ya ha emprendido otro.
Se ha cambiado el nombre de algunas personas para hacerlas personajes, y de algunos lugares para hacerlos los escenarios que nunca habitaron.
Algunos se merecen preservar su intimidad, otros están condenados a ello.
Las situaciones, para bien o para mal, son todas reales en la escenografía de este baile de máscaras.
Los amados conservan el nombre, los amantes conservan la piel.
Hace unos años, cuando yo era una chica perdida (una de esas que, como decía el cómico, son siempre las más buscadas), solicitó mis servicios de compañía un hombre que se hizo llamar Alberto. Llegué a la cita como acostumbraba, cinco minutos antes, pubis bien recortado, las bragas de blonda de La Perla y mi mejor sonrisa. Confieso que la apariencia de Alberto me decepcionó un poco. Aunque no debía de alcanzar la cincuentena, tenía un aspecto envejecido y un tanto descuidado, un vientre prominente, una barba que había crecido sin muchas atenciones y unos ojos más cerrados que abiertos. Después de saludarme sin mucha efusión (parecía que lo había despertado de un largo sopor), dirigió su mano hacia una mesita que hacía las veces de recibidor y, de un cajoncito medio descolgado, extrajo una cartera de bolsillo. Sacó unos billetes y me los alargó preguntándome si era eso lo convenido. Afirmé con un «sí» muy francés y le pedí permiso para llamar a la agencia. Movió las manos hacia arriba como diciendo que adelante, que eso tampoco le importaba demasiado. Cuando hube confirmado a la agencia que todo estaba correcto, le pregunté mirándole directamente a sus ojos entornados qué le apetecía hacer. Esta pregunta solía tener un efecto estimulador en los clientes, normalmente les encendía los ojos como cuando al niño le das la piruleta que lleva un tiempo mirando desde el escaparate. Alberto no varió su aire cansino. Me informó que la película había empezado hacía apenas diez minutos y que por el tiempo que había contratado conmigo, quizá pudiéramos acabarla de ver. Me inquieté extraordinariamente. Nos sentamos sobre un viejo chester de color bermellón frente a un televisor de no más de catorce pulgadas y vimos la película entera. Era una obra de Alain Resnais, Hiroshima mon amour, en versión francesa original subtitulada en castellano. Es algo muy infrecuente el que un cliente solicitara tus servicios para luego no mantener relaciones sexuales. En los meses que ejercí esa actividad, sólo me ocurrió dos veces y en ambas ocasiones se mezclaba el sentimiento de satisfacción por obtener unos ingresos sin grandes esfuerzos con la preocupación de si lo que había sucedido era porque no había sido capaz de seducir al cliente. Durante la emisión de la película, le hice tres o cuatro comentarios a Alberto a los que él apenas respondió con un monosílabo. La hora contratada se cumplió faltando unos diez minutos para el final de la película. Sin embargo, mantuve la vista fija en aquel pequeño receptor encastrado en un muro infinito de libros. Cuando surgieron los créditos sobre las imágenes, Alberto se levantó y me dio las gracias. Fue la única vez en la velada en que me atreví a hablarle con franqueza. Le pregunté directamente por qué no había mantenido relaciones sexuales conmigo. Me miró como sin querer, como pidiéndole perdón por algo a alguien y me dijo: «Hija… el sexo no existe».
En aquel momento, pensé que quizá se refería a que padecía alguna disfunción que le impedía mantener relaciones sexuales, a que estaba desencantado del sexo o que era simplemente un excéntrico. Sin embargo, no sé si fue su vista siempre entornada como una puerta mal cerrada, el alud de libros que amenazaba con caer sobre nosotros cada vez que Emmanuelle Riva susurraba el texto de Duras o el cómo se rascaba metódicamente la rodilla izquierda, pero algo me decía que aquella afirmación contenía en sí misma algo muy poderoso, siniestro y salvajemente cierto que yo, en aquel momento, no llegaba a alcanzar. Distraje mi atención enseguida, la noche no había hecho nada más que empezar y una pareja me esperaba en un lujoso piso de la zona alta de Barcelona. A Alberto no volví a verlo. No volvió a llamar a la agencia.
Aproximadamente cuatro años después, hacía el amor apasionadamente (y pocas veces este adverbio ha tenido tanto sentido) sobre otro chester, esta vez ocre, con Jorge. Llevábamos horas o quizá días, o quizá varias vidas, confundiéndonos el uno con el otro, perdiéndonos y volviéndonos a encontrar. Cuando Jorge bajó las escaleras de su estudio, esquivando pilas de libros y cosas, miles de cosas, para traer unas magdalenas que nos repusieran un poco, se me ocurrió preguntarle si lo que habíamos hecho e íbamos a seguir haciendo era sexo. Giró la cabeza y su pelo largo y lacio le tapó un ojo. Me sonrió mientras la luz del lucernario dibujaba otra vez su forma y me dijo muy suave, como no queriendo despertarme: «No existe el sexo… sólo lo que hacemos con él».
A Jorge, a diferencia de Alberto, sí volví a verlo. Desde aquellos días que se enredaban sobre ellos mismos y sobre nosotros, no me he separado de él.
Michel Foucault, con quien he tenido todos los placeres, salvo el de la carne, expuso una idea interesantísima. A partir de cierto momento, que él situaba en la época victoriana, el sexo se oculta hablando de sexo. Esta fórmula, que parece una contradicción (un oxímoron, por si hay algún retórico que esté leyendo estas líneas), resulta de una eficacia demoledora. Reprimimos el sexo no por ocultación, sino por sobreexposición. Para ocultar la amplitud y la magnitud del sexo, y para hacer de él algo controlable, hablamos y hablamos sin cesar de lo que del sexo no nos perturba. Hasta que el sexo deviene algo estrecho y manejable, hasta que hablar de sexo deja de ser un tabú, hasta que lo que es un tabú es el sexo en sí mismo.
Cuando Alberto y Jorge negaban la existencia del sexo, negaban el discurso normativo y moralizador del sexo; negaban «la forma» que con palabras, millones de palabras, le hemos dado al sexo.
Negaban, en definitiva, lo que a lo largo de este libro he dado en llamar el «Discurso normativo del sexo»; lo que nos quieren hacer creer que es el sexo, pero que en realidad no es más que una representación moralista de él.
Esta forma que tiene un discurso normativo, una especie de programa ideológico, lo hemos generado para afianzar un «Modelo» de sexo, nunca el sexo en sí mismo. El autor de ese discurso ingente que llamamos sexo ha sido y sigue siendo uno sólo: la moral. Independientemente de cómo venga vestida; la religión, la medicina, las ciencias humanas… la moral se ha hecho dueña y señora del Modelo de nuestra sexualidad. Un Modelo que se apoya en tres patas; el coito, el falo y la pareja.
El coito es la práctica estrella del Modelo. Mientras nos masturbamos, nos leemos unos a otros pasajes eróticos u observamos cuerpos desnudos, somos seres «improductivos», no nos reproducimos. Por ello el Modelo coitocéntrico ha hecho de todas las prácticas unas modalidades de «calentamiento», preparatorias para el gran objetivo final: la penetración.
El falo es el elemento, dentro de este juego, que más le preocupa al Modelo. Su falocentrismo permite explicar la sexualidad humana desde un punto de vista exclusivamente masculino. ¿Quién no sabe lo que mide de media un pene? ¿Cuántas mujeres saben lo que mide su vagina? Otro ejemplo más: ¿por qué en el siglo xxi seguimos desconociendo la veracidad y la constatación física de meras suposiciones en la maquinaria erótica femenina como el punto G, como la eyaculación femenina (si se puede producir o no y de qué estaría compuesta), como la existencia de un orgasmo exclusivamente vaginal, etcétera, etcétera, etcétera? Frente a todos estos elementos que la cultura falocrática ha convertido en casi mitológicos, como los elfos, el Big Food o Nessie, conviene hacerse la pregunta correcta. Y quizá la pregunta no es si existen, sino por qué no lo sabemos todavía.
Página siguiente