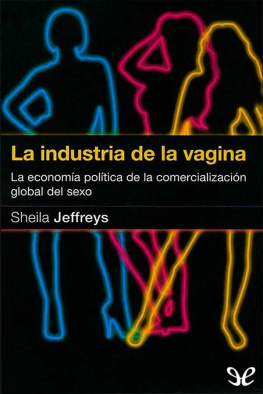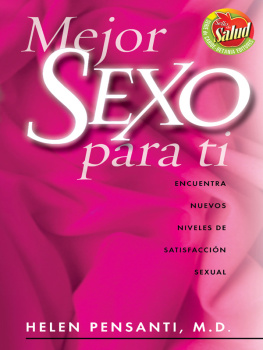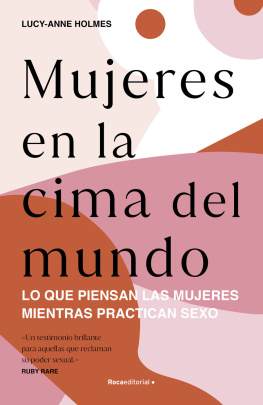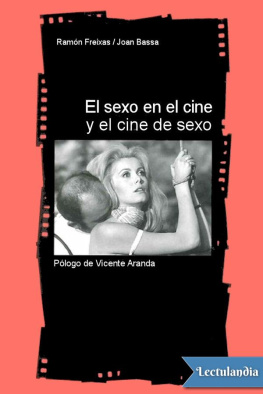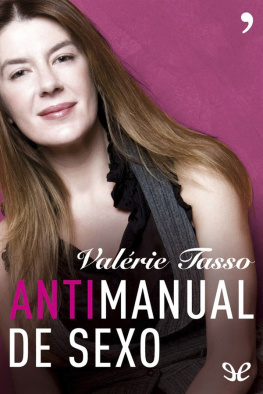Prefacio
EL PRIMATE QUE TOPÓ CON SU IGUAL
(Nota de uno de los autores)
Es para elevarnos por encima de la naturaleza, señor Allnut, para lo que hemos venido al mundo.
K ATHARINE H EPBURN , en su papel
de la señorita Rose Sayer en La reina de África
Una tarde calurosa de 1988, unos cuantos lugareños vendían cacahuetes a la entrada del Jardín Botánico de Penang, en Malasia. Mi novia Ana y yo habíamos ido a dar un paseo por la zona después de un almuerzo copioso. Los hombres, advirtiendo nuestro desconcierto, nos explicaron que los cacahuetes no eran para nosotros, sino para dar de comer a crías de mono tan adorables como las que, sin que hubiéramos reparado aún en ellas, se revolcaban sobre la hierba cercana. Compramos varias bolsas.
No tardamos en cruzarnos con una criaturita que colgaba de su cola justo encima del camino. Clavó una mirada suplicante, humana, en la bolsa de cacahuetes que Ana llevaba en la mano. Y, mientras la arrullábamos como un par de colegialas en una tienda de gatitos, la maleza estalló de pronto con una irrupción simiesca. Un mono adulto pasó ante mí como una exhalación, se abalanzó sobre Ana y desapareció en un instante; y, con él, los cacahuetes. Había arañado a Ana en la mano, y la herida le sangraba. Nos quedamos temblando, aturdidos, sin habla. No nos había dado tiempo ni a gritar.
Al cabo de unos minutos, cuando empezó a bajarme la adrenalina, el miedo se tornó en odio. Nunca me había sentido traicionado de esa manera. Junto con los cacahuetes, me habían arrebatado preciadas ideas sobre la pureza de la naturaleza y la maldad como una aflicción exclusivamente humana.
Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Tuve la sensación de que mi pecho se hinchaba y que mis hombros se ensanchaban. Notaba los brazos más fuertes, y la vista, más aguda. Me sentía como Popeye tras comerse una lata de espinacas. Lancé una mirada airada a la maleza, con la nueva conciencia de que era un peso pesado entre los primates. No estaba dispuesto a tolerar más abusos de esos pesos pluma.
Había viajado bastante por Asia, y sabía que los monos de allí tienen poco que ver con esos primos suyos que de niño había visto en la tele tocando el trombón o aporreando la pandereta. Los primates asiáticos que viven en libertad poseen una característica que me dejó desconcertado la primera vez que la observé: tienen dignidad. Si cometes el error de sostenerle la mirada a un mono callejero de la India, Nepal o Malasia, descubrirás a una criatura inteligente que frunce el ceño a lo Robert DeNiro, como diciendo: «¿Y tú qué coño miras? ¿Acaso quieres vértelas conmigo?». Olvídate de vestir a un elemento de estos con una chaquetita roja.
Al poco, en mitad de un claro, nos encontramos con otra cara peluda y suplicante que colgaba boca abajo de un árbol. Ana estaba dispuesta a olvidar y perdonar. A pesar de que estaba insensibilizado contra todo tipo de encantos, accedí a darle la bolsa que nos quedaba. Habría jurado que estábamos a una distancia prudencial de las zonas cubiertas de maleza desde donde era posible lanzar una emboscada. Pero cuando me saqué la bolsa del bolsillo, totalmente empapado en sudor, el crujido del celofán debió de resonar por la selva como el tañido de la campana de un comedor escolar.
Al instante, a unos veinte pasos de nosotros, apareció en el borde del claro una bestia de tamaño considerable y aire arrogante. Se nos quedó mirando, evaluando la situación y tratando de determinar mi fortaleza. Su exagerado bostezo —una exhibición lenta y prolongada de sus colmillos— me pareció intencionado, un gesto calculado para amenazarme y animarme a que me batiera en retirada. Decidido a llenar sin dilación cualquier vacío de poder, recogí del suelo una ramita y se la lancé como quien no quiere la cosa, dejándole bien claro que los cacahuetes no eran para él y que más le valía no buscarme las cosquillas. Vio caer la rama a escasa distancia sin mover ni un músculo. Entonces frunció brevemente el ceño con aire extrañamente emotivo, como si hubiera herido sus sentimientos. Me miró directamente a los ojos. En su expresión no había el menor asomo de miedo, respeto o humor.
Como disparado por un cañón, saltó por encima de la rama que le había lanzado, enseñando los afilados colmillos amarillos, y cargó directo hacia mí, chillando.
Atrapado entre el ataque de la bestia y mi aterrorizada novia, creí entender por primera vez qué puede sentir un heroinómano cuando «tiene el mono». Noté como un chasquido en la cabeza. Perdí el control. Sin pararme a pensar, abrí los brazos, flexioné las piernas como un luchador en guardia y enseñé a mi vez los dientes, con sus manchas de nicotina y su ortodoncia correctiva. Casi involuntariamente, me vi empujado a hacer mi propia exhibición de macho dominante, con aspersiones salivales y saltos frenéticos incluidos.
Estaba tan sorprendido como él. Se paró en seco y se quedó mirándome un par de segundos antes de recular lentamente. Esta vez, sin embargo, juraría que vi una sombra de risa en su mirada.
¿Por encima de la naturaleza? Ni en sueños. Palabra del señor Allnut.
Introducción
OTRA INQUISICIÓN BIENINTENCIONADA
Debemos olvidar todo cuanto hemos oído decir acerca de que el hombre desciende del mono. No descendemos del mono. Somos monos. O, más precisamente, simios. En sentido literal y figurado. El Homo sapiens es una de las cinco especies de homínidos o grandes simios que aún subsisten, junto con el chimpancé, el bonobo, el gorila y el orangután (el gibón está considerado un «simio menor»). Compartimos un antepasado común con dos de estos simios —bonobos y chimpancés— hace sólo cinco millones de años,
Sólo podemos decir que estamos «por encima» de la naturaleza en el mismo sentido en que un surfista se desliza con piernas temblorosas «sobre» las olas del mar. Aunque no resbalemos (y todos acabamos resbalando), nuestra naturaleza interior puede arrastrarnos al fondo en cualquier momento. Los que nos hemos criado en Occidente hemos aprendido que los seres humanos somos algo especial, único entre todos los seres vivos, y estamos situados por encima del mundo que nos rodea, dispensados de la humildad y las humillaciones que dominan y definen la vida animal. El mundo natural es inferior y está por debajo de nosotros; es causa de vergüenza, repugnancia y alarma: es algo apestoso y turbio que hay que guardar a puerta cerrada, oculto tras cortinas y camuflado con buenas dosis de ambientador. Aunque también están los que se van al otro extremo e imaginan la naturaleza con efecto flou, flotando angelicalmente en las alturas, inocente, noble, equilibrada y sabia.
Al igual que los bonobos y los chimpancés, somos descendientes libidinosos de unos ancestros hipersexuales. A primera vista, puede parecer una afirmación exagerada, pero es una verdad que tendría que ser del dominio público desde hace mucho. Las nociones convencionales del matrimonio monógamo «hasta-que-la-muerte-nos-separe» se resienten bajo el peso muerto del falso discurso que insiste en que somos otra cosa. ¿Cuál es la esencia de la sexualidad humana, y cómo ha llegado a ser como es? En las páginas que siguen, veremos que, como consecuencia de cambios culturales cataclísmicos que comenzaron hace unos 10.000 años, la verdadera historia de la sexualidad humana ha adquirido un cariz tan subversivo y amenazador que durante siglos ha sido silenciada por las autoridades religiosas, patologizada por los médicos, concienzudamente ignorada por los científicos y soterrada por terapeutas moralizadores.