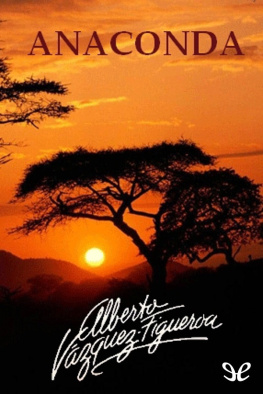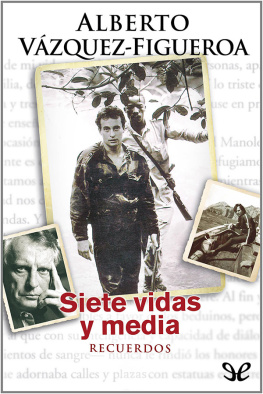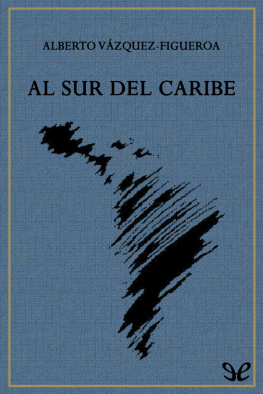Alberto Vázquez Figueroa
León Bocanegra
No había resultado empresa fácil rodar durante años por puertos, tabernas y prostíbulos siendo un escuálido grumete y llamándose León Bocanegra.
Le costó más de una bronca. Y es que aunque su nombre presentase todos los visos de broma de mal gusto, lo cierto es que el apellido Bocanegra era el único que a duras penas podía leerse en el manoseado libro de embarque en el que el sobrecargo lo había consignado como perteneciente a una familia de emigrantes trujillanos que viajaban de Cádiz a Portobello, y que fallecieron por culpa de una feroz epidemia de origen desconocido que a punto estuvo de acabar tanto con los pasajeros como con la dotación del León Marino, una desvencijada «carraca» que unía regularmente las costas de la vieja Europa con las del Nuevo Mundo.
Cuando el último de los cadáveres fue arrojado por la borda, y un berreante mocoso que aún no había cumplido el año comenzó a gatear por cubierta buscando algo que echarse a la boca, el aturdido capitán debió asumir, sin razón válida alguna, que aquel minúsculo superviviente debía ser el menor de los hermanos Bocanegra, aunque de la misma manera podía haber pertenecido a cualquier otra de las restantes familias diezmadas durante tan nefasto viaje, ya que incluso el sobrecargo, que era el único que tenía una leve idea de quién era cada cual a bordo, descansaba de igual modo en el fondo de las aguas.
En Portobello las autoridades se negaron a hacerse cargo del huérfano, alegando que debía ser devuelto a sus parientes extremeños, y como para colmo de males los vientos fueron contrarios y la travesía de regreso se prolongó más de lo previsto, cuando al fin las anclas del León Marino tocaron fondo en la bahía de Cádiz, la mayor parte de su tripulación se opuso a que Leoncito Cagaverde fuera enviado a Trujillo donde probablemente correría el riesgo de ser internado en un tétrico orfanato.
— Ser un buen grumete — alegaron. Fue, en efecto, un buen grumete, con el tiempo un arriesgado gaviero, años más tarde un magnífico piloto, y, por último, ya convertido en León a secas, el mejor capitán que tuvo nunca una nave que se caía a pedazos, pero que aún se empeñaba en cruzar una y otra vez el «Océano Tenebroso» transportando hombres y mercancías de la vieja Europa al Nuevo Mundo.
No obstante, la malhadada noche del once de octubre de mil seiscientos ochenta y nueve, una feroz e imprevista galerna del sudoeste impidió a la vetusta «carraca» aproximarse al seguro refugio del archipiélago canario, empujándola violentamente contra las costas del desierto sahariano para acabar por encallarla — despanzurrada y crujiente— sobre las blancas arenas de una playa que no parecía tener límite ni hacia el norte, ni hacia el sur, ni mucho menos hacia el este.
El capitán León Bocanegra tuvo muy claro cuál sería su amargo destino desde el momento mismo en que los montaraces nómadas de la región se percataran de la presencia de la nave en sus dominios, por lo que de inmediato ordenó que se organizara la defensa y se acondicionaran las falúas de salvamento que no habían sufrido daños, con el fin de intentar evacuar a la mayor cantidad posible de pasajeros en cuanto amainara el temporal.
Al amanecer del segundo día un primer beduino hizo su aparición en la cima de una lejana duna, y al observar la alta y desgarbada figura del dromedario y la firmeza con que su dueño aferraba la espingarda que mantenía cruzada sobre el antebrazo, el marino abrigó el convencimiento de que aquella imagen acabaría por convertirse en una auténtica pesadilla.
Y es que para un León Bocanegra al que la tierra firme casi siempre se mostraba hostil, aquel tórrido desierto se le antojaba la más hostil y despiadada de todas las tierras imaginables.
A la mañana siguiente eran diez los jinetes.
Impasibles.
Tan hieráticos como sí no fueran más que uno de los tantos matojos del paisaje.
Se limitaban a esperar.
Sabían muy bien que la despanzurrada embarcación jamás iría ya a parte alguna, y que pronto o tarde todo cuanto transportaba — Incluidos seres humanos— acabaría por caer en sus manos.
Era una vieja, muy vieja tradición de su pueblo. Cuando a partir de mediados de septiembre los enormes veleros, que descendían empujados por los vientos alisios que habrían de conducirlos desde la lejana Europa a las aún más lejanas Antillas, se veían sorprendidos por una galerna de las que cada tres o cuatro años azotaban la zona llegando del sudoeste, su destino era precipitarse indefectiblemente sobre unas desoladas playas sobre las que los rguibát y los delimí, principales componentes de la «Confederación de Tribus Tekria», reinaban desde el comienzo de los siglos.
Eternos nómadas, hijos de las arenas y los vientos, ocasionales agricultores, cazadores ocasionales y también a menudo ocasionales pescadores, los naufragios y la desgracia ajena no constituían al fin y al cabo más que una parte importante del patrimonio de unos impenitentes vagabundos que mantenían siempre un ojo en el cielo del que quizá llegara la lluvia, y otro en el mar del que quizá llegara un navío.
Como la gaviota que observa desde una roca cómo el ballenato varado en la arena se dispone a exhalar su último aliento aguardando sin prisas el momento de picotearlo, así permanecían ahora los impávidos jinetes, conscientes de que no valía la pena arriesgarse a derramar una sola gota de sangre con el fin de apoderarse antes de tiempo de algo que ya sabían que les pertenecía.
El sol lucharía por ellos.
La sed les permitiría obtener una fácil victoria.
Al alba del quinto día amainó el viento, el océano dejó de batir con fuerza la arena, y las espumosas olas dieron paso a una mar rizada que permitía concebir la esperanza de que muy pronto se podrían botar las chalupas.
El capitán Bocanegra obligó a embarcar a las mujeres y los niños, seleccionando a los seis tripulantes de más edad para que intentasen conducir las frágiles embarcaciones hasta las no muy distantes islas Canarias.
— Se encuentran justo frente a nosotros — le indicó al veterano oficial que había puesto al mando de la expedición—. En un par de días arribaréis a las costas de Fuerteventura, y si los vientos son propicios volved a buscarnos.
Los beduinos observaban.
No se inmutaron cuando las lanchas salieron a la mar, ni mostraron un especial interés por ver cómo los remeros se esforzaban por abandonar la peligrosa rompiente para alejarse muy despacio hacia poniente.
Permitir que mujeres y niños escaparan parecía formar parte del juego.
A los rguibát y los delímí tan sólo les interesaban las valiosas mercancías que se ocultaban en el interior de la nave y los hombres jóvenes y fuertes.
En pleno desierto, con poca agua y comida, mujeres, ancianos y niños solían constituir una carga demasiado pesada y lo sabían.
A la caída de la tarde las dos pequeñas velas se habían perdido ya de vista, y más de cuarenta marinos sentados sobre la tibia arena observaban cómo el sol se ocultaba en el horizonte temiendo que aquél fuera uno de los últimos atardeceres que contemplaban en su vida.
Luego, al oscurecer, el capitán León Bocanegra colocó a tres de sus mejores hombres ante los barriles de agua para advertir, muy seriamente, que quien intentara aproximarse a ellos sería apartado del grupo y abandonado de inmediato a su suerte.
— Nuestra única esperanza de salvación se limita a lo que seamos capaces de resistir hasta que vuelvan a buscarnos — puntualizó—. Y lo único que nos puede vencer, de momento, es la sed.
Sabía muy bien que las cuatro culebrinas del navío bastaban para disuadir a cualquier beduino impaciente, por lo que optó por atrincherarse en torno al desvencijado casco del viejo León Marino que había quedado desparramado sobre la arena, levemente tendido sobre su banda de estribor y a poco más de diez metros del punto máximo que alcanzaban ahora las olas durante la marea alta.