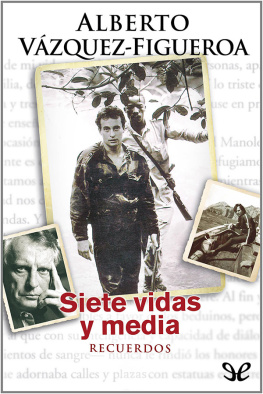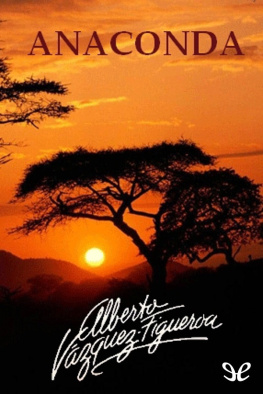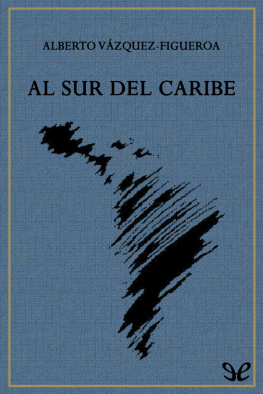Alberto Vázquez Figueroa
Delfines
Grandes burbujas color plata que semejaban temblorosas bolas de mercurio ascendían mansamente para ir a estallar en la quieta superficie de un tranquilo mar que refulgía bajo el inclemente sol, sin que nada, excepto el casi imperceptible murmullo del agua al rozar el casco de la lancha, viniera a turbar la paz de unas horas en las que podría creerse que el mundo se había detenido a descansar un tanto de su agobiante y continuo ajetreo.
Al fondo, como a una milla de la embarcación, se alzaba una costa de grises rocas cortadas en forma de inmenso anfiteatro, cuyo escenario no era más que una inmóvil explanada de agua muy azul y profunda, sobre la que dormitaban media docena de apáticas gaviotas, mientras que hacia el Sur se abría un mar sin horizontes que a un supuesto pintor no hubiese ofrecido más esfuerzo que trazar una casi imperceptible línea que separase el agua del cielo.
La motora, de apenas ocho metros de eslora, blanca, moderna y de agresivas líneas, imitaba a las gaviotas en su tranquilo sueño, esclavizada al fondo por un largo cabo y un ancla firmemente enganchada entre dos rocas, no lejos de las cuales un buceador permanecía a la espera de que un oscuro mero de ojos saltones se decidiese a abandonar su estrecha cueva, permitiendo que le fotografiaran en toda su belleza.
Había otros muchos peces, entre los que destacaban verdosos abadejos, negruzcas corvinas, relucientes doradas e incluso sargos del tamaño de una bandeja, que circulaban sin miedo por las proximidades, ya que a aquella profundidad no recibían la temida visita de los pescadores submarinos, pero al buceador de la cámara fotográfica se le diría únicamente interesado en el desconfiado mero, que se complacía en coquetear con él como una esquiva damisela coquetearía con su más sumiso galanteador.
Poco después la atención del hombre se desvió de la entrada de la cueva, y fue debido a que a no más de cinco metros sobre su cabeza cruzó la hermosa figura de su compañera de inmersión, quien, sin más vestimenta que los arneses que le sujetaban a la espalda dos grandes botellas de aire comprimido, ofrecía un maravilloso espectáculo con su prodigiosa desnudez recortándose contra el plateado espejo de la lejana superficie.
Todo era armonía bajo el agua, al igual que todo era paz en el exterior, y el buceador extendió la mano haciendo un inequívoco gesto a la muchacha para que fuera a reunirse con él sobre una mancha de blanca arena que se distinguía a unos cinco metros de las rocas.
Ella accedió indudablemente divertida, aferrándose a una piedra mientras él se acomodaba, y a los pocos instantes hacían el amor muy dulcemente, con gestos tan medidos y pausados, sin agitar la arena ni aumentar siquiera el ritmo de sus aspiraciones, con tal cadencia y compenetración en los detalles, que resultaba evidente que estaban habituados a tales ejercicios y que tal vez disfrutaban con más plenitud allí, a cuarenta metros de profundidad, que en tierra firme.
En tales circunstancias no le resultó difícil al
hombre aguardar a que su compañera se sintiese plenamente satisfecha en primer lugar, y tan sólo cuando pareció comprender que ella había alcanzado un largo y callado orgasmo, se dejó ir a su vez, para cachetearle afectuosamente las nalgas y regresar sin prisas junto a un mero que había observado indiferente la insólita escena.
La muchacha optó por aferrarse al cabo del ancla y ascender muy despacio, consultando el reloj y el profundímetro, y a los pocos instantes hacía su aparición junto a la lancha para despojarse hábilmente de los arneses, subir a bordo y tumbarse sobre la colchoneta de proa, a permitir que el violento sol del mediodía calentase su cuerpo y oscureciese aún más su ya bronceada piel de veinteañera.
A los cinco minutos dormía evocando tal vez su largo y maravilloso orgasmo submarino, y cuando por fin abrió de nuevo los ojos, le sorprendió descubrir que caía la tarde y el alto farallón de roca extendía ya sus primeras sombras sobre un agua mucho más oscura e inquietante.
Se alzó de un salto, alarmada, buscó a su alrededor, y no pudo evitar un sollozo de angustia o un trágico lamento de animal malherido, al descubrir que, a menos de cien metros de distancia, flotaba el cuerpo del hombre al que había amado.
El chaleco salvavidas le había elevado hasta la superficie, pero aparecía con la cabeza sumergida y la boquilla a un lado, los brazos separados y las piernas colgando, como un muñeco roto o un viejo espantapájaros que alguien se hubiese entretenido en lanzar desde la cima del alto acantilado.
La muchacha lanzó al agua el cabo del ancla, puso el motor en marcha y se acercó lentamente.
Ni siquiera gritaba.
Las manos le temblaban y las piernas se negaban a mantenerla erguida, pero no pronunció una sola palabra, consciente como estaba de que todo era inútil, pues la muerte siempre rué sorda y jamás se apiadó de quien le hablaba.
¡Cuánto dolor se siente al extraer del agua el nacido cadáver de un hermoso muchacho de poco más de veinte años!
¡Cuánto pesa su muerte!
¡Cuánto cuesta aceptar que su eterna sonrisa se ha congelado para siempre en las azules profundidades!
Con el propio cuchillo del difunto le cortó los arneses, permitió que las botellas se hundieran, y buscó todas las fuerzas que nunca creyó tener para alzar a bordo aquel objeto inerte que apenas tres horas antes le había demostrado estar lleno de vida, entusiasmo y energía. Rodaron juntos por el fondo de la lacha y se avergonzó de sí misma al descubrir que le horrorizaba sentir sobre su piel desnuda la helada piel que tantas veces había acariciado, y que el simple roce de aquel colgajo que antaño tanto placer le diera, le producía escalofríos.
Lloró mansamente durante la larga hora de travesía, y cuando con las primeras sombras de la noche atracó en el diminuto puerto en que un grupo de pescadores preparaban sus redes, apenas tuvo fuerzas para extender el brazo y suplicar:
¡Ayúdenme, por favor! Mi novio se ha ahogado.
— En realidad no puede decirse que se haya «ahogado»… — El tono de voz del sudoroso forense mostraba una cierta inquietud, o tal vez desconcierto, como si las dudas le atormentasen mucho más de lo que desearía reconocer—. Es cierto que tenía agua en los pulmones pero sospecho que la auténtica causa de su muerte puede haber sido otra.
César Brujas observó con desagrado al empapado hombrecillo que hablaba del difunto como si se tratara de una «cosa» que no ofrecía otro interés que el de averiguar las razones de su fallecimiento, y esforzándose por vencer la impotente agresividad que se había apoderado de él desde el momento mismo en que le comunicaron la terrible desgracia, inquirió roncamente:
— ¿Qué pudo ser entonces…? ¿Un ataque al corazón? ¿Una embolia? ¿Una súbita descompresión?
— Aún es pronto para saberlo — replicó el otro ladinamente—. Necesito algunos análisis más, y comprobaciones… ¡Muchas comprobaciones!
— ¿Qué clase de comprobaciones? — quiso saber.
— Todas las que hagan falta.
— ¿Quiere decir con eso que aún no puedo reclamar el cadáver?
— Desgraciadamente así es… — El forense se secó una vez más las manos en una desteñida toalla que mantenía siempre cerca, y se despojó de las gafas como si el hecho de limpiarlas le ayudara a encontrar unas palabras que normalmente le faltaban—. Comprendo lo que siente, pero creo que por el bien de todos sería mucho mejor averiguar qué es lo que en realidad le ocurrió a su hermano.
— Yo creo más bien que lo único que mi hermano necesita es que le permitan descansar en paz.
— Ya descansa en paz — fue la contundente respuesta del doctor—. Descansa desde que estaba allá abajo, pero ninguno de nosotros conseguirá hacerlo si no averiguamos por qué extraña razón un hombre joven y fuerte deja súbitamente de respirar a cuarenta metros de profundidad, cuando le sobra aire comprimido a cien atmósferas de presión.