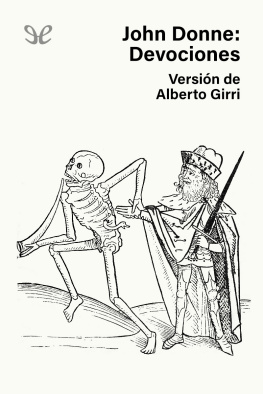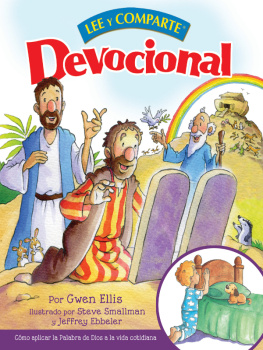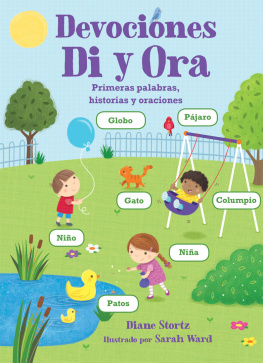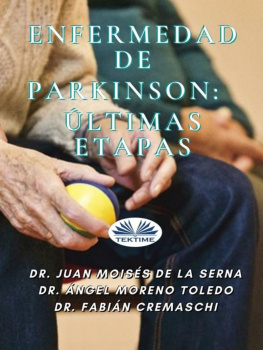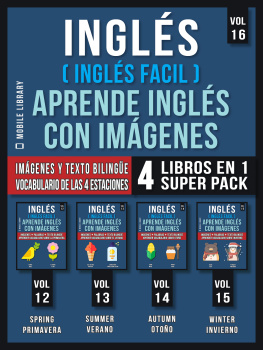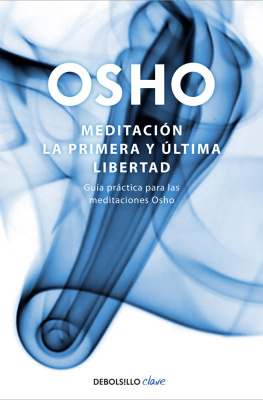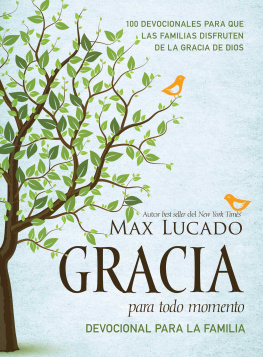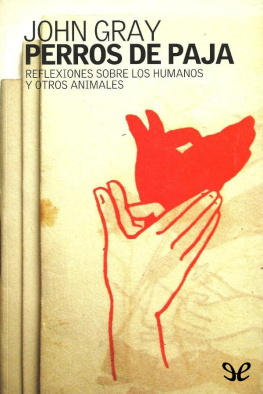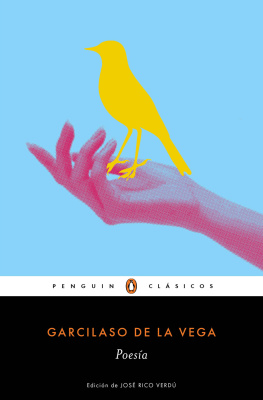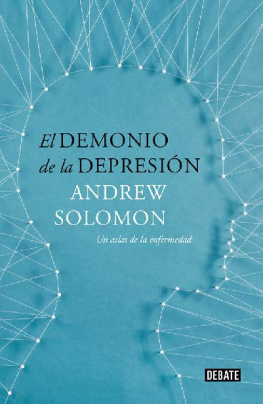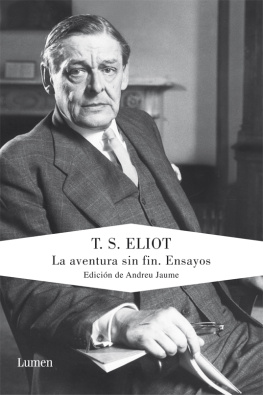I
Insultus Morbi Primus
La primera alteración,
el primer gruñido de la enfermedad
II
Actio Laesa
El vigor y la función de los sentidos,
y otras facultades, se modifican y decaen
III
Decubitus sequitur tandem
El enfermo se mete en cama
Atribuimos al cuerpo del hombre sólo un privilegio y ventaja, sobre las otras criaturas dueñas de movimiento, y es el de no ser como las otras, que se arrastran, sino que está naturalmente hecho en forma vertical, erguida, y dispuesto para la contemplación del cielo. En verdad es una forma agradecida, y recompensa a esa alma de la cual viene, conduciendo a esa alma tantos pies por arriba, hacia el cielo. Otras criaturas miran a la tierra, e incluso ésta no es un objeto impropio, una impropia contemplación para el hombre, pues allí debe ir; pero puesto que el hombre no ha de permanecer allí, como otras criaturas, el hombre en su condición natural es llevado a la contemplación de aquel sitio, que es su hogar, el cielo. Esta es la prerrogativa del hombre; ¿pero qué situación tiene él en su dignidad? Una fiebre puede voltearlo de un capirotazo, una fiebre puede deponerlo; una fiebre puede humillar esa cabeza, que ayer llevaba una corona de oro, a cinco pies en dirección a una corona de gloria, tan bajo como sus propios pies, hoy. Cuando Dios vino a insuflar en el hombre el hálito de la vida, lo halló abatido en tierra; cuando vuelve para quitarle ese hálito, lo prepara para ello tendiéndolo en su cama. Casi no hay prisión tan estrecha que no permita al prisionero dar dos o tres pasos. Los anacoretas que se encerraban, en árboles huecos, y se emparedaban en muros ahuecados; aquel hombre perverso que se encerró en una cuba; todos podían ponerse de pie, o sentarse, y gozar de algún cambio de postura. Un lecho de enfermedad es una tumba; y todo lo que el paciente dice allí no son más que variaciones de su propio epitafio. La cama de cada noche es un modelo de la tumba; por la noche decimos a nuestros servidores a qué hora nos levantaremos; aquí no podemos decimos en qué día, qué semana, qué mes. Aquí la cabeza yace a tan bajo nivel como los pies; la Cabeza del pueblo, tan bajo como éste, sobre quien esos pies pisaron; y aquella mano que firmaba perdones, está demasiado débil como para rogar por el propio perdón, si pudiera obtenerlo levantando aquella mano; singulares grillos para los pies, singulares esposas para las manos, cuando pies y manos están ligados tanto más firmemente cuanto más flojas están las cuerdas; tanto menos aptas para cumplir sus funciones, cuanto más libres están los tendones y ligamentos. En la tumba podré hablar a través de las piedras sepulcrales, en las voces de mis amigos, y en las inflexiones de aquellas palabras, que su amor podrá deparar a mi recuerdo; aquí soy mi propio espectro, y más bien aterrorizo a quienes me contemplan, antes que aleccionarlos; se imaginan ahora lo peor de mí, y sin embargo me temen más; me dan ahora por muerto, y sin embargo se preguntan cómo estoy, cuando se despiertan a medianoche, y preguntan mañana cómo estoy. Miserable (aunque común a todos), e inhumana postura, donde debo practicar mi yacer en la tumba, yaciendo inmóvil, y no practicar mi resurrección, alzándome otra vez.
Los cielos no son menos constantes, a pesar de que se mueven continuamente, porque se mueven continuamente en un mismo y único camino. La tierra no es la más constante porque está continuamente quieta, puesto que continuamente cambia y se disuelve en todas sus partes. El hombre, que es la parte más noble de la tierra, también se disuelve, como si fuera una estatua, no de tierra sino de nieve. Vemos que su propia envidia lo disuelve, eso lo hace débil; dirá a otros que la belleza lo disuelve; pero siente que una fiebre no lo disuelve como nieve, sino que lo funde como plomo, como hierro, como bronce en un horno: no solamente lo disuelve sino que lo calcina, lo reduce a átomos, y a cenizas; no a agua sino a limo. ¿Y con qué rapidez? Antes de que puedas recibir una respuesta, antes de que puedas expresar la pregunta; la tierra es el centro de mi cuerpo, el cielo es el centro de mi alma; estos dos son las sedes naturales de aquellos dos; pero aquéllos no vienen a estos dos con igual paso: mi cuerpo cae sin empujarlo, mi alma no sube sin ser empujada; la ascensión es la marcha y medida de mi alma; pero la de mi cuerpo es la caída; y, aun los ángeles, cuyo hogar es el cielo, y que también son alados, poseían una escala para ir hasta el cielo, por pasos. El sol que recorre tantas millas en un minuto, las estrellas del firmamento, que hacen muchas más, no marchan tan rápido como mi cuerpo hacia la tierra. En el mismo instante en que siento la primera tentativa de la enfermedad, siento su victoria; en un abrir y cerrar de ojos, apenas puedo ver; instantáneamente el gusto se toma insípido, e ilusorio; instantáneamente el apetito está embotado y sin deseo; instantáneamente las rodillas están flojas y sin fuerza; y en un instante el sueño, que es la imagen, la copia de la muerte, se aleja para que el original, la muerte misma, pueda sucedería, y así pueda yo traer la muerte a la vida. Fue parte del castigo de Adán: «Ganarás el pan con el sudor de tu frente»; es multiplicado para mí, he ganado el pan con el sudor de mi frente, con el trabajo de mi vocación, y lo tengo; y sudo una y otra vez, desde la frente, hasta la planta del pie, pero no como pan, no gusto de ningún sustento: miserable distribución de la humanidad, donde una mitad carece de comida, y la otra de estómago.
IV
Medicusque vocatur
Se envía por el médico
Es demasiado poco llamar al hombre un pequeño mundo; fuera de Dios, el hombre no es diminutivo de nada. El hombre consiste en más piezas, más partes, que el mundo; de lo que el mundo debería ser, no de lo que el mundo es. Y si estas piezas se ampliaran y desarrollaran en el hombre como lo están en el mundo, el hombre sería el gigante y el mundo el enano, el mundo solamente el mapa, y el hombre el mundo. Si todas las venas de nuestros cuerpos se extendieran en ríos, y todos los tendones en vetas de minerales, y todos los músculos, que se disponen unos sobre otros, en colinas, y todos los huesos en canteras de piedras, y todas las otras piezas, en la proporción de aquellas que les corresponden en el mundo, el aire resultaría demasiado escaso para que por él se moviera este orbe-hombre, el firmamento apenas si sería suficiente para esta estrella; pues, así como todo el mundo nada posee que no tenga su equivalente en el hombre, así el hombre tiene muchas piezas de las que en todo el mundo no hay representación. Ampliemos esta meditación sobre este gran mundo, el hombre, en la medida de considerar la inmensidad de criaturas que ese mundo genera; nuestras criaturas son nuestros pensamientos, criaturas que nacieron gigantes; que abarcan desde el este al oeste, de la tierra al cielo; que no sólo cruzan de un tranco todo el mar, y la tierra, sino que rodean a la vez al sol y al firmamento; mis pensamientos lo alcanzan todo, lo abarcan todo. Inexplicable misterio; yo soy su creador y estoy en una estrecha prisión, en un lecho de enfermo, y en cualquier parte, una cualquiera de mis criaturas, mis pensamientos, está en el sol, y más allá del sol, da alcance al sol, y sobrepasa al sol de una zancada, de un paso, por doquier. Y entonces, tal como el otro mundo engendra serpientes, y víboras, malignas y venenosas criaturas, y gusanos, y orugas, que se esfuerzan en devorar ese mundo que los engendra, y monstruos compuestos y complicados, de diferentes orígenes, y clases, así este mundo, nosotros mismos, engendra todo eso en nosotros, engendrando afecciones, y enfermedades, de todo orden; afecciones venenosas, infecciosas; afecciones que se ceban y consumen, y afecciones múltiples e intrincadas, hechas de muchas otras. ¿Y puede el otro mundo dar nombre a tantas venenosas, tantas devoradoras, tantas monstruosas criaturas, como nosotros podemos hacerlo con afecciones de todas clases? ¡Oh miserable abundancia, oh pordiosera riqueza!; ¿cuántos remedios no nos han de faltar para cada afección, si ni siquiera tenemos aún el nombre para todas ellas? Pero poseemos un Hércules contra esos gigantes, esos monstruos, es decir, el médico; él alista a todas las fuerzas del otro mundo para socorrer a éste; a toda la naturaleza para aliviar al hombre. Tenemos al médico, pero no somos el médico. Aquí nos encogemos en nuestra proporción, nos rebajamos en nuestra dignidad, respecto de muchas y variadas criaturas, que son sus propios médicos. El ciervo que es perseguido, dicen, conoce una hierba que, al comerla, arroja fuera la flecha; extraña clase de vómito. El perro que lo persigue, aunque está sujeto a la enfermedad, proverbialmente conoce la hierba que lo restablece. Y puede ser verdad que la droga esté tan cerca del hombre como de otras criaturas, puede ser obvia y común, fácil de conseguir, y que lo cure; pero el boticario no está tan cerca de él, ni el médico está tan cerca de él, como los dos lo están de otras criaturas; el hombre no tiene ese instinto innato para aplicar esos remedios naturales a su peligro presente, tal como lo poseen dichas criaturas inferiores; él no es su propio boticario, su propio médico, como lo son ellas. Vuelve, pues, nuevamente a tu meditación, y síguela; ¿qué se ha hecho de la gran extensión y proporción del hombre cuando él mismo se consume y reduce a un puñado de polvo?; ¿qué se ha hecho de sus encumbrados pensamientos, sus extendidos pensamientos, cuando él mismo a sí mismo se conduce a la ignorancia, a la irreflexión que es la tumba? Sus afecciones son de él, pero no del médico; las tiene en su casa, pero debe enviar por el médico.