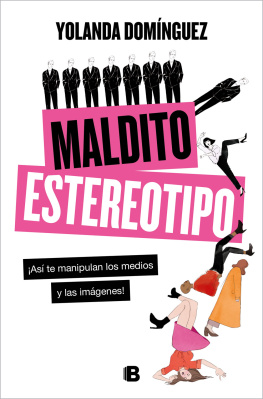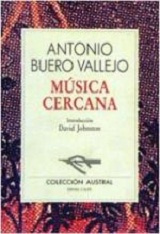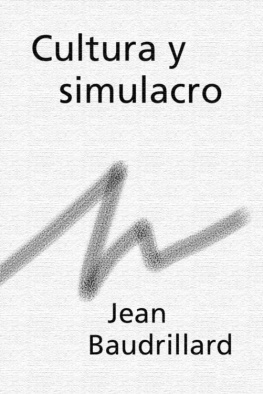Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Prólogo
«Mig segle rehabilitant Barcelona», podía leerse hace años en una fachada del paseo de Gracia que estaba siendo, desde luego, cuidadosamente rehabilitada. No recuerdo si detrás podía hallarse el edificio correspondiente o si este había sido demolido, pero tal cosa es lo de menos. La ambivalencia del anuncio radicaba en su perversidad: lo que parece que quería decirse es que la empresa en cuestión ejercía esta clase de trabajos en la ciudad desde hacía cincuenta años (cosa seguramente muy loable, y digna de ser conmemorada), pero también que durante ese tiempo sus tareas no se habían interrumpido jamás, lo cual invitaba a imaginar el cuadro de una Barcelona en rehabilitación constante. Quien dice, por ejemplo, «Cincuenta años bebiendo Vega Sicilia» parece dar a entender que lleva todo ese tiempo siendo fiel al vino mencionado y degustándolo de manera más o menos habitual, pero, sin duda ninguna, esa expresión está contaminada por la siniestra idea (que ronda como un fantasma) de alguien entregado durante medio siglo seguido a no hacer otra cosa que beber Vega Sicilia, botella tras botella, sin más interrupciones que las estrictamente imprescindibles. Debe advertirse que este perverso espectro es, en el caso de quien dice llevar diez lustros rehabilitando una ciudad, algo que no querrá conjurarse ni suscitará nada parecido al pavor o a la risa. Se tratará, por el contrario, de algo serio, amigable y estimulante a la vez: la ciudad acicalando sin cesar su rostro y rehaciendo constantemente sus interiores, una empresa para la que cincuenta años no son nada, porque durará todo el tiempo que a la ciudad le quede de vida , y nadie vacilará en reconocer que esa «rehabilitación» es la señal más cierta de que la ciudad está plenamente viva. Sin duda ninguna, el día en que detenga su proceso rehabilitador podrá firmarse su partida de defunción.
La ciudad moderna fue siempre una cadena de transformaciones incesantes, pero en la fase histórica que debe llamarse modernidad póstuma —la época que se inicia con la revolución digital, el final del imperio soviético y el auge del neoliberalismo—, hay un tipo peculiar de mudanzas merecedoras de cierta clase especial de atención. El fenómeno en cuestión afecta a las imágenes y a su toma y descarga digital: la ciudad tiene como función característica servir de sede a la producción continua de imágenes, y de centro a todos los desplazamientos que sean necesarios para que no quede un rincón del planeta sin haber sido reproducido, de maneras múltiples, en una sucesión de imágenes que no podrá tener fin. Esa compulsión icónica es el tema principal del presente libro, aunque lo es, contra lo que quizá tema el lector, de un modo adverso a cualquier clase de iconofobia. Desde la primera vez en que se vio o se tuvo noticia de algo que, además de ser lo que era en sí mismo (mancha, garabato, sombra o gesto), podía tomarse como la imagen de otra cosa, esa clase de suplicaciones no ha dejado de suscitar los temores más variados. Nunca han faltado razones para ello, porque las imágenes son, en efecto, peligrosas y a veces resultan letales. Pero conviene decirlo desde el principio: sin ese peligro incontrolable, no merecería la pena tomar imágenes ni verlas. Aunque las imágenes matan y hacen daño, en esto se parecen mucho a las palabras, con las cuales no siempre mantienen, sin embargo, relaciones amistosas. ¿No se afirma a menudo que, por vivir en un mundo de imágenes, se ha deteriorado el trato con las palabras o incluso que estas se desgastan irreversiblemente y dejan de cumplir su función?
Esa plática de dómine iconoclasta es muy consabida, pero su falsedad está fuera de duda. La imagen no constituye el verdugo de la palabra, aunque solo sea porque tanto la una como la otra son capaces de los males más atroces, por entre los cuales logra crecer a veces, siempre de manera furtiva, alguna maravilla memorable. Tanto en las imágenes como en las palabras, lo mejor y lo peor se presentan juntos y a menudo se confunden. Bergotte, el personaje de Proust, acudió a cierta exposición para contemplar la Vista de Delft , de Vermeer, pero no toda ella, sino solo el detalle sobre el que un crítico había llamado la atención: «un pequeño lienzo de pared amarilla […], tan bien pintado que, si se miraba aislado, era como una preciosa obra de arte china, de una belleza que se bastaba a sí misma».
Todo esto, se dirá con cierta razón, son cosas de un pasado cada vez más remoto, muy anterior a la época en la que cualquiera puede tomar, con un dispositivo de bajo precio, todas las fotografías que desee. Las imágenes mataban y salvaban —se añadirá fácilmente— mientras todavía eran pocas y no resultaba fácil tomarlas, pero su crecimiento exponencial las vuelve banales: cuando las podemos multiplicar tanto como queramos y verlas terminadas de manera instantánea, dejan de ser capaces de matar y de hacer daño, y también de cambiarle la vida a alguien. Conviene reparar en que la escritura proporciona un espectáculo semejante, por lo menos si se atiende a su difusión y a la rapidez de esta. Cuando circulaban con lentitud y su reproducción y divulgación estaban sujetas a toda clase de obstáculos, un libro, un periódico o un folleto podían precipitar el final de un reinado o dar el triunfo a una hiperventilada conjura tribunicia. No parece que hoy ocurra lo mismo, aunque habrá quien sí lo crea: ¿acaso las glorias y las desgracias más aparatosas no son producidas a veces —o eso se dice— por dos o tres aforismos zarrapastrosos, hábilmente colocados en las redes sociales? A todos nos gustaría que tuvieran poder las imágenes y palabras que apreciamos y que pasaran inadvertidas las que nos parecen mostrencas, anodinas, dañosas o falseadoras, y en esto nuestra época no se distingue mucho de lo que ocurría hace veinte o veinticinco siglos. Al igual que la imagen, la palabra es a menudo temiblemente poderosa y esto —ahora como antes— no es algo que dependa de las decisiones de escritores, opinadores ni teóricos. Tal clase de gente suele presentarse como los señores de la palabra y, cuando comparece en alianza con los artistas, también de la imagen. Su misión consiste en administrar un variado repertorio de actividades que a menudo recibe el nombre, conflictivo y escurridizo, de «cultura». Pero quizá lo que untuosamente se llama cultura sea el resultado de quitarles a la palabra y a la imagen todo poder que no sea el de servir de objeto de consumo, de lucimiento, y, sobre todo, de vivencia .
La producción compulsiva de imágenes toma, en principio, dos objetos característicos. Uno es el mundo como totalidad, lo cual exige multiplicar el número de tomas hasta que resulte verosímil la idea de que no queda un solo lugar del planeta sin fotografiar o sin poder ser visto en internet. El otro es el propio yo, como objeto inagotable de producción icónica. La utopía perfecta de la compulsión icónica de la modernidad póstuma sería la toma de una serie monstruosamente larga de fotografías que permitieran ver al autor de las imágenes en cuestión —preferentemente autorretratos— en todos los lugares de la Tierra icónicamente ocupada. No es necesario aproximarse a semejante utopía: basta con que el álbum digital de cada súbdito de la modernidad póstuma pueda verse como una parte valiosa y significativa de ese Álbum Total. En las páginas que siguen no se acometerá una descripción de la modernidad póstuma como la era de la coincidencia icónica del yo con el mundo (descripción, sin embargo, tan necesaria como urgente), sino otra tarea, muchísimo más modesta, que quizá sirva, si se la ejecuta con cierto cuidado, para ver lo mismo en pequeño. Se trata de estudiar cómo se anudan la ciudad y sus imágenes en la fase presente de la modernidad. No adelantaré aquí los hitos que aparecerán en los capítulos que siguen, salvo tan solo un aspecto. Repare el curioso lector en la práctica, cada vez más frecuente, de cubrir la fachada de un edificio que se está rehabilitando (o en el que se rehabilita, al menos, su vista exterior) con una lona donde figura una reproducción fotográfica, de tamaño real, de la fachada que está oculta. No adelantaré las conclusiones que este fenómeno obliga a enunciar. Me limitaré ahora a apuntar dos asuntos que creo son de capital importancia para entender la relación de la sociedad moderna póstuma con sus imágenes y para entender esa sociedad como tal, si es que la «sociedad» misma puede ser un objeto de examen y no, como quizá ocurra, una palabra fetiche que debe tomarse con toda clase de precauciones.